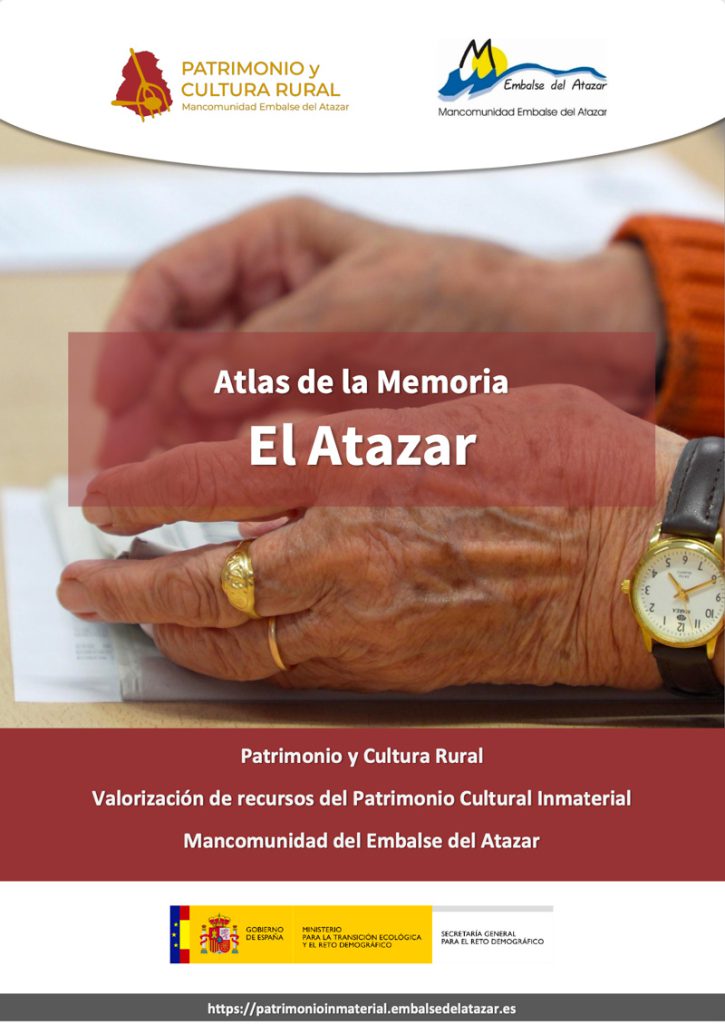
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de El Atazar”, en formato pdf.
Lindando a la provincia de Guadalajara, por el Atazar no se pasa para ir a ninguna parte. Hay que llegar ex profeso para visitar este pueblo rodeado de montañas, al que el embalse que lleva su nombre dejó más aislado cuando subieron sus aguas y cubrieron la antigua carretera que lo unía con Cervera de Buitrago. En la actualidad, existen dos carreteras que lo comunican con Patones y El Berrueco.
Por sus calles resuenan todavía los cencerros de la Botarga que la recorrieran en los primeros días del año. Los mismos cencerros de las cabrás, rebaños de cabras pastoreados en común que constituían el principal sustento de las familias que poblaban el lugar, junto con el cultivo del cereal que les permitía amasar el pan.
Fueron, precisamente, grupos de pastores los que fundaron este enclave allá por el siglo XII, al amparo del Privilegio de Repoblación de Alfonso VII en 1134. Posteriormente, en 1490 El Atazar consiguió el título de villazgo.
En el siglo XVIII se vivieron épocas de gran crecimiento. Había más de 200 habitantes y gran número de ganado, cinco millares de cabezas entre cabras, ovejas, vacas, cerdos y mulas.
Sin embargo, las diferentes desamortizaciones del siglo XIX marcaron el comienzo de épocas duras, con pérdidas de terrenos comunes para el cultivo y el pastoreo.
Pascual Madoz, en el tercer volumen del Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1850) deja patente la dureza de la vida en el pueblo y la escasez de recursos con la que sus habitantes habían de afrontar sus vidas. Habla de El Atazar como un lugar en el que baten todos los vientos: su clima es frío y poco saludable, propicio para enfermedades reumáticas. Tenía en ese momento 30 casas de malísima construcción y una fuente de aguas exquisitas. Califica el terreno como malo y miserable por la mucha cantidad de pizarra, un monte poblado de jaras y algún rebollo. Habla también de una producción escasa de centeno, rebaños de cabras, caza menor y pesca de truchas y barbos.
En el siglo XIX, el pueblo llegó incluso a perder su autonomía administrativa, convirtiéndose en una pedanía de Robledillo de la Jara, hasta recuperar la condición de municipio en 1928. Y a pesar de todo ello, de estas durísimas condiciones, a las que hay que sumar la tragedia de una guerra civil en los años 30 y una posterior posguerra con muchísimas limitaciones, sus habitantes encontraron la forma de vivir con dignidad, de obtener con recursos propios lo suficiente para vivir y celebrar esa vida con sencillez, corriendo la botarga y la vaquilla, enramando los balcones de las mozas en El Mayo y bailando cada domingo en la plaza o en la Casa de La Moneda.
La Botarga se celebraba el día 1 de enero por la mañana. La noche del 31 de diciembre elegían a un mozo por sorteo para ser botarga y sólo podían entrar en el sorteo los mozos que no habían sido botarga nunca. La botarga se vestía con dos sayas prestadas por alguna mujer mayor del pueblo y cencerros. De cuello para abajo se colocaba una saya amarilla y de cintura para abajo una roja y en la cintura se ponía unos cuantos cencerros de las cabras.
La botarga corría detrás de los chicos, sólo niños. Dicen que los niños participaban desde que podían correr.
Álvaro recuerda que el año que fue Luciano Botarga lo llevaron corriendo detrás de ellos hasta el cerrillo de La Lobera, una zona bastante alejada del pueblo.
Se decía que la botarga llevaba una lezna con la que pinchaba el culo a los chicos para asustarles pero era mentira. La gracia de La Botarga era tratar de no ser pillado por ella, pero si les pillaba no pasaba nada más allá.
Esta fiesta se dejó de hacer en los años 60 aproximadamente.
En los días previos al martes de carnaval las mujeres vestían el armazón que era de madera y tenía dos cuernos y cola de pelo. Le colocaban una sábana y sobre ella cosían pañuelos bonitos que algunos vecinos como el Sr. Casiano prestaban. Por último le ponían una escarapela en la frente y una cinta de color sobre el lomo entre el rabo y la cabeza.
El martes de carnaval por la tarde antes de que anocheciera, los mozos llevaban la vaquilla y se la iban pasando de unos a otros. Delante de la vaquilla iban los chicos (niños) con cencerros en la cintura.
Después de correrla por el pueblo ya en la plaza alguien daba tres tiros al aire y eso representaba la muerte de la vaquilla que se tiraba al suelo. Goyi también recuerda que se hacía una hoguera en la plaza y la vaquilla iba alrededor del fuego antes de morir.
Tras la muerte de la vaquilla los mozos iban a pedir por las casas, iban vestidos de máscaras, con “ropa mala” y una careta de cartón. Cuando la gente salía de las casas los mozos les ofrecían un trago de la bota de vino y la gente les daba huevos. Con los huevos algunas de sus madres les preparaban tortillas de patata que cenaban en alguna casa.
En la Casa de la Moneda (antiguo ayuntamiento y salón de baile) los mozos cenaban las tortillas y hacían baile, dicen que podían estar hasta las cuatro de la mañana de fiesta y se bebía vino en botillo y se decía que era la sangre de la vaca.
La vaquilla, aunque con modificaciones, se ha seguido celebrando.
Las Mayas
La noche del 30 de abril los mozos hacían un sorteo, en un lado escritos en papeles metían los nombres de los solteros y en otro el de las solteras y así salían las parejas de mayos y mayas de cada temporada.
Después del sorteo los mozos iban de ronda y en la puerta de las casas de las mozas les cantaban y les desvelaban qué mozo les había tocado por mayo. La ronda se hacía después de cenar y estaban hasta que cantaba el gallo a las cuatro o cinco de la mañana. Las mozas tenían la costumbre de convidar a un bollo a su mayo después de echarse un baile.
Esa misma noche cada mozo enramaba a su maya. Colocaban en su ventana ramas de espino blanco o “mareselva” que traían ellos mismos del monte cuando venían de los trabajos (cabras, etc). “Si te tocaba una moza que te agradaba le ponías más esmero” dicen.
El día de la fiesta de la Cruz de Mayo (3 de mayo) las mozas tenían la costumbre de convidar a un bollo a su mayo después de echarse un baile.
El Mayo
La víspera de la Fiesta de la Cruz de Mayo, los mozos se quedaban en la taberna de brisca toda la noche y muy temprano iban a cortar un árbol a mano, ayudados de hachas. Normalmente iban a los pinos de Alpedrete (Guadalajara) después de haber solicitado los días previos el permiso para cortar el árbol al guarda forestal de Alpedrete, aunque en alguna ocasión dicen que llevaron un chopo de una zona del término llamada los Navarejos.
Después de cortarlo, los mozos que eran en torno a una treintena, se iban turnando para llevar el tronco a hombros hasta el pueblo, recuerdan que al pasar el Vallejo Sacedón se clavaba en el hombro. Una vez en el pueblo lo colocaban verticalmente en la plaza, encajado en un hoyo que ellos mismos habían hecho.
El tronco, al que llamaban mayo, todo estaba pelado excepto en lo más alto, donde dejaban o ponían una rama. A veces si jugaban a treparlo pero no era una costumbre.
No recuerdan hasta cuando se quedaba colocado el mayo en la plaza, pero sí que cuando lo quitaban lo vendían para vigas y el dinero que recaudaban era para los mozos. Dicen que un año se lo vendieron a alguien de Cervera de Buitrago. El dinero que recaudaban era para los mozos.
El último mayo que se hizo de esta forma fue en 1952, año en el que estaban haciendo la carretera de Juan Gil y Jacinto trabajaba en ella. Desde el 2023 han vuelto a poner el mayo pero es un antiguo poste de la luz que guardan con idea de ponerlo año tras año.
El baile se hacía primero con guitarras y dicen que en El Atazar había unos que tocaban la guitarra y cantaban la jota muy bien. Había al menos diez hombres que tocaban la guitarra entre los que estaba Felipe, que podía llegar a tocar toda la noche, también recuerdan al tío Mariano que se sabía muchas canciones. En los años 50 apareció un piano y el baile empezaron a hacerlo con la música del piano en vez de con las guitarras
Cuenta Juan que el piano lo llevaron gracias a Aurelio, un atazareño que hizo la mili en la Carrera de San Jerónimo donde estaba también Antonio Apruzzese, un italiano que tenía manubrios de alquiler.
También cuentan que el piano lo acercó Domingo del Codri (de Robledillo) con un carro tirado por vacas hasta la Fuente Vieja y desde allí los mozos lo subieron al pueblo a pulso. Anualmente los mozos, las mozas no, pagaban una cuota para poder sufragar el alquiler del aparato. Y dicen que para sacarle partido empezaron a hacer baile los jueves además de los domingos.
El piano tenía diez piezas entre ellas había valses, pasodobles, chotis, tangos y jotas. Juan recuerda que sonaba una canción llamada La perrita pequinesa y un vals que decía: “Ay Dolores, Dolores mía, contigo he soñado toda la vida, y un beso te di en la boca, parece que te ha gustado con ese beso Dolores el corazón me has robado…”.
Cuentan que al baile iban tanto mozos y mozas como mujeres y hombres casados y bailaban todos con todos. Juan por ejemplo recuerda bailar con la Señora Filomena, que era la madre de uno de sus amigos.
En un principio el baile con guitarras y piano se hacía al aire libre en la plaza si hacía buen tiempo y en la Casa de la Moneda si el tiempo no acompañaba. La Casa de la Moneda la denominaron así porque entonces se hablaba mucho de la Casa de la Moneda de Madrid. En torno al año 55 algunos mozos robaron un saco de cemento y lo echaron por el suelo para hacerlo más cómodo, pues hasta entonces tenía peñas. Allí dentro también solían hacer lumbre para estar más confortables. En los 70 se dejó de hacer el baile en la Casa de la Moneda y empezó a hacerse en la casa del cura y en la casa de la maestra, actual CAR.
También cuentan que hubo un momento que el piano se lo llevaron porque no pagaban y retomaron el baile con las guitarras.
“Cantar y bailar no lo haríamos bien pero lo hemos disfrutado” dice Paca.
La noche de Nochebuena los niños, sólo los chicos que aún no habían entrado por mozos hacían el “Tomillito”. Iban a un tomillar que había en la curva en dirección a la presa y hacían una lumbre para poder ver y arrancar tomillos.
Después iban a poner una ramita de tomillo en las puertas o ventanas de las casas habitadas y en cada una de ellas cantaban:
Hay que Tomillito
hay que tomillar
hay que tiernecito
que está de arrancar/ que le hay que arrancar.
En las casas les daban algo de aguinaldo, normalmente torreznos y cuando terminaban el recorrido en alguna casa se los freían y repartían, después iban a la plaza con los mozos que hacían una lumbre con leña que quitaban de los linares.
La misa del Gallo no solía celebrarse puesto que en El Atazar no había cura, pero recuerdan un año que los mozos y el cura de Cervera de Buitrago fueron andando hasta allí para celebrarla. Para las Navidades, en las casas hacían bollos de harina y azúcar.
El 31 de diciembre los mozos volvían a hacer una lumbre en la plaza y entre ellos sorteaban quién iba a ser la botarga al día siguiente. Cuentan que el sorteo lo hacían metiendo papeletas con los nombres en una gorra y sacando una de ellas y que no les importaba que les tocara. Tanto Álvaro como Pablo y Jacinto fueron botarga en algún momento.
La mañana del 1 de enero hacían la botarga, un mozo ataviado con una saya roja y otra amarilla y un cinturón de cencerros perseguía a los niños por el pueblo y sus alrededores.
Esa mañana los mozos también iban a pedir el aguinaldo por todas las casas tocando guitarras, hierros y cantando. La gente les daba sobre todo torreznos, tocino y algún chorizo con los que después preparaban un cocido que comían en alguna casa.
El día 5 de enero por la noche había baile y la mañana del 6 de enero las niñas y los niños recibían algún regalo humilde, como unos caramelos.
Cuaresma
Los domingos de cuaresma por la mañana las mozas iban a pedir por las casas “limosna para el Santo”. Llevaban un Santo, era un Cristo pequeñito que aún se conserva. Les daban rosquillas y dinero y con el dinero recaudado compraban velas para el Santo.
Recuerda Goyi que tenían un saquito para el dinero y otro para las velas.
Semana Santa
El Domingo de Ramos cogían ramas de los olivos de la Ren de la Iglesia y después de que el cura los bendijera los ponían en las ventanas de las casas y en los trigos. Ese día las mozas celebraban una comida en alguna casa particular sólo para ellas, comían tortillas y ensalada hecha a base de corujas y azaderas.
Los días anteriores al Jueves Santo mozas y mujeres preparaban el monumento. Toda la parte del baptisterio quedaba cubierta por un armazón, una especie de escalera grande que se tapaba con un tapiz y se decoraba con flores y velas y estaba coronada por el sagrario. Álvaro recuerda que cuando era joven las mozas iban a la Casa de la Moneda y hacían las velas ellas mismas con cera que sacaban de las colmenas del pueblo.
El Jueves Santo hacían los oficios y después velaban por turnos, en cada turno había cuatro personas. Se velaba durante la tarde y la noche pero por la noche sólo participaban los mozos y hombres.
El Viernes Santo durante los oficios hacían el viacrucis durante los oficios, recuerdan hacerlo dentro de la iglesia y dudan si alguna vez se hizo fuera a modo de procesión.
El domingo de Pascua se volvían a tocar las campanas.
El día 3 de mayo se celebraba la Cruz de Mayo. Por la mañana había misa y tras la misa una procesión que iba desde la Iglesia hasta la cuesta del Moral por la carretera y durante la cual iban cantando la novena.
Por la tarde hacían baile en La Casa de la Moneda o incluso en la plaza si hacía buen tiempo. El baile, dicen, era de guitarras o piano.
El día de después hacían ronda con guitarras, hierros y bandurrias. Durante esa ronda las mozas convidaban a sus mayos a bollos o rosquillas.
Corpus Christi
El día del Corpus tras la misa hacían una procesión. En la procesión llevaban la custodia y paraban en los altares que las vecinas y vecinos habían preparado esa misma mañana, en cada parada rezaban un padre nuestro y cantaban alguna oración.
Los altares estaban uno en la puerta de la iglesia, otro en la esquina de la calle mayor, y otro en la bajada de la plaza, en ellos ponían una imagen y unas velas sobre una superficie cubierta con una sábana bonita.
Además esparcían por el suelo de las calles romero, tomillo y cantihueso y hacían un arco en la plaza que componían con palos y se recubría con flores.
El 1 de noviembre tocaban las campanas de la iglesia desde las ocho o las nueve de la noche hasta las cuatro de la madrugada, con un toque lento, de difuntos.
En la plaza hacían una lumbre en torno a la que las vecinas y vecinos del pueblo se reunían mientras alguien tocaba las campanas ayudado de una soga que lanzaban desde el campanario.
Algunas veces por la mañana seguían tocando, recuerdan por ejemplo a la tía Felipa que al día siguiente seguía tocando.
En San Isidro, el 15 de mayo, iba el cura y bendecía los campos.
En San Pedro, 29 de junio, se hacía misa y baile.
En Santiago, 25 de julio, era aún tiempo de siega pero paraban de segar e iban a misa y tras la misa regresaban a la siega, luego por la noche hacían baile.
La Virgen de Septiembre, 8 de septiembre se hacía misa. Dicen que había una hermandad (La Cofradía de las Ánimas) y si estabas en ella y no ibas a misa ese día te ponían una multa. Después se hacía baile.
Santa Catalina
Santa Catalina, se celebra y celebraba el 25 noviembre, en los pueblos de alrededor conocían a esta fiesta como la botecedera porque eran las fechas en las que se echaban los machos a las cabras.
El primer día de la fiesta, el mismo 25 de noviembre por la mañana se hacía misa y procesión. En la procesión se sacaba la imagen de Santa Catalina y se daba una vuelta por el pueblo. Al finalizar la procesión en la puerta de la iglesia se subastaban las varas, Paca cuenta que ella siempre ha pujado la que más por una de las varas.
El segundo día hacían ronda. Los mozos rondaban, cantaban y tocaban mientras las mozas bailaban, después llegó el piano y se dejó de hacer la ronda para pasar sólo a hacer baile. Durante la ronda en las casas daban bollos que cada cual había cocido en su propio horno.
Recuerdan que uno de Berzosa decía “yo no voy a El Atazar por la fiesta, yo voy por zampar” porque antes en la fiesta invitaban a la gente de los otros pueblos a cenar en las casas y a dormir en los pajares.
Han tenido mucho contacto con la gente de La Puebla y antes iban andando a sus fiestas y pernoctaban allí en casa de algún conocido. Recuerdan un baile típico de allí que hacían durante las fiestas, el tripoteo.
Los mozos siempre iban a las fiestas de Robledillo de la Jara y de Cervera de Buitrago y también los mozos de esos pueblos venían a las fiestas de El Atazar.
Iban andando mozos y mozas a las fiestas de Torrelaguna a ver los toros.
A las fiestas de Alpedrete (Guadalajara) también iban y recuerdan que eran los más generosos, de las casas sacaban un cestón con bollos y los invitaban.
Muchas personas del pueblo no sólo mozas y mozos iban a La Cabrera por San Antonio.
Las tierras de cultivo se dividían en dos grupos que se sembraban de manera alternativa, un grupo de tierras cada año. Uno de los grupos estaba formado por el tercio de abajo y Las Vihuelas inundadas ahora por el embalse y La Muela que actualmente está cubierta por jaras y pinos.
El otro grupo lo conformaban las tierras que están de la presa hacia el pueblo que ahora son jarales y el tercio Pisanchón y Balondillo, situados por encima de la Dehesa.
Las tierras que no estaban sembradas se araban entre diciembre y enero. Después entre enero y febrero se alzaban. “Alzar en el invierno, aunque sea con un cuerno” decía un hombre de El Atazar, porque, aunque fuera poco ya tenían labor. Entre marzo y abril se abonaban y por último en caso de que tuvieran tiempo se terciaban. Todos los trabajos con el arado los hacían con una yunta de mulas.
En el mes de marzo rotaban unos cerramientos hechos de postes de madera y redes, a los que denominaban “las redes” por las tierras recién aradas. Dentro de las redes ponían a los carneros para que con sus excrementos abonasen las tierras. Dicen que sólo iban los machos porque las ovejas estaban con los corderos.
Tras haber segado y trillado, a finales de agosto y principios de septiembre recogían de los tinaos la basura (excrementos) de las cabras de los tinaos y la llevaban en mulas, dentro de serones, hasta las tierras que inmediatamente después iban a sembrar. Una vez en las tierras ayudados con palas desparramaban la basura y así dicen que se quedaba más hueca la tierra.
Se simentaba en octubre. En El Atazar sembraban trigo, cebada y centeno utilizando el propio grano de la cosecha anterior. La cebada se empezó a sembrar en los últimos tiempos y era del grano que menos tierras cultivaban.
Para simentar iban esparciendo las semillas con la mano durante catorce pasos, a los catorce pasos ponían un coto para saber hasta dónde habían llegado. Después cogían la esteba y los ramales y araban.
Cuentan que a veces este trabajo lo hacían entre dos personas y se hacía un poco más amable porque entonces no tenían que parar la yunta.
Por la noche cuando dejaban de sembrar tenían que ir a la fragua a aguzar las rejas del arado, había mucha piedra en la mayoría de terrenos y esto las estropeaba mucho.
La siega empezaba después de San Pedro, Dicen que era una tarea muy trabajosa, comenzaban la jornada desde que había algo de luz y paraban cuando se dejaba de ver.
Comían en la misma tierra, hacían un corrito y una lumbre y allí preparaban el cocido. A menudo los hombres se quedaban a dormir en el campo, Pablo cuenta que un tío suyo se hacía una camita de rastrojo. Las mujeres por la tarde siempre volvían a casa, a veces montadas en las mulas, otras andando y trayendo a las mulas del ramal, en casa les esperaban labores varias como echar al cerdo de comer. Al día siguiente cuando salía el sol ya estaban en el campo con un puchero de sopas.
A la siega iba todo el que podía, niñas, niños, mujeres y hombres. Recuerda Pablo que cuando tenía ocho años y estaba segando lo vio un hombre de Patones que estaba en la zona haciendo una calicata para la futura presa y se extrañó de ver a un niño tan pequeño trabajando, también que su hermana casi recién parida iba a la los trabajos con las criaturas, cuando iba a segar las dejaba en el suelo a la sombra de un haz junto con el botijo.
Para segar usaban la hoz, había hoces de dientes y de corte, la de corte era más peligrosa y se ponían una zoqueta para proteger la mano con la que no la manejaban mientras que la de dientes implicaba hacer más fuerza porque tenían que tirar un poco más pero era menos peligrosa. Dicen que la de corte la usaban más los hombres y la de dientes más las mujeres. La hoz de corte tenían que afilarla, cada cual afilaba la suya con unas piedras que tenían para ese menester.
Segaban primero el centeno, después la cebada y por último el trigo. Según iban segando iban haciendo hatillos con la mies que dejaban en el campo hasta terminar completamente la siega, momento en el cual lo acarreaban hasta las eras para trillarlo.
La trilla se empezaba a comienzos del mes de agosto y se hacía en las eras. Las eras de El Atazar estaban empedradas y se situaban en la parte alta del pueblo por ser la zona más llana y expuesta al viento. Las eras no eran suficientemente grandes como para que trillasen todas las familias a la vez así que establecían turnos para hacerlo (cada vez que terminaba una familia de trillar se sorteaba cual era la siguiente). En el mismo turno trillaban todo el grano, pero por separado.
Las trillas las compraban a unos que venían de Cantalejo y las traían hasta la zona conocida como Juan Gil en un carro de mulas. De la trilla tiraban mulas o borricos porque apenas había vacas en el pueblo y además dicen que eran muy lentas. Los animales tiraban de la trilla y una persona se ponía sobre ella sentada en un taburete dirigiendo su recorrido y azuzándolos con un látigo para caminar. Cuentan que la gente cantaba mientras hacía este trabajo, entre otras cosas, para tratar de evitar quedarse dormidos pues ir sobre la trilla dicen daba sueño. El trabajo de la trilla lo hacían desde chiquillas o chiquillos a personas mayores.
Cuando hacían estas labores para evitar pincharse los hombres se ponían calcetines de lona que eran más fuertes que los de lana y para protegerse del sol se ponían pañuelos en la nuca y sombreros de paja que compraban en Torrelaguna, Robledillo o a algún vendedor ambulante que pasaba por el pueblo. Las mujeres por su lado se ponían un pañuelo en la cabeza.
Cuando terminaban de trillar la mies la amontonaban para arbelar/ aventar. La iban lanzando con las horcas y ayudados por el viento separaban el grano de la paja. Finalmente se cribaba para limpiarlo de arena y polvo y se metía en sacos.
El tiempo que el grano estaba en la era se iba a dormir con él por temor a que lo robasen, dicen que temían más a las personas que a los animales porque entonces no había casi jabalí ni corzo. Y si llovía lo arropaban con mantas que tuvieran en casa.
Los sacos con el grano ya limpio se acarreaban con las mulas hasta las casas donde se guardaba en las trojes donde había dos sitios diferenciados, uno para trigo y otro para centeno. La paja se metía en sacas y se llevaba al pajar también con ayuda de las mulas, después a lo largo del invierno se utilizaba como alimento para ellas.
La presa de El Atazar dicen que se comió las mejores zonas de huertas tanto de El Atazar como de Cervera de Buitrago. En el caso de El Atazar era una zona a la que conocían como Las Vihuelas.
En el mes de abril plantaban patatas, garbanzos, melones y sandías. Después para la fiesta de El Berrueco (segundo domingo de mayo) sembraban el resto de cosas de las huertas: tomates, pimientos, cebollas, judías, judiones, calabacines, pepinos, repollos, berzas negras, zanahorias, lentejas, berzas forrajeras (que las usaban para el ganado).
Recuerdan haber ido a por patatas para sembrar a Bustarviejo, Valdemanco, Horcajuelo y Montejo y guardar las semillas de año en año, las dejaban secar y las conservaban en un barreño.
Melocotoneros: Tenían dos variedades los melegueños (amarillos) y los abridores. Estaban en los terrenos que ha cubierto el embalse y dicen que había una burrada, recuerdan que daban unos melocotones muy ricos y grandes que se cogían en septiembre y principalmente se tomaban frescos en ese tiempo, para conservarlos durante unos días los ponían en las trojes encima del grano.
Higueras: Dicen que había muchas higueras, recuerdan que en una finca, El Peral de la tía Apolonia se criaban muy buenos higos, también por el arroyo que baja y en las huertas. Los higos los tomaban frescos o los intercambiaban en La Puebla por judías.
Manzanos: Había algunos, más bien pocos dicen.
Perales: Recuerdan que cogían las peras alrededor de septiembre. Cuentan que tenían una variedad de perales que daba cermeñas, unas peras muy pequeñas también conocidas como peras de San Juan.
Ciruelos.
Almendros: Había tres en Las Vihuelas.
Nogales: Había unos cuantos en las eras.
Guindos: Estaban en las Vihuelas.
Cerezos: Había pocos y estaban en una zona a la que llamaban El Cornocoso. Cuentan que en La Puebla había muchos pero las cerezas no eran muy buenas.
Tilos: Estaban en el pueblo y la tila que recogían la usaban para consumo propio o para intercambiar por judías en La Puebla.
Antes no cuidaban especialmente los árboles, no los curaban ni apenas los podaban. Dicen que había tantas cabras que ellas se encargaban de limpiarlos.
Los cerdos se compraban en septiembre en la feria de ganado de Montejo o se criaban directamente en el pueblo. Cuando querían preñar a una cerda la llevaban a Robledillo de la Jara para que la montasen.
Recuerdan que les ponían una sortija en el hocico para que no hozasen y que a algunos gorrinos los capaban allí mismo algunos hombres del pueblo.
Cada familia tenía a sus cerdos en las cortes hasta que crecían un poco, después por el día los llevaban al corral de los gorrinos (actual centro cultural) y de allí a la porcá. Con la porcá se llevaban en el verano casi siempre a la Hoz y fuera del verano al Pezuelo (por donde está la Tejera).
La porcá es como llamaban a la organización vecinal del cuidado de cerdos que consistía en que los vecinos y las vecinas se turnaban para llevarse los gorrinos al campo. A cada casa le tocaban más o menos días de porcá en función de la cantidad de gorrinos que tuvieran. Cuentan que con la porcá iba una sola persona.
En las pilas que había en las cortes a los cerdos se les echaba de comer harina de centeno que normalmente molían en el molino del Riato, berzas, hierbas que había en las praderas como achicorias, hojas de los olmos…
Dice Pablo que los cerdos eran como un arca dónde todo lo que echaban lo tenían almacenado…Que los cerdos eran una muestra de la opulencia de las familias, si la familia tenía bien para echarles de comer a los cerdos estos podían llegar a pesar 200 kg pero si la familia tenía poco lo alimentaban con hierbas que arrancaban del campo e incluso con moñigos de borricos mezclados con un poco de harina y los cerdos pesaban menos.
En El Atazar casi todas las familias tenían un rebaño de cabras. Los rebaños de la mayoría de las casas rondaban entre las ciento cincuenta y las doscientas cabezas.
Solo tenían tres o cuatro machos por piara para preñar a las hembras y los tenían a parte hasta que llegaba el momento de juntarlos.
Los machos recibían diferentes nombres según edad y condición reproductiva:
A las chivas se les dejaba crecer y luego las tenían para cría mientras que a los chivos se les vendía. Tenían que tener cuidado cuando juntaban a los machos y a las hembras porque los machos podían querer preñar hasta a las chivas pequeñas, por eso a veces separaban y dejaban aparte a las chivas cuando hacían el encuentro entre machos y hembras, encuentro que en los últimos años que tuvieron ganado se producía en diciembre.
La paridera era en el mes de mayo cuando tuvieron los últimos rebaños, aunque anteriormente recuerda Paca que era a finales de julio y primeros de agosto, época en la que casi no había comida.
Tenían que tener cuidado cuando parían las cabras para que no se quedasen por el monte porque la zorra podía comerse a los chivos.
Isabel recuerda que cuando tenía unos dieciséis años su padre le llevaba un brazado de chivos y le preguntaba de que cabras eran para poder dárselos a las madres y que mamasen, ella los miraba y sabía reconocer a cada cual. Dice que todas las cabras tenían nombres como: la Mochirla, la de la Patá Así (una que había estado coja), la Linda…
Se ordeñaba muy poco a las cabras, algún calostro que se quedaban para las casas y cuando se les ponían malas las ubres. Si se les ponían malas las ubres dicen que luego ya no valían para dar de mamar y las vendían para carne.
Las cabras vivían normalmente entre siete y ocho años.Cuando las cabras se hacían viejas intentaban matarlas o venderlas antes de que muriesen naturalmente. A las cabras que morían de viejas las llevaban a la Peña Gallina y allí iban los abantos a por ellas.
Los chivos y las cabras iban a comprarlos desde Valdepeñas (Guadalajara), Berzosa, Torrelaguna, Cubillo de Uceda, Somosierra… Para venderlas cuentan que tenían que estar en condiciones, que no fueran muy viejas porque entonces la carne estaba más dura y que no estuvieran flacas como un palo.
También iba el pielero de Torrelaguna al que llamaban el Salero y compraba además de chivos pieles de cabra.
Cada familia pastoreaba a sus propias cabras durante todo el año con dos excepciones, la cabrá que se hacía del 1 al 25 de julio en la que se hacían dos grandes rebaños que pastoreaban por turnos y la cabrá de los machos en la que se llevaba a los machos apartados mientras no era la época de cubrición y a la que también pastoreaban por turnos.
Las niñas y niños desde bien pequeños ayudaban o se hacían directamente cargo de las chivas y chivos. Cuando ya eran un poquito más mayores pastoreaban los rebaños de cabras. Álvaro cuenta que con once años ya iba sólo con las cabras y pasaba miedo, hacía un tiempo que se había terminado la guerra y andaban por ahí los maquis. Pero aunque fueran solos era frecuente que se encontraran con otros pastores y pastoras del mismo pueblo o de Cervera, momento que aprovechaban para hablar y compartir. Álvaro recuerda a muchas pastoras de Cervera con las que pasaba ratos: la María del Dionisio, la Fidela del caminero, la Teodora del Benigno, la Leonor que dice siempre estaba regañando con toda la gente. Paca cuenta que se iba con pastores normalmente más mayores porque le contaban cosas de antes y que a Pedro, que cantaba muy bien y había aprendido jota aragonesa porque había hecho la mili en Zaragoza, estando en el monte los pastores le pedían a veces que se echara una jota.
Las pastoras y pastores llevaban mantas gruesas de lana para protegerse del agua y del frío. Además los mozos y hombres llevaban capotes y zanjones. Los zanjones que hacían ellos mismos con pieles de cabras los usaban para abrigarse y evitar roturas en los pantalones.
Como pastoras y pastores tenían que desarrollar muchas habilidades y vivían múltiples aventuras:
A veces se les tiraba piedras a las cabras para que hicieran caso. Cuenta Juan que el tío Juanillos presumía de puntería y decía que si les tiraba una piedra a las cabras les daba dónde quería, en el cuerno derecho por ejemplo.
Si una cabra tenía una pata rota, cogían cuatro o seis palillos de jara y se los ponían en la pata envueltos con cuerdas de torvisco para curarla. Si era una cadera donde tenían la lesión le recortaban el pelo, le echaban brea, la dejaban en reposo y le llevaban comida por ejemplo hojas de encina.
Paca recuerda que con diecisiete años fue a cuidar a los machos cabríos hasta la linde de Tortuero, por el camino tuvo que cantar para no tener miedo pero cuando llegó se sentó a ver amanecer y aquello le pareció tan hermoso que dice no lo olvidará nunca. “La vida en el campo es muy triste pero a veces es muy alegre, yo te digo que no la cambio por la de Madrid” concluye.
No era extraño que les pillase una tormenta en medio del monte y tuvieran que refugiarse de cualquier manera. Una vez estando de pastora con un primo a Paca le cogió una tormenta en el cerro Cabeza de Antón, tronaba y el ganado se desparramó. Al rato cuando la tormenta amainó se dio cuenta de que faltaban al menos doscientas cabras porque echaba en falta más cencerros en su piara.
Los cencerros eran un elemento importante que permitían localizar al ganado. Los hacían en el propio pueblo y se componían de un badajo de madera que metían por una cuerda, a esa cuerda le hacían una presilla y le metían un palo y a ese palo lo metían por la castigaera, que era otra cuerda del cencerro. Paca recuerda que el señor Julio sabía manejar los cencerros y los golpeaba por delante porque así sonaban más claro y mejor.
El 29 de junio se celebraba San Pedro y el 30 de junio la mañana de los rebaños. El 30 de junio por la mañana cada familia llevaba sus rebaños al pueblo y una o varias personas asignadas por el ayuntamiento contabilizaban las cabezas de cada rebaño. Después de esta operación que tenía como fin que cada cual pagara los impuestos correspondientes según el número de animales que tuviera, se juntaba a todas las cabras en la plaza, machos y hembras mezclados, y se las dividía en dos grandes rebaños de unas mil o mil doscientas cabezas cada uno, aunque a Paca le han contado que en El Atazar en tiempos pretéritos a ella, llegó a haber cinco mil cabezas de ganado caprino.
El 30 de junio recuerdan que también iban muchos marchantes a comprar “venían hasta de Segovia y de Bustarviejo a por cabras” dice Álvaro.
Desde la plaza cada uno de los rebaños se iba hacia el cerro del Antón y otro hacia Peña Rubia. Tres o cuatro personas, hombres normalmente, los acompañaban pero ya desde la primera noche sólo se quedaban dos hombres con cada uno de los rebaños. Estos dos hombres eran relevados por otros dos a los días. En los veinticinco días que duraba aproximadamente la cabrá repartían el número de días que tenía que pastorear cada familia en base al número de cabras que tenían. Los pastores pasaban el día y la noche al raso y llevaban una sartén con la que se hacían un torrezno y con la grasa de freírlo se preparaban una sopa añadiendo agua y pan. A veces los perros, otras veces ellos con escopeta, cazaban algún conejo y lo cocinaban en la sartén, con la propia pringue del torrezno.
Se organizaban de esta manera con el ganado para poder segar el trigo y el centeno. Con este sistema entre dos personas cuidaban de todas las cabras mientras que sino cada piara tenía que ir con una persona. La cabrá terminaba entre el 20 y 25 de julio dependiendo de lo adelantada que tuvieran la siega.
Al regreso para saber de quién era cada cabra recurrían a las señales que tenían en las orejas las cabras. Estas señales se las hacían realizándoles una serie de cortes cuando eran chivejas y en cada casa eran diferentes, por ejemplo las de la casa de Álvaro y Pablo L. tenían un ramal y una punta y las de casa de Jacinto tenían un ramal, una alza y una muesca.
Había pocas ovejas en el pueblo y aunque pertenecían a varias familias las llevaba un sólo pastor en una misma piara. La piara de ovejas iba con perros que las guardaba, no sucedía lo mismo con las cabras que no llevaban perros porque éstas se volvían contra ellos.
A las ovejas las esquilaban las propias familias y después vendían la lana a alguien que venía de fuera, dicen que a la misma gente que iba a comprarla a Robledillo de la Jara. Cuentan que en Cervera de Buitrago las ovejas durante un tiempo eran mayoritariamente negras.
Cuentan que después de la guerra ya casi no había vacas en el pueblo, recuerdan a las del Tío Faustino, a una de ellas la llamaban La Señorita y a la otra La Roja. Cuando murió La Señorita, de vieja, la pusieron en el cancho La Aguilera y los gitanos se la comieron, dicen que sólo dejaron los cuernos.
En El Atazar había principalmente burros y algunas mulas. No se criaban allí, los compraban en las ferias de ganado.
Vivían en las casas, los tenían en las cuadras que estaban en la planta baja, dicen que daban calor a la casa pero al entrar y salir soltaban porquerías y ensuciaban. También creen que los guardaban en las casas para evitar robos.
Las mulas se esquilaban, en el mes de abril aproximadamente.
Algunas mulas podían vivir 30 años. Al respecto de las edades de los animales Perico, un vecino de El Atazar decía:
“Tres años vive un hurón,
tres hurones un perro,
tres perros un caballo
y tres caballos el dueño.”
No tenían dallas porque apenas cortaban hierba para los animales, había mucho monte y pocos prados y en caso de necesitar cortar algo de hierba lo hacían con las hoces.
Se cortaban ramas de fresnos cuando aún tenían hoja, en septiembre. Con las ramas cortadas hacían gavillas que llevaban a los tinados y allí cuando escaseaba el alimento en los meses más fríos lo colgaban para que las cabras se lo comieran.
A la madera que quedaba después de darles las gavillas a las cabras la llamaban támaras y se usaba para la lumbre.
Recuerdan diferentes ferias de ganado y dicen que en cualquiera de ellas compraban los cerdos para la matanza. La de Buitrago que se hacía para Los Santos, la de Torrelaguna que creen era los últimos lunes del mes, aunque dicen que ésta era pequeña y que por ejemplo no había vacas, la de Montejo que se hacía para San Miguel en un barranco cercano al pueblo y la de Turégano.
Había algunas colmenas pero no muchas, estaban hechas con troncos huecos que se tapaban con una losa de piedra. Cuando iban a sacar los panales, para atontar a las abejas, las ahumaban usando primero un puchero de barro con romero prendido y en los últimos años una especie de jarra metálica.
En el corcho (colmena) se criaban los panales, un poco antes de San José los cataban. Quien había cortado los panales echaba un trago de vino y lo escupía sobre la colmena antes de volver a poner la tapa.
Llevaban los panales que habían cortado a las casas y allí los colocaban en una cesta de mimbre para que fuera escurriendo la miel. La cesta la ponían sobre unos palos atravesados y la miel iba cayendo en un barreño.
Recuerda Goyi que a ella y a sus hermanos les gustaba meter la cabeza debajo de las cestas para que les cayera la miel en la boca y cuando los pillaba su madre les daba coscorrones.
Quienes tenían miel solían quedarse un poco para consumo propio y el resto la cambiaban por otras cosas en La Puebla o Alpedrete.
La cera que quedaba tras escurrir la miel la hacían bolitas a partir de las cuales elaboraban velas. Recuerdan que en la Casa de la Moneda las mozas quedaban para hacer las velas, allí iban calentando en la lumbre la cera para moldearla. A veces también iban a comprar la cera desde Maranchón.
No estaba permitida la caza ni la pesca porque estaba reservada al señor Don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Buitrago. Aun así pescaban y cazaban, la pesca la destinaban más para autoconsumo mientras que la caza podía ser para autoconsumo o para vender, normalmente al conductor del coche de línea que ya tenía compradores en Madrid.
Cuando iban los guardias civiles cuentan que si habían cazado los invitaban al guiso hecho con la caza para que no pusieran pegas.
Para cazar algunos tenían escopeta y para pescar recuerdan diferentes sistemas:
A trueno: dicen que lo usaban mucho los cerveratos aunque también los atazareños. Esta técnica consistía en hacer una trampa a los peces con una piedra que los atrapaba y golpeaba matándolos.
Con manga: se pescaba al pez con un artilugio similar a un embudo manejado por dos palos.
En cañal: aprovechando alguna zona en pendiente del río lo desviaban y taponaban el cauce mediante una especie de dique hecho con palos de tal manera que los peces quedaban atrapados.
Con torvisco: cuentan que los hombres de Robledillo de la Jara y Cervera de Buitrago machacaban la raíz de torvisco y la enterraban durante una noche, al día siguiente la colocaban en una corriente del río y todos los peces de la zona morían y después los recogían. Con esta técnica tenían que tener cuidado porque si las cabras bebían de esa agua podían abortar.
Con acillustre o gordolobo: colocaban las semillas en un talego dentro de pozas, esto hacía que los peces se atontaran durante horas y la pesca fuera más fácil.
Dinamita: era muy accesible pues se usaba mucho en la construcción de las carreteras y la presa. Encendían un medio cartucho o uno entero, le ponían una pesa debajo y una madera para colocarlo dónde consideraban y así mataban a todos los peces de esa zona del río.
Los días previos a la matanza iban a Robledillo o Alpedrete (Guadalajara) para comprar las especias que usaban en la matanza.
Se empezaba a matar a los cerdos a últimos de noviembre, a veces el segundo día de la fiesta de Santa Catalina.
En cada casa había uno o dos cerdos. Nada más matar al cerdo recogían la sangre y lo chamuscaban con jara o romero y después lo raspaban con trozos de teja o navajas. Después lo abrían y comían unas sopas de ajo (ajo, pan y pimentón) y torreznos recién cogidos. Luego tendían al gorrino sobre una mesa y lo deshacían, quitaban los lomos lo primero y todo el magro para hacer los chorizos después.
Más tarde lo partían por la mitad y lo echaban en una mesa con sal y le ponían sal también por encima. Tras salarlo partían las llanas, los jamones y las paletas que después de unas semanas colgaban para secar.
Las morcillas las hacían las mujeres rellenando las tripas del cerdo previamente lavadas con una mezcla de sangre del cerdo que habían recogido nada más matarlo, cebolla, arroz, sal y especias. Una vez rellenadas las tripas y atadas las cocían y mientras las cocían las pinchaban con un tenedor, después las colgaban en la cocina para que se secaran. Al día siguiente hacían los chorizos y las bugueñas. Recuerdan que en un principio picaban la carne con tijeras y después llegó una máquina que troceaba. Dicen que mientras para los chorizos se usaba el magro para las bugueñas se usaba carne más mala.
Cuentan también que la cebolla que se usaba para las morcillas se picaba el día de antes de matar al cerdo, se ponía en sacos con algún peso encima para que se aplastara y escurriera.
El chorizo y el lomo se metía en la olla y se reservaba para el verano, para el tiempo de siega. Las morcillas se tomaban en cuanto estaban curadas y el jamón se tomaba a ratos.
Hasta el año 1956 iban a por agua al vallejo de la Fuente con cántaros y botijos. Después canalizaron el agua desde El Chortal hasta una fuente que hay en la zona de las eras que recibe el mismo nombre del manantial que lo nutre.
Leña
Allí dicen que no había problema de leña, sin embargo los de Cervera iban a por jaras al término de El Atazar pues el poco terreno que tenían estaba sembrado.
Usaban la jara y la encina como leña. Las encinas que aprovechaban eran las que se secaban, estaban en terrenos municipales y el ayuntamiento las subastaba. Para partirlas utilizaban hachas, sierras, cuñas y mazas (metían la cuña en la encina y al darle con la maza el tronco se iba arpando) y en algunas ocasiones llegaron a usar dinamita, recuerdan que en un tronco grande metían ocho cartuchos de dinamita, los tapaban con barro y después de alejarse suficiente los hacían estallar.
La jara, cuentan, es tan buena como la encina con la única diferencia de que los palos son mucho más finos, además por ser mucho más abundante en el término era la que se usaba más frecuentemente. La arrancaban ayudados por pico o azadón y hacían gavillas que transportaban en burros y mulas, porque allí no había carros, hasta los leñares situados normalmente en las puertas de las casas donde las apilaban.
Durante el invierno cuando no tenían otra cosa que hacer o veían bajar el leñar iban a por leña. En la primavera preparaban leña para todo el verano pues durante esos meses estaban muy atareados con la siega y la trilla y sin embargo seguía haciendo falta para encender la lumbre y cocinar y para encender el horno y cocer pan.
A finales de verano iban de nuevo a por leña antes de simentar. Recuerdan que algunos hombres bajaban de cogerla del cerro Porrejón cantando.
Alguna gente del pueblo iba a vender leña a Torrelaguna. Pablo L. recuerda haber ido con sus padres, llevaban dos borriquillos con dos cargas de leña y una docena de huevos porque entonces no había muchas más formas de sacar dinero. Quienes vendían leña tenían normalmente una persona fija que se la compraba.
Cisco o carbonilla
Pablo M. cuenta que conoció el cisco cuando vivió en Mangirón ya con veinticinco o veintiséis años. Era como un carbón finito que se usaba para el brasero que se ponía debajo de las mesas camillas.
Lo hacían con las ramas finas del chaparro o con jaras, las quemaban y después las apagaban a base de darle vueltas. Tras hacerlo, cuando se había enfriado, lo acribaban para que las cenizas se cayeran y no quedara más que el canutillo de la leña quemada. Para guardarlo se usaban los sacos de pulpa (de la cáscara de las remolachas que se les ponía a los cerdos para comer). Eran sacos altos que se manejaban fácilmente por una persona y que podía transportar la caballería ya que el cisco pesaba poco.
Garrotas
Usaban la madera de olmo y fresno y creen que cogían las varas en el invierno cuando aún no estaban hechos los árboles.
Para hacerlas calentaban un extremo de las varas en la lumbre y lo ponían en torno a un tronco hasta que se domaban, una vez domadas para que no perdieran la forma las ataban hasta que se secaba la madera. Después se cortaba la madera sobrante.
Recuerdan que las hacían Lucio y Eduardo. Pablo L. cuenta que él aprendió con ocho años gracias a un chico que le enseñó. Dicen que todas las personas que iban con ganado las usaban.
Escobas
Las mujeres iban donde ha cogido la presa a por una planta que llamaban escoba o granilla para poder fabricar escobas. Dicen que la planta estaba verde durante todo el año. También se acuerdan de otra planta que se usaba en ocasiones para este mismo fin a la que llamaban cabezuela.
Para hacer la escoba se ataba la granilla o cabezuela sobre un palo apretándola bien. Una vez atada, el extremo que barre el suelo lo recortaban las puntas hasta igualarlas. Cuentan que las hacían de varios tamaños y que las de barrer la era eran las más grandes, aunque los palos eran casi siempre cortos y eso suponía que tenían que barrer agachadas. Dicen que estas escobas duraban mucho tiempo.
Cestas
Había quien las hacía, antes el señor Casiano y Había quien las hacía, antes el señor Casiano y Agustín. Pablo M. aún las hace actualmente.
Pablo M. cuenta que todos los años su padre cortaba una mimbrera y en un principio se llevaban el mimbre unos de Cervera de Buitrago que lo trabajaban, hasta que un día empezó su padre a hacer cestas y luego él. En casa se tiraban mañanas de primavera enteras pelando mimbre.
Ahora dice que los mimbres son malos y no es fácil encontrarlos y hace las cestas de sarga en vez de mimbrera. La sarga hay que cortarla cuando está a punto de echar brotes nuevos e inmediatamente pelarla si se quiere hacer la cesta blanca.
Las cestas las hacían para su casa o para alguien que se las encargase. La persona que se las encargaba les llevaba el mimbre pero dicen que no había más intercambio.
Mobiliario y utensilios de madera
Pablo tiene una carraca que la hizo su tío Pedro.
Otros como el señor Casiano y el tío Perico hacían asientos, taburetes…
En otoño, invierno y primavera las mujeres lavaban en un pozo que tenían preparado y limpio en el arroyo La Pasá, camino de la Dehesa. A veces también iban a lavar al arroyo Vallejo-Chorrilla que baja de un sitio que se llama Las Viñas, al Rincón dónde también tenían unos pozos y a la fuente. En el verano iban al río porque los arroyos se secaban.
Iban a lavar cada diez días aproximadamente. Llevaban la ropa en sacos o cestas, la restregaban de rodillas contra una lancha de piedra y después de restregar con jabón las prendas blancas las dejaban al sol porque así se quitaban mejor las manchas.
Recuerda Isabel que cuando iban al arroyo La Pasá a lavar comían allí también y que cuando sus hijos eran chiquititos ella no iba al arroyo sino que iba su madre o su abuela.
Lavaban con jabón hecho por ellas mismas, a Isabel le enseñaron a hacerlo sus abuelos cuando era una chicucha, cuenta que se elaboraba mezclando agua, sosa y pringue de los gorrinos o sebo y dándole vueltas a esa mezcla con un palo hasta que el palo se quedaba pino, sin caerse, después lo metían en un cajón y lo cortaban cuando estaba seco.
Los adobes se usaban para los tabiques de las casas. Ninguno de ellos recuerda hacer adobes pero sí ver cómo otros los hacían, Melquiades y Emeterio por ejemplo. Dicen que los fabricaban en el puente de abajo de la carretera porque allí había agua y una pradera dónde los ponían a secar y que compartían varias adoberas entre todo el pueblo.
Cuentan que los hombres construían las cortes con piedra y algo de barro y los muros de piedra seca y que aprendían de verlo hacer a otros.
Jacinto estuvo trabajando en la construcción de la casa de la maestra (actual CAR), dice que sacaron la piedra de una cantera que estaba camino a Cervera de Buitrago y que actualmente está tapada por el agua. Uno de Montejo al que apodaban el conejo traía la piedra al pueblo con su camión.
Hilandero
En el otoño e invierno como las noches eran tan largas las mujeres hacían un hilandero, se juntaban en torno a ocho en una casa e hilaban y tejían. Dice Pablo “…si iba algún hombre le dejaban entrar a incordiar…”
Quien tenía lana se hacía un colchón con ella y el que no tenía dormía en una jerga de paja.
Pan
Cada casa tenía su propio horno, estaban hechos de adobe y las bocas de los hornos estaban en las cocinas de las casas. Se cocía el pan cada quince días o más y se hacían en torno a una veintena de hogazas de hasta 2 kg.
Todas las mujeres hacían pan, los hombres recuerdan ayudar a sus madres siendo niños y mozos.
“La levadura corría y entre dos o tres levaduras tenían para todo el pueblo” cuenta Pablo. La última que hacía pan guardaba la levadura para quien fuera a pedirla. La noche anterior a cocer disolvían la levadura en un poco de agua dentro de una artesa y la dejaban tapada con un trapo para que soltara, a esto lo llamaban la recentadura. A la mañana siguiente mezclaban la levadura con toda la harina que iban a utilizar (normalmente una fanega) le echaban agua y la amasaban con los puños en la artesa. Cuando crecía la masa hacían los panes y los colocaban sobre alguna superficie en dos pisos separados por una tela de sábana.
Cuenta Pablo M. que en su casa usaban un torno para amasar que compartían con sus abuelos y que iban alternando: una vez cocían en casa de los abuelos y otra vez en su casa.
El horno se encendía con leña fina de jara y cuando estaba caliente ponían el pan. Además de pan en el horno se hacían tortas con chicharrones de los gorrinos. Las tortas eran de la misma masa que el pan pero más delgaditas con chicharrones en medio y aceite por arriba. No llevaban azúcar porque dicen que el azúcar estaba cara, había poca y para conseguirla tenían que ir a las tiendas de Berzosa, Robledillo de la Jara o Cervera de Buitrago.
A veces tras hacer el pan también echaban en las ascuas patatas para asarlas. Al sacarlas les echaban un poco de sal y dice Álvaro que estaban muy buenas, mejor que los torreznos.
El pan lo conservaban en una artesa tapado con una sábana para que se mantuviese lo mejor posible. Recuerdan que en los años 60 fue un panadero a Robledillo, el tío Regates, con el intercambiaban un kilogramo de harina por un kilogramo de pan.
Vino
Recuerdan que Pascual y el abuelo de Cecilia hacían vino y tenían las tinajas.
Entonces casi todo era trueque porque apenas manejaban dinero. El poco dinero que obtenían por la venta de cabras o conejos lo guardaban para la iguala del médico, comprar comida, la contribución…
Pablo M. y Pablo L. recuerdan llevar muchos de los conejos que cazaban sus padres a Robledillo de la Jara para venderlos al cobrador del coche de línea que a su vez los vendía en Madrid. “Encima que pasábamos hambre si cazábamos conejos los vendíamos para comprar más cartuchos” dice Pablo M. También en el coche de línea mandaban huevos en cestas protegidos con paja y tapados con un trapo cosido a familiares que estaban en Madrid.
Cuentan que cuando estaba el grano en las eras, iba el herrero y le daban una fanega de trigo o media de centeno para pagarle por sus servicios. También pagaban con grano en las eras al barbero.
Pablo L. recuerda haber ido a Torrelaguna con sus padres y dos borriquillos a vender dos cargas de leña y una docena de huevos.
A La Puebla iban con las mulas para intercambiar higos o miel de El Atazar por judías secas, dicen que allí las judías se criaban muy bien en los linares y que por las calles veían a la gente como las desgranaban a mano. Era frecuente que una persona amiga de La Puebla les acompañase por el pueblo para hacer los intercambios. A su vez desde La Puebla también llevaban a El Atazar cerezas para intercambiar.
A Alpedrete (Guadalajara) también llevaban miel y cabritos abortones degollados y traían a cambio aceite.
El sistema de trueque dice Pablo M. que funcionó aproximadamente hasta que llegó la presa, momento en el que hubo más dinero. Cuenta que él, el dinero que ganaba hasta un mes antes de casarse se lo daba a su madre.
Se hacía carbón en la Dehesa, para preservar la madera que utilizaban se cuidaba que no entrara el ganado, “gracias a eso existe ese monte” dice Pablo.
Unas veces se impedía la entrada del ganado a una parte de la Dehesa y otras a otra, a los dos o tres años de haber cortado una zona para hacer carbón ya permitían la entrada en ella a las crías de cabra de menos de un año porque no tenían dentadura para cortar un tallo gordo.
Pablo M. recuerda que con doce años vio hacer carbón a un grupo de hombres entre los que estaba su padre. Él y otros chicos jugaban a imitar el quehacer de los hombres, en la Dehesa reunían troncos, los cortaban y hacían con ellos una especie de cabaña que tapaban, prendían esta cabaña por arriba y por abajo hacían unas bujardas para que saliera el humo. Cuando la “cabaña” se prendía la madera se iba requemando poco a poco y como no entraba aire ninguno no se hacía el ascua, se quedaba carbón. Los chicos lo encendían, pero no tenían la paciencia de los adultos y al final lo abandonaban, los hombres sin embargo podían tener los hornos cinco o seis días encendidos y cuando ya tenían listo el carbón asfixiaban los hornos con barro.
Una vez apagado y enfriado lo llevaban hasta dónde llegaban los camiones, una zona del río que ahora coge la presa, pues desde allí hacia el pueblo no había carretera. El carbón se producía para vender, para el pueblo no se utilizaba nada ni siquiera para la fragua porque la fragua necesitaba un carbón especial, de brezo, que creaba una capa por fuera y hacía que el calor fuera para dentro. Al Atazar lo suministraban desde La Puebla.
Recuerdan que a finales de los años 40 fueron al pueblo algunos atazareños que estaban afincados en Madrid para hacer carbón y así poder conseguir algo de dinero.
La producción de carbón terminó cuando apareció el gas butano.
Los camineros cuidaban las carreteras, como eran de tierra limpiaban las cunetas y rellenaban de tierra los regueros que se hacían con las lluvias.
Dicen que hacían poco y mencionan el dicho “eres más vago que la chaqueta de un caminero”. Explican que el dicho se originó porque los camineros ponían en la carretera las herramientas y encima la gorra o la chaqueta para que se viera que estaban por allí pero que nadie les vigilaba.
En cada pueblo había de uno a tres camineros, cada uno de ellos se encargaba de un tramo de carretera. Recuerdan al Graja y al Hueco en Cervera de Buitrago y al Julián y al Lucio en Robledillo de la Jara.
Hubo camineros hasta el año 1965 aproximadamente. Todavía hay muchas carreteras en España que tienen casas abandonadas de camineros entre dos pueblos. En ellas solían estar indicadas las distancias kilométricas que había a los pueblos o ciudades más cercanas.
La Fragua estaba dónde actualmente está el centro cultural. Álvaro recuerda que han pasado allí muchas noches, los hombres cuando volvían de arar y ya después de cenar iban para allá y estaban hasta las tantas machacando las rejas y tirando del fuelle para que se calentara con carbón. El carbón que utilizaban era de brezo y lo hacían en La Puebla. Desde la puebla lo llevaban a El Atazar y otros pueblos de la zona de Uceda.
El herrero aguzaba (afilaba) las rejas de arar y las calzaba (añadía un trozo de hierro) porque dicen que los gorrones (piedras de cuarzo y pedernal) se las comían enseguida.
El herrero ponía la reja y la iba cambiando y otros dos hombres iban machacando mientras un tercero tiraba del fuelle. Además de aguzar y calzar las rejas del arado también aguzaban los azadones con los que arrancaban las jaras, los picos y las azadillas de escardar y se hacían herraduras para las mulas.
A excepción del herrero, el resto de hombres que participaban de los trabajos de la fragua eran vecinos del pueblo que iban a apañar sus rejas y herramientas. Cuentan que los más mayores no machacaban, sólo tiraban del fuelle.
El herrero que recuerdan se llamaba Pepe Lozano y era tío de Jacinto, cuentan que cuando empezó venían los de La Puebla a enseñarle aunque el padre de Pepe, Melquiades también había sido herrero. También recuerdan que hubo un tiempo en que fueron los herreros de La Puebla y Robledillo de la Jara a hacerse cargo de la fragua de El Atazar. Álvaro, que fue uno de los últimos que cultivó las tierras, en el último periodo tenía que ir a la fragua de La Puebla (con Anastasio el herrero) o a la de Robledillo de la Jara.
El herrero cobraba por su trabajo en grano. En el verano iba a la era a por trigo y centeno. Dicen que siempre estaban de acuerdo con el precio que establecía el herrero.
El molino al que iban habitualmente era el del Riato, el molinero era un tal Pablo que aunque vivía en Robledillo de la Jara era natural de Horcajuelo.
El molino del Riato molía gracias al agua del Riato que no solía secarse. El Riato es un afluente del río Lozoya y se juntaba con éste en lo que llamaban Los Picozos, recuerdan que era un río en el que había muchas truchas y que cuando llovía mucho bajaba bien aventao.
A ese molino iban también desde Serrada, Uceda, Valdepeñas y Alpedrete, aunque en este último pueblo cuentan que había un molino de harina pero alimentado por un arroyo que se secaba en verano y por tanto sólo funcionaba en invierno.
En el molino molían el trigo que era para consumo humano y el centeno que era para los gorrinos. Cada vez que iban llevaban en sacos sobre las mulas un par de fanegas para moler.
Antes de moler el molinero metía una especie de pandereta en los sacos y cogía la maquila que era lo que cobraba, luego pasaba el grano por la limpia, un aparato que quitaba todas las impurezas. Entre las dos operaciones se mermaba sustancialmente la cantidad inicial, por eso había quienes evitaban pasarlo por la limpia y sólo lo cernían con cedazos en casa. En el molino según se iba moliendo el grano y convirtiendo en harina se iba cerniendo para sacar el salvado o moyuelo que usaban para alimentar a los animales.
Todos recuerdan haber ido a moler siendo unos críos.
El tío de Isabel y Pablo M. era el barbero del pueblo y afeitaba y cortaba el pelo a los hombres, sus herramientas de trabajo eran: una tela para que no se manchase la gente, una máquina, tijeras y cuchillas. Los cortes y afeitados los hacía en el tiempo frío en la cocina de su propia casa cuando terminaban de cenar alumbrado con la luz de la lumbre y un candil de petróleo y en el buen tiempo al aire libre, en las eras para luego tener que limpiar menos en casa.
Pablo M. dice que aquello era un espectáculo porque quienes iban se liaban a contar historias y su tío acaba sabiéndose las andanzas de la mili de cada uno porque el servicio militar era la vivencia que les permitía salir del pueblo y por tanto más novedosa y más contada. E Isabel se acuerda de que tanto su tío como los vecinos que acudían al barbero contaban chistes, trabalenguas y cosas y creían que ella no se enteraba, pero sí.
Para los afeitados su tío calentaba agua en un puchero sobre la lumbre y luego la echaba en una bacía. Después le bañaba la cara a quien fuera y le iba dando viajes con la navaja y limpiando los labios. La gente le pagaba por sus servicios con grano en el verano, al igual que el herrero su tío iba a la era y le daban una cuartilla o un celemín.
Juan recuerda un cantar referido a un barbero de Robledillo de la Jara, que en tiempos de sus padres iba a El Atazar y en una casa cortaba el pelo y afeitaba:
“Dicen que afeito el dinero
yo sólo corto las barbas
como soy Tomás Ribero.”
Recuerdan a varios; uno de Torrelaguna que iba a vender telas; uno de Montejo llamado el tío Serafín que iba en caballo y también vendía telas; Valeriano (el del roto), Luis, Alfredo, Ambrosio y Florencio de Alpedrete y vendían telas, agujas e hilos entre otras cosas; otro de Alpedrete que iba con dos borriquejas y llevaba especias para la matanza, caramelos, azúcar, chocolate, etc; el tío Maulas que vendía ropas militares de segunda mano.
También cuentan que en los tiempos en los que no había siquiera grasas para hacer jabón iban al pueblo los jaboneros.
El padre de Calla fue cartero e iba todos los días andando o en mula hasta Robledillo de la Jara para recoger y llevar el correo.
En El Atazar no tenían cura propio, iba el cura de Cervera de Buitrago los domingos a dar la misa.
Dicen que antes los curas junto con la guardia civil eran la autoridad. Y que por ejemplo los niños cuando llegaba el cura tenían que salir a besarle la mano.
También cuentan que al cura durante las confesiones la gente, especialmente las mujeres, le compartían sus penas con el cura.
Había una tejera. Eran unos gallegos que venían expresamente quienes la ponían en marcha durante dos o tres meses y habitaban en ella esa temporada.
Los vecinos que querían hacer tejas tenían que llevar la leña y el barro y los gallegos usando un horno que había cocían las tejas. La tejera la usaban sólo los de El Atazar porque en los otros pueblos también había tejeras.
Álvaro se acuerda de dos veces que fueron los gallegos. Actualmente la tejera está derrumbada y llena de zarzas aunque dicen que se puede acceder a ella por la zanja del agua.
En El Atazar nunca han tenido médico propio, recurrían principalmente al médico de Robledillo de la Jara y en alguna ocasión al de Valdepeñas. De Robledillo recuerdan a dos médicos, José Ramón Blanco y Rafael Pacheco
Para ir a avisar y traer al médico iban en mula. Cuando ya existía la carretera empezaron a llevarle en alguno de los coches que había en Robledillo o pueblos cercanos. Jacinto también recuerda haber ido en bicicleta por los caminos a llamar al médico de Robledillo o a por medicinas a Lozoyuela, donde estaba la farmacia más cercana.
También había un tal Rafael de La Puebla que era practicante, cuando requerían su ayuda tenían que ir a buscarlo con una mula. Cuentan que al primero que atendió en el pueblo fue al señor Juan del tío José. Posteriormente algunas de las mujeres del pueblo como Petra, Filomena y Apolonia eran quienes ponían inyecciones.
Desde El Atazar fueron a trabajar por jornales en diferentes sitios, los pinos, la presa, la carretera…Cuentan que para ir a casi todos estos trabajos tardaban más de una hora y que antes de salir de casa las madres ya habían hecho un puchero con patatas para que se fueran almorzados y un torrezno para que lo llevaran en el morral para la merienda.
Álvaro y Jacinto cuentan que como muchos de El Atazar trabajaron plantando pinos. En su caso empezaron con dieciséis años y plantaron en el nacimiento del Riato y en la Dehesa de la Oliva (Pontón de la Oliva). A esas mismas zonas fueron a trabajar también gentes de Patones y de Uceda.
En los pinos podían trabajar a jornal (cobrando un sueldo por día) o a destajo (cobrando por pino plantado). En todo caso para plantar un pino, una vez limpio el monte hacían un hoyo de 40 x 40 cm que tapaban con la misma tierra que habían sacado y luego hacían un agujero en el que ponían el pino.
En la presa trabajaron hombres de El Atazar y de otros muchos pueblos de la sierra. También de otras partes de España como Andalucía o Galicia. Cuentan que algunos de los que venían desde tierras lejanas acabaron asentándose principalmente en Torrelaguna mientras que otros, especialmente los gallegos tenían un funcionamiento casi nómada y su rumbo estaba marcado por las oportunidades laborales.
Trabajando en la construcción de la presa conocieron el Goma-2, “el mismo explosivo que usaba ETA” dicen. También usaban otro explosivo de gasoil y nitroglicerina. Manejaban los explosivos sin formación previa ni medidas de seguridad, cuentan que como no había ni alicates algunos trabajadores remachaban los detonadores con los dientes. Por suerte no hubo accidentes por la dinamita, aunque durante la construcción de la presa si murieron cerca de 30 personas.
“Voy a tirar una peja que van a abortar todas las mulleres del Atazar” decía un gallego antes de detonar algún explosivo con mucha carga.
Pablo L. recuerda que cuando trabajaba en la presa se ponía una esponjucha a modo de mascarilla para no tragarse el polvo cuando abarrenaba y que para poder descansar un poco ataban el martillo mecánico para que siguiera haciendo ruido y el encargado se pensara que seguían trabajando.
Mientras construían la presa las jornadas laborales eran de doce horas, normalmente de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Recuerdan que a la una repartían un café y un bocadillo.
Algunos de los hombres de El Atazar y pueblos aledaños al terminar la construcción de la presa siguieron trabajando para el Canal de Isabel II hasta su jubilación. Sin embargo durante los primeros años la mayoría compaginaba estos trabajos asalariados con los trabajos del campo (recoger garbanzos, patatas, segar) que realizaban en su tiempo libre.
Jacinto fue a servir con nueve años a una familia de Patones, la de Antonio del Borrado. Ayudaba en lo que le pidieran, cuidaba un rebaño de ovejas de unas ochenta cabezas, araba con una yunta de bueyes, segaba con unos segadores que iban de fuera. Tenía su propia habitación porque la casa era muy grande y le pagaban algo. Ya con quince años dejo Patones y se fue a Robledillo de la Jara durante un año también a servir, allí su labor fue principalmente cuidar un rebaño de cabras.
Pablo L. también estuvo con unos quince años sirviendo en Berzosa para una familia que tenía machos y cabras y los vendía a una carnicería de Paredes de Buitrago.
Cecilia siendo joven estuvo trabajando para un ingeniero que vivía en el Poblado de El Atazar y trabajaba a su vez en la construcción de la presa, ella estaba al cuidado de los hijos y cuando se mudaron a vivir a Madrid se fue con ellos y siguió trabajando allí para la familia.
El último y único alguacil al que han conocido era el padre de Isidoro. Dicen que iba por las casas avisando a la gente cuando había junta.
En Alpedrete sí recuerdan a un alguacil que era pregonero, el Cayetano, dicen que se ponía en las esquinas voceando el anuncio que fuera.
El padre de Pablo M. era el depositario del ayuntamiento. Entre sus cometidos estaba hacer los recibos y cobrar los impuestos a cada familia según el número de animales que tuvieran, dice que por ejemplo las cabras se contaban al menos dos veces al año, una en enero y otra en San Pedro. También cobraba la iguala del médico y se la llevaba a Robledillo, la paga por realizar esta labor era un 5% de lo recaudado.
Pablo M. recuerda que su padre tenía un cajón en el que guardaba el dinero y echaba las cuentas en la cocina.
Los partos eran atendidos por las propias mujeres del pueblo. Dice Paca que “no atendía siempre la misma mujer sino la que sabía y se atrevía”. A ella por ejemplo la acompañaron diferentes mujeres en sus partos. En su primer parto la atendieron dos señoras mayores, una de ellas era la señora Lorenza a la que llamaban muchas mujeres cuando iban a dar a luz porque se le daba muy bien coger a los bebés. Cuenta que la señora Lorenza cuando los bebés nacían con la cabeza alargada les ponía las manos en el cráneo, una delante y otra detrás para rectificar la forma.
Recuerda que en uno de sus embarazos tuvo que dejar a las ovejas solas y volverse a casa porque se había puesto de parto y la atendió su propia hermana y otra mujer que se llamaba Fidela. En otros también la atendieron su abuela Petra, su madre y Filomena.
Cuando iban a dar a luz las mujeres que acompañaban pedían un trapo de hilo que era como de lino y una madeja de hilo para hacer un cordón con el que atar la placenta al muslo. También ponían un pañuelo atado a la cintura para que no se subiera la matriz arriba.
Pablo M. recuerda que su hermana Isabel tuvo a todos sus hijos en casa, alguno de muy joven. Dice que quienes estaban en los partos y alrededor eran siempre mujeres, que los hombres se dedicaban a otras cosas pero que por mucho que les apartaran y sintieran que ese no era su lugar oían los gritos y llantos. A ellos no les dejaban intervenir de ninguna manera ni ver nada, de hecho dice que no les contaban ni lo más mínimo del cuerpo de una mujer y lo que sabían lo averiguaban ellos mismos con sus propios ojos o hablando con algún mayor.
En algunas ocasiones también llamaban al médico de Robledillo de la Jara para que atendiera los partos, sobre todo en los años 60 y 70. Iba alguien a buscarle en un principio con una mula y en los últimos años cuando ya había carretera le traían en algún coche, el de Alejandro de Robledillo por ejemplo.
El día que inauguraba Franco la presa del Atazar a Jacinto le apostaron en la propia presa junto a varios guardias civiles para que no pasara nadie. Apareció por allí el médico de Robledillo traído en coche por un vecino de Mangirón para revisar a la mujer del que por aquel entonces era alcalde, Melardo, pues había dado a luz el día anterior pero aún le faltaba alumbrar la placenta. Los guardias civiles no querían dejarles pasar, pero Jacinto medió y al final accedieron y les permitieron el paso.
Paca cuenta que en los partos en los que la atendió el médico parió en la cama y en los otros arrodillada en cuadrupedia, dice “mis hijos los he tenido sin dolores”. Recuerda también que tras el parto a la madre le preparaban un puchero con sopas, garbanzos y caldo y se bebían el caldo pero no se tomaban las sopas ni los garbanzos. Para hacer los caldos usaban un hueso rancio del gorrino de la matanza o una gallina. “Pasabas hambre, que tenías buenas ganas de comer…” dice. Cuenta que tras uno de sus partos el médico fue a visitarla y ella le preguntó si podía comer melón (era el 5 de septiembre y había melones de los que ellas mismas cultivaban), el médico le respondió que sí.
Pepi se acuerda de que a las mujeres recién paridas les preparaban una especie de torrijas, unas bolas que elaboraban con pan esmigado mojado en huevo batido que luego freían y bañaban en un almíbar hecho a base de miel y agua. A Paca se las hacía su cuñado durante una semana y se las tomaba por las noches, dice que se las comía y luego se bebía el caldo.
Cuentan que antes había muchos abortos y mortalidad infantil, que las madres no podían alimentarse adecuadamente y que la forma de vida era muy dura y se producían situaciones como que las mujeres dieran a luz en el campo mientras estaban con las cabras. Además las madres al poco de nacer las criaturas ya tenían que estar de nuevo en el campo todo el día guardando las cabras o haciendo otros trabajos. Juan relata que su propia madre, cuando tuvo a su tercer hijo y éste sólo tenía cuatro meses ya tenía que ir al monte con él en brazos y con las cabras y que entre las propias pastoras se ayudaban para sobrellevar mejor las duras condiciones.
Las mujeres que ya tenían bebés de meses o criaturas más mayores que aún mamaban daban el pecho a los recién nacidos de otras. Paca cuenta que ella por ejemplo dio de mamar a un bebé que pasaba hambre.
A los bebés a los que por alguna circunstancia la madre no podía amamantar los criaban otras mujeres o les daban leche condensada. A Paca le contó su madre el caso de una mujer que le daba a su bebe leche de una cabra, llamaba a la cabra diciendo “¡La chiva, la chiva!” y la cabra se acercaba y directamente de la ubre el bebé mamaba.
Paca recuerda que su hermana con dieciocho años tuvo un problema, se le hicieron cinco bocas en un pecho y se le cayó a pedazos y uno de sus hijos decía que aquello era teta malucha y que no la quería, entonces un señor del pueblo le preparó un emplasto de jabón y cebolla asada para curarlo.
Normalmente las mujeres no menstruaban mientras sus criaturas mamaban y en ese periodo era más difícil que se volviera a quedar embarazada.
Las madres hacían lactancias prolongadas, las más cortas eran de siete u ocho meses y algunas duraban varios años.
Bautizaban a los bebés a la semana del nacimiento, decían que había que bautizarlos al poco de nacer porque si no, si morían, se iban al limbo. Era la tradición, lo inculcaban los padres y los curas dicen.
A la criatura el cura le echaba el agua bendita y los santos óleos (aceite consagrado que tenían para dar el bautizo o la extremaunción) haciéndole la señal de la cruz.
Vestían a los bebés con el “uniforme para bautizarlos”, un fajín para sujetar el pico, gorrito, hecho de punto, mantilla…
Las criaturas que nacieron durante la guerra fueron bautizadas cuando terminó ya siendo más mayores y cuenta Pablo L. que fue el obispo a pasar el día y bautizar a todos los niños que no estaban acristianados y que cuando iba el obispo solían poner arcos que construían con palos y decoraban con ramas y flores.
Recuerdan una nana que dice:
A la nana nanita
nanita ea.
Duérmete niño
que viene el coco
y se lleva los niños
que duermen poco.
Cuentan que los abuelos amenazaban a los críos más pequeños con que venía el hombre del saco, la marruña o el sacamantecas por el Cancho la Aguilera y dicen que “por ahí es por dónde venía todo el ganado malo”.
Usaban pañales hechos de tela tipo sábana, en los que metían una telita. Si los bebés se escocían les daban alguna pomada pero lo más importante era tenerlos siempre limpios.
Cuenta Pablo M. que su padre y los hombres de su generación sabían escribir y como muestra de ello aún se pueden encontrar en el campo piedras planas que tenían sus firmas.
La escuela era una habitación donde no había pizarra pero sí mesas con tintero para escribir con la pluma. Cada día llevaba uno de los niños o niñas un brasero con ascuas que la maestra se ponía entre las piernas.
Dicen que las maestras paraban poco en el pueblo y que además las niñas, los niños y sus propias familias perdonaban ir a la escuela por ir con los chivos, por tanto entre unas cosas y otras recuerdan ir poco a la escuela. “Íbamos un rato por la mañana, nos ponían los deberes y los hacíamos cuando estábamos con los chivos y las cabras”, en general dicen que aprendieron a sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir.
Pablo M. cuenta que cuando era mozo iba por la noche a aprender las cuatro reglas con Doña Ángeles y que luego el graduado escolar se lo sacó con más de cuarenta años cuando había aulas de adultos en los pueblos.
Recuerdan a varias maestras; Doña Ángeles, Doña Herminia que era gallega, Basilisa que era vasca y que quitó de la escuela los retratos de Franco y José Antonio argumentando que no debían estar ahí y se marchaba de la escuela cuando el cura acudía, Doña Margarita, Doña M.ª Jesús y Doña Conchita que también fue maestra del Poblado. Las familias daban cargas de leña a las maestras.
Durante algunos años en los que se estuvo construyendo la presa en el Poblado del Atazar vivían los trabajadores y sus familias y hubo allí escuela y maestra, Posteriormente las niñas y los niños del poblado iban al colegio a Torrelaguna.
Jacinto, Álvaro y Pablo L. hicieron la confirmación y la comunión a la vez. Fue el obispo para la ocasión y recuerdan que fue por el Riato y al pasar por las Vihuelas se cayó al río. Como estaba el obispo había mucha gente, pero no recuerdan que se hiciera ninguna fiesta ni que llevasen ninguna vestimenta especial.
Para la primera comunión les decían que tenían que estar en ayunas incluso de agua.
Paca explica que ella se confirmó cuando tenía 13 años y entonces toda la cosa de la iglesia era en latín y por eso aprendió algo de esa lengua, dice que ella iba si podía a la novena para aprender la letanía del rosario en latín.
Las niñas y los niños iban con los chivos desde muy pequeños, casi desde que valían para andar dicen, también en cuanto valían aprendían a montar en burro. Con ocho años aproximadamente cuentan que era habitual que ayudasen en el campo a escardar y segar por ejemplo.
Álvaro dice “no sé si tendría once años cuando ya cogía la esteva para arar y ponía las colleras, el ubio y los ramales”. En su caso, a esa misma edad ya iba también con las cabras y cavaba los huertos cuando era el tiempo.
Jacinto estuvo desde los nueve a los quince años sirviendo para una familia de Patones y de los quince a los dieciséis para otra de Robledillo de la Jara. Aniceto se fue a servir a los trece años primero a Torremocha y luego a Patones.
No había mucho tiempo para jugar. Jugaban al escondite por la plaza cuando venían de estar con los chivos, hacían una lumbre y corrían por ahí. Porque explica Juan que la gran afición de los tazares eran las lumbres, que en el tiempo frío en cualquier esquina del pueblo había una lumbre en torno a la que se reunían chicos, mozos y mayores a cantar, a recordar cosas y a hablar (de sitios, de nidos de bichos, etc.).
En esas lumbres que alimentaban con leña que mandaban robar a los más pequeños se juntaban quienes regresaban del campo, se secaban si estaban mojados y se entretenían porque dicen que al no haber televisión ni radio no había muchos entretenimientos posibles, por ejemplo casi la única lectura a la que podían acceder en aquel entonces era El Buen Amigo, una revista publicada por la iglesia que se repartía los domingos y que contenía entre otros acertijos y fuga de vocales.
Dice Juan que cuando él tenía siete u ocho años jugaban todas las mañanas a la calva en la calle donde vivía Isidoro. Isabel recuerda haber jugado a la calva alguna vez de chicucha, sin embargo este era un juego normalmente de hombres, también había otros juegos más propios de niños como jugar al balón con la vejiga del cerdo hinchada tras la matanza, empujar el aro hecho con el borde de los cubos de zinc, habitualmente por los caminos mientras iban a soltar a las cabras, fabricar una especie de jeringas con varas de higueras entre San Antón y el Martes de Carnaval o construir con maderas un molinillo en la reguera. También recuerdan que cuando los niños cumplían ocho años les daban un cinto de cuerda para llevar la navajita y la boina. La navajita, explican que la usaban para comer el torrezno en el campo y preparar palos para, junto con losas, hacer trampas para cazar perdices y otros bichos.
Paulino iba con Paca de chico, ambos iban con las ovejas y su padre le decía “haz lo que te mande la Paca porque la Paca sentada hace más que tú corriendo”. Él le pedía que le enseñara acertijos y ella le daba una peseta para que comprase pipas en el bar.
Paca aprendió las cuatro reglas siendo moza, iba horas con una maestra por la mañana antes de ir con las cabras.
Entrar por mozo
Cuando los chicos cumplían dieciséis años pagaban la entrada de mozo, una arroba de vino que tomaban entre todos los mozos. Dicen que algunos de los mozos viejos eran muy sádicos y hacían a los mozos nuevos besarles las abarcas, les decían “besa la zarria”.
La Mili
El médico de Robledillo tallaba a los quintos. Cuando tenían que hacer el servicio militar cada mozo recibía una carta indicando el día y el cuartel en el que se tenían que presentar.
El día de antes de irse iban de ronda casa por casa y la propina que les daban era un dinero que los mozos se llevaban para su estancia en la mili.
Les podía tocar hacer el servicio militar relativamente cerca, como les sucedió a Pablo L. y a Jacinto, que estuvieron en El Goloso y en El Pardo respectivamente o lejos como a Álvaro que estuvo en Melilla. Dependiendo de lo cerca o lejos que estuvieran regresaban con más o menos frecuencia al pueblo de permiso.
Cuando Álvaro regresó al pueblo de permiso recuerda que llegó en autobús a Torrelaguna de noche y llevaba una maleta llena de chinches porque el cuartel estaba infestado. De Torrelaguna a Patones pudo ir sobre una yegua de unos de Uceda que también estaban haciendo el mismo recorrido, desde Patones siguió andando, hacía buena luna y fue por el arroyo arriba a las casillas, de ahí a los tinaos de Pisanchón, llegó a El Atazar a las dos de la mañana y encontró a sus hermanos durmiendo en las eras. Durante los trece meses que Álvaro estuvo haciendo la mili esa fue la única vez que pudo regresar al pueblo por unos días, dice que lo que más echaba de menos era la comida pues en el cuartel les daban mal de comer y ponían mucho pescado que a él no le gustaba, dice “en el pueblo al menos te templabas de pan”.
Las parejas eran más frecuentes entre mozas y mozos del mismo pueblo. Algunos tenían novias antes de ir a la mili pero lo más común es que los mozos se emparejasen tras cumplir el servicio militar.
Cuando venía un mozo de fuera y se echaba por novia una moza del pueblo tenía que pagar la costumbre que era una arroba de vino. Si se negaba a pagarla le tiraban al pilón.
Antes cuando una mujer tenía un novio y la relación se rompía por el motivo que fuera (incluso si era el novio el que no quería continuar) ella se quedaba marcada y eso dicen era una pena de las grandes porque pasaba a ser una vergüenza para otros hombres arrimarse a esa mujer.
Además de todas las labores que ya hacían desde la infancia, con quince años los chicos empezaban a arar. A los dieciséis años algunos de ellos fueron a trabajar a cambio de un jornal en los pinos.
También siendo mozos, e incluso un poco antes, a los hijos más pequeños de las familias los mandaban de agosteros, es decir, los mandaban a trabajar con familias de otros pueblos durante el mes de agosto
Paca tenía quince años cuando murió su padre y la gente del pueblo le decía que las tareas de campo eran muy duras y no las iba a aprender, ella se empeñó y consiguió manejarse a base de esfuerzo, constancia y ayuda de algunas personas mayores. Por ejemplo para aprender a atar los haces recurrió a su tío y a Pascual.
Desde que salían de la mili los mozos empezaban a cazar con escopetas si las tenían.
Los mozos jugaban a la pelota en la pared este de la iglesia. Jugaban a una especie de frontón pero no usaban raquetas sino las manos.
Jugaban dos equipos de tres mozos cada uno y los partidos eran a treinta puntos. Perdían el punto cuando no le daban a la pelota o esta botaba por debajo de la raya que había dibujada en la pared. El terreno era irregular, de rocas y como jugaban en la pared que da hacia La Puebla si se escapaba la pelota rodaba hacia el valle, hacia el arroyo La Pasá.
Durante los partidos un mozo se sentaba en el suelo y con un palo sobre la tierra iba apuntando la puntuación de cada equipo. Mientras tanto otros mozos que no jugaban estaban de espectadores fumando.
Las pelotas eran duras. “Algunas veces se les hinchaba la mano de los trompazos que le daban a la pelota” dice Isabel. Se hacían en el pueblo, recuerdan que Lucio, Eduardo y Vicente las hacían bien, para ello ponían un hilo de lana enrollada que forraban con estezado.
Los invitados de las bodas eran principalmente los familiares del novio y de la novia. Tras las misas los festejos de las bodas eran en las casas de los novios o de las novias, comían, cenaban y hacían baile con guitarras, bailando a la novia, tanto hombres como mujeres. Bailar a la novia consistía en que las invitadas e invitados bailasen una jota con la novia, entregándole después un regalo.
En los banquetes de las bodas habitualmente cocinaban carne con patatas. La carne era de alguna cabra que habían matado en las casas de los novios y las novias.
La noche de la boda a los novios a veces les hacían la petaca en la cama una broma que consistía en poner las sábanas de tal modo que era imposible meterse en la cama sin deshacerla y volverla a hacer.
La mayoría eran familias largas, los matrimonios tenían mucha descendencia “El que tenía mucha familia tenía más tarea, el que tenía menos familia tenía menos tarea” dice Isabel.
Isabel se acuerda de su tío Mariano que era soltero y le ayudaba mucho a cuidar de sus hijas e hijos mientras que su padre no la ayudaba nada porque decía que eso era una cosa de mujeres. Cuenta que cuando sus hijos eran pequeños la reclamaban “mami, mami, mami”, entonces su tío Mariano decía: “en Dios, deja las cabras y los chivos y atiende a los niños”, sin embargo, su padre decía: “déjalos que lloren, así no tienen que mear luego”. A ella le gustaban mucho las cabras, pero tuvo que abandonar en parte el cuidado del ganado para criar a sus hijas.
“Las pobres mujeres siempre hemos sido Mártires de Roma” dice Paca. “Yo he tenido que hacer de tripas corazón, yo tengo que ser para todo y tú no vales para nada más que para una cosa (referido al hombre)…Yo me casé pero me tocó peor después que antes, porque antes te echabas la manta al hombro y hacías, pero después que niños, que casa, que gorrinos, que mulas, que cabras u ovejas, lo que tuvieras y comida y cama, porque el marido tampoco hacía la cama, y la ropa que la tuvieras a punto, el pan también nos tocaba, porque ellos iban al molino pero luego la que tenía que hacer el pan eras tú.” “Yo he defendido a muchas señoras del pueblo…Nunca he sido alabanciosa…Ha habido algún señor que me decía -me parece que tú sabes mucho- a lo que respondía -no, yo no sé mucho, estoy en mi derecho y me quiero defender. ¿Qué pasa que yo tengo que ir a hacerlo todo y usted no puede hacer nada? No, no, hay que hacerlo entre todos”.
Los hombres jugaban a las cartas, al tute y a la brisca. También a la pelota y a la calva sobre todo en las fiestas.
Cuidados
Los viejos antes no tenían pensiones, les mantenían los hijos y las hijas.
Muerte: velatorios, entierros y lutos
Cuando fallecía alguien le fabricaban el ataúd en el pueblo, bien el tío Casiano o bien el tío Perico. Los ataúdes eran de madera forrados con tela negra. En el cementerio las fosas las abrían por parejas de vecinos que se iban turnando.
Los familiares más allegados de la persona fallecida solían vestir un tiempo de luto, para ello teñían de negro con tintes comprados sus vestimentas.
“El tiempo que duraba el luto no te lo imponía nadie, eso eras tú” cuenta Paca. Su padre murió cuando ella tenía quince años y hasta que no pasaron 2 o 3 años no se quitó el luto, recuerda que fue en una fiesta de Santa Catalina cuando dejó de vestir de negro. Un muchacho que era de su tiempo le decía “Pero Paca, si tú no has sido joven, si tú no has tenido juventud, si tú pasaste de niña a casada… ¿Cuándo has disfrutado tú de la juventud? Tú puedes decir que has disfrutado del campo, la naturaleza, pero de la juventud no”.
Un día cualquiera, lo primero que comían era unas patatas cocidas a la lumbre. Eran patatas viudas que llamaban, con grasa de los torreznos y ajos. De merienda, cuando se iban al campo a trabajar todo el día, llevaban pan y algún torreznillo. Metían los torreznos entre el pan y eso los chicos, los mozos y los hombres lo ponían en el morral que era de piel de cabra y las chicas, las mozas y las mujeres en una cesta. Cuando regresaban a casa cenaban normalmente garbanzos cocidos con agua, sal y manteca y algo de carne que podía ser un poco de cecina de cabra.
Para preparar la cecina, una vez sacrificadas y despellejadas las cabras las troceaban y ponían la carne en una gamella o barreño, la echaban sal gorda y la dejaban así entre ocho y diez días. Luego ponían a secar las piezas en unas varas (las mismas que usaban para las piezas de la matanza) en la cocina, dónde el calor y el humo de la lumbre ayudaba al proceso. La cecina era siempre para el gasto de las casas y se cocinaba a menudo con garbanzos. Con garbanzos también recuerdan una receta que además llevaba berzas sofritas.
Era habitual que recogieran frutos y plantas silvestres en primavera para comer, tanto las personas como los animales. Algunas de esas plantas eran:
En temporada también disponían de bastantes tipos de frutas que se daban allí mismo, por ejemplo melocotones y melones que se recogían a finales de verano y se guardaban encima del centeno o el trigo de las trojes y duraban hasta octubre o noviembre. Cuentan que cuando se iban a sembrar en el mes de octubre se llevaban unos melocotones para comer y tiraban por ahí los huesos y luego cuando iban a segar en verano habían brotado melocotoneros.
Tenían olivos y las aceitunas que recogían las molían en el molino de Alpedrete (Guadalajara) y hacían aceite. El aceite dicen que no estaba depurado y cuando lo usaban en casa se hacía mucha humareda, a los gatos les entraba tos y las personas tenían que salir del olor tan fuerte que daba.
Antes el vino dice Pablo M. que era un artículo de primera necesidad que tenían que tener para la siega porque le echaban un trago y se animaban.
Usaban algunas plantas como medicina:
La manzanilla junto con el orégano se usaba en infusión para el catarro. Dicen que ambas antes se daban más abundantemente, la manzanilla porque la tierra estaba arada y por tanto menos dura y el orégano por haber más ganado. Antiguamente se encontraba manzanilla en las Piedras Blancas, según vienes de la presa en el cruce que tira para Juan Gil. Cuando recolectaban una u otra las ponían a secar en ramilletes boca abajo.
El saúco y la hierba de las hinchazones las usaban juntas para quitar la hinchazón a las caballerías, fuera donde fuera la hinchazón e independientemente de la causa de la misma. Recolectaban las plantas y frescas las cocían, ese cocimiento ya enfriado lo aplicaban sobre los animales en las zonas afectadas. Paca cuenta que la hierba de la hinchazón la recogían en La Pasá por al lado de los olmos de Isidoro y donde llamaban los arroyos, debajo de una higuera que era del Sr. Ángel.
Paca siempre llevaba dientes de ajo en el bolsillo cuando iba al campo y hacía calor porque aliviaba las picaduras de las avispas. Dice que no sabe exactamente de dónde sacó este remedio, explica que puede que lo oyera en la radio o en la televisión. Recuerda una ocasión en la que estando con las cabras, una chiva pegó un salto, cayó al suelo y su cabeza se empezó a hinchar, entonces ella sacó el ajo y se lo restregó, poco a poco la hinchazón fue remitiendo y la chiva empezó a comer.
También recuerdan otros remedios como poner tela de araña en las heridas.
Cantares
El Señor cura no baila
porque tiene la corona,
Señor cura baile usted
que Dios todo lo perdona.
Recuerda Jacinto que se lo cantaba Ernesto al Señor cura.
En Cervera hay buenas mozas
En Robledillo mejores
y llegando al Atazar
parecen ramos de flores.
Recuerda Isabel y dice que los cantares hablaban de los pueblos y siempre el pueblo de cada cual era el mejor.
Tengo una novia en el Vado
Y otra tengo en Matallana
Y otra tengo en La Vereda
Y otra en Campillo de Ranas.
Recuerda Juan.
Quédate con Dios Humanes
y todas tus humaneras
que me voy a Marchamalo
a ver las marchamaleras.
Recuerda Juan que la cantaba el tío Jacinto que era de la Puebla y se casó en El Atazar.
Virgen Santa Catalina
tu que estás en la traspuesta
manda una vara de nieve
para que no vengan los gorretas
Recuerda Juan que la cantaban porque los de Robledillo de la Jara iban a bailar al Atazar en las fiestas.
Alpedrete cuca y vete
pueblo de pocos vecinos
el cura guarda los bueyes
el sacristán los gorrinos.
Recuerda Isabel.
En Patones los cagones
se cagaron en las bragas
y estuvieron las mujeres
lavando cuatro semanas.
Ensuciaron los arroyos
y hasta el río del Jarama
y no contentos con eso
vinieron aquí a lavarlas
Recuerda Juan
El que tiene guitarra
hijos y mujer
siempre está templado
y nunca templa bien.
Recuerda Juan
En los llanos de Cervera
hay un bicho venenoso
que a las mocitas las preña
y echa la culpa a los mozos.
Recuerda Juan
Cuentos
Paca recuerda el cuento de la Cabra Montesina que le enseñó a Paulino cuando siendo el niño iban juntos de pastores:
Esa es la cabra Montesina
del monte montesinal.
Que el que pase de esta raya
no entraba, no entrará
y hacía au
y aquella cabra se lo tragaba todo
hasta un segal…
Se tragó un ejército
que la vida de campo
la vida de los pastores
es muy corta de contar
se sientan en una fuente
beben agua, mojan pan.
El cuento del tío Rucho.
Paca cree que lo escuchó y aprendió de un señor llamado Mauricio. El señor Mauricio no tenía hijos pero a los chicos les gustaba mucho estar con él porque tocaba bien las castañuelas.
Esto era una vez que se juntaron la zorra, el lobo, las perdices y el oso.
¿Qué vamos a hacer? Ah, pues podíamos irnos a casa del tío Rucho a preparar una comida. (Paca siempre pensó que el tío Rucho vivía dónde actualmente se está haciendo la casa la Leandra.)
Se encontraron en las eras y luego bajaron a casa del tío Rucho. Cuando estaban allí le dijeron al tío Rucho que querían hacer una comida y éste les dijo que el oso se fuera a por una colmena, el lobo a por una oveja o carnero, la zorra a por una gallina y las perdices a por el perejil.
Las primeras que vinieron, claro, como son las que mejor vuelan, fueron las perdices y estas preguntaron al tío Rucho si ya habían vuelto los otros a lo que él respondió, no calentaros hijas, calentaros que traeréis frío. Ellas se pusieron al lado de la lumbre, se quedaron dormidas y el tío Rucho las retorció el pescuezo y las echó al caldero.
Después vino la zorra y preguntó ¿Han venido los otros? No, respondió el tío Rucho, caliéntate hija, caliéntate que traerás frío. La zorra se quedó dormida, entonces el tío Rucho la cogió del rabo y la echó a la lumbre y ésta pegó un salto y salió por la chimenea.
Después vino el oso y preguntó ¿Han venido los otros? No, respondió el tío Rucho, caliéntate hijo, caliéntate que traerás frío, se quedó dormido y se dio con el cascapiñones en la cabeza y se despertó y salió por la puerta.
Después vino el lobo y preguntó ¿Han venido los otros? No, respondió el tío Rucho, caliéntate hijo, caliéntate que traerás frío. Se quedó dormido y le metió el asador ardiendo por el culo.
Después todos se encontraron en las eras. Y se preguntaron unos a otros ¿A ti que te ha hecho?
Uno respondió, a mí me ha echado a la lumbre.
Otro, a mí me ha dado con el cascapiñones en la cabeza
Otro a mí me ha metido el asador ardiendo por el culo.
Entonces se preguntaron ¿Y ahora que vamos a hacer? Con todo se ha quedado él.
Y concluyeron, mira mariquita, tú que eres más lista, te vas a asomar a ver que está haciendo, que ya tiene las perdices cocidas o fritas.
¿Qué está haciendo ? Le preguntaron a la mariquita. A lo que ésta respondió: A mí me parece que está echando la bendición y está diciendo que ni por aquí ni por allí que entre nadie a su casa.
Entonces la zorra y los otros se marcharon y El tío Rucho cenando se ha quedó.
A Pepi le contaban el cuento del tío Rucho cuando era pequeña y dice que en general la gente del pueblo lo conoce y es un cuento del lugar pero que el de la Cabra Montesina es sacado de la radio, de radio intercontinental en la época que Elena Francis era locutora y a las 20.00 h contaban un cuento.
Adivinanzas
Una vieja con un diente hace correr a toda la gente (campana).
Supersticiones
Se decía que para que se les fueran los sabañones tenían que ir descalzos a tirar raíces de gamones/torvisco a la lumbre y salir corriendo mientras decían:
“Sabañones traigo,
sabañones vendo,
aquí te los dejo
y escapo corriendo.”
Isabel explica que su tío Mariano antes de decir la estrofa anterior pisaba el torvisco y decía: “buenos días san torvisco”.
También el tío Mariano cuando tenía hipo decía: “Hipo, hipo, si no te quitas te estripo.”
Hubo un cura refugiado en un tinado del término de El Atazar al que finalmente mataron unos hombres de Cervera de Buitrago. La madre de Pablo L. le enseñó dónde estaba enterrado el cura en el cancho del tío Zarzosillo.
En el término del pueblo estuvieron refugiados durante varios días ocho curas que escapaban en dirección a La Puebla.
Cuentan que fueron los milicianos y cuando estaban quemando los santos de la iglesia el abuelo Marcial les dijo “estos como son Santos no quieren arder”.
Desde El Atazar muchos hombres fueron a la guerra y todos volvieron.
Dicen que durante el franquismo los curas y la guardia civil eran la autoridad. Si alguien blasfemaba por ejemplo cagándose en Dios, la guardia civil le denunciaba.
Si iba la guardia civil al pueblo el ayuntamiento le tenía que dar de comer y dormir. Cuando iban los guardias siempre se acercaban a casa del padre de Pablo M. (Isabelo) para que les dieran de comer porque sabían que solía tener algo de caza.
El nombramiento de los alcaldes durante el franquismo lo hacía el gobernador. Un requisito es que estuvieran afiliados a la Falange.
Juan cuenta que despidieron a su padre que era caminero porque el alcalde del pueblo en aquel momento dijo que no era afecto al régimen. El alcalde echó una carta desde La Puebla, hasta donde fue andando para hacerlo discretamente y que no se supiera la identidad del acusador.
Cuando Álvaro estaba haciendo la mili en Melilla estalló la guerra de Sidi Ifni, sortearon entre algunos soldados del cuartel y a él no le tocó ir al frente, pero cuenta que estuvieron muchos días sin salir del cuartel porque Melilla también amenazaba con un levantamiento.
Recuerdan que a mediados de los años 50, los americanos a través de Cáritas hicieron llegar un colchón de lana a cada casa, también suministraban al pueblo queso amarillo y leche en polvo.
El agua de la presa cubrió lugares importantes para las vecinas y vecinos de El Atazar como el molino del Riato o las huertas que estaban de camino a Cervera de Buitrago que además dicen eran las mejores tierras. Les dieron algo de dinero a cambio de las tierras pero poco.
En el año 1983, que estaba el embalse medio seco, Pablo recuerda ir con su mujer a ver el molino, le dijo “vamos a verlo que a lo mejor no lo volvemos a ver así como está ahora, bajamos al puente del río por donde pasaban los coches…”
Antes de hacer la presa las vecinas y vecinos trabajaban en el campo, si no con las cabras con las mulas o los borricos para arar, una vez se empezó la construcción muchos hombres se fueron a trabajar en ella y cuando terminaron la obra algunos siguieron trabajando para El Canal de Isabel II. “Anda que no hemos ganado desde que se hizo la presa, si no estaríamos arando” dice Álvaro.
Sin embargo los trabajos de construcción en la presa fueron también muy duros y poco seguros para la integridad y salud de quienes los desempeñaban. Jacinto se acuerda de que tres trabajadores procedentes de Patones murieron enterrados bajo una avalancha de tierra cuando hicieron el salto de Torrelaguna. También cuentan que había dinamita por todas partes y la manejaban con poca o ninguna formación y mucha “alegría”, lo mismo la usaban para pescar que para hacer leña de un tronco y recuerdan que hubo un hombre del pueblo que se hizo un cinto con los cables de colores de los detonadores eléctricos. La dinamita explica Juan que la traía un tal Heliodoro que tenía un polvorín en Pedrezuela por haber sido camisa vieja de la Falange.
Para hacer el último tramo de la carretera Cervera de Buitrago-El Atazar que se construyó en el año 1955 se utilizaron herramientas muy rudimentarias como picos, palas y barrenas que eran muy largas y tenían que ser manejadas por dos o tres personas y combinar con el uso de dinamita mientras que la carretera El Atazar- El Berrueco que se hizo en el año 1965 se abrió con un bulldozer.
Cuentan algunos que trabajaron en estas obras que las carretillas que usaban tenían las ruedas de hierro y a caja de madera y que cuando llovía se hincaba la rueda en el barro y era muy difícil moverla.
En el año 1957 Jacinto y otros hombres del pueblo hicieron con picos y palas una zanja para traer del manantial del Chortal agua hasta la fuente del pueblo.
El agua a las casas llegó un poco después de la luz eléctrica, a finales de los años 70, era y es bombeada desde la propia presa.
La luz eléctrica llegó en el año 1977. Antes tenían un grupo electrógeno a gasoil pero arrancarlo era difícil y fallaba a menudo.
Antes de tener luz eléctrica usaban velas y candiles tanto de petróleo como de aceite. Dicen que los candiles de petróleo eran malos porque echaban mucho humo, pero daban más luz que los de aceite que eran los más comunes.
Teléfono
La línea de teléfonos llegaba desde Cervera de Buitrago, los hombres de El Atazar fueron quienes hicieron los hoyos para los postes y los colocaron.
En el pueblo se construyó una Casa del Teléfono que albergaba la centralita donde trabajó Cecilia como operadora. Las llamadas entraban y Cecilia iba colocando las clavijas como correspondiera para desviar las llamadas. Estuvo operativa desde principios de los años 60 hasta mediados de los años 70 pues el embalse cortó la línea.
Radio
En los años 60 la familia de Pablo L. y Álvaro compró en la tienda de Segundo de Paredes de Buitrago un transistor a pilas que fue el primer aparato de radio que llegó al pueblo. Pablo recuerda que escuchaban música y el serial Matilde, Perico y Periquín.
TV
En El Atazar no hubo una primera televisión comunitaria, Pablo L. recuerda que la primera tele que tuvieron fue propia y la compraron en Torrelaguna.
Antes de tener televisiones en sus propias casas algunos hombres recuerdan ir a Cervera a ver fútbol y boxeo en la televisión de la taberna de Cándido.
A Paca le contaron varias personas mayores del pueblo, entre ellas su madre y su suegra, como había surgido la novena del Santo Cristo. Le explicaron que fue un año muy malo en el que no llovía y para que el ganado no muriera de hambre tuvieron que hacer carriles con arena para que los animales pudieran pasar al otro lado del río a pastar. Ante la desesperación las vecinas y vecinos decidieron rezar la novena y entonces se puso a llover.
Desde entonces y hasta hace unos años entre del 25 de abril al 3 de mayo se decía esta novena que es la exaltación de la Santa Cruz. Cada día se tocaban las campanas para llamar a la novena, cuando ya estaban reunidos en la iglesia rezaban el rosario y hacían las llagas de Cristo que iban intercalando con padres nuestros. Empezaban por la llaga amorosa del costado, después hacían la de la mano derecha, el pie derecho, la mano izquierda, el pie izquierdo y para terminar cantaban.
En una ocasión alguien ajeno al pueblo atropelló a una gallina del Sr. Melardo que por aquel entonces era alcalde del pueblo. El forastero le ofreció pagarle la gallina a lo que el Sr. Melardo le dijo: “No quiero que me pague la gallina, yo lo que quiero es que se muera usted”.
En una ocasión después de la guerra se juntaron El Atazar, Berzosa, Robledillo de la Jara, La Puebla, Prádena y Montejo para hacer una cacería de lobos. Mataron a dos lobos y a uno de ellos lo mató el señor Casiano de El Atazar en la Dehesa de Prádena. Recuerdan que a uno de los lobos muertos lo llevaron al pueblo para que lo viera la gente.
Cuentan que a los cerveranos se les conocía como “seisdedos” porque muchos de ellos, especialmente antaño nacían con seis o siete dedos. Dicen que la “simiente” la llevó un cura.
Cuenta Juan que uno de La Puebla bajó a Madrid y estando en la Gran Vía dijo: “¡Ay rediós qué casas! ¿Estas casas las habrán hecho aquí o las habrán traído de afuera?”.
Una vez un tal Pepe estaba volteando las campanas y se cayó una de ellas, a raíz de eso tenían miedo de que se volviera a caer. Creen que fue en las fiestas.Recuerda Álvaro que cuando Ceci iba a las cabras su madre le ponía una manteja con un botón y un ojal.
El pueblo era pobre, pero era muy devoto dice Paca, a ella las personas mayores le enseñaron muchas oraciones, oraciones de vivos y muertos…
Ha llegado a haber tres hermandades:
La Cofradía de las Ánimas.
El Sagrado Corazón.
El Cristo de la Gran Misericordia o del Gran Poder.
La cofradía de ánimas se encargaba de velar (velaban los hombres por las noches y las viudas por el día) y enterrar a los muertos.
Cuenta Paca que las personas mayores que no tenían familia donaban sus tierras a la iglesia y a la Cofradía de las Ánimas. Cada año la cofradía tenía un alcalde, un alguacil y un tesorero de entre los hermanos y hermanas. El tesorero guardaba los cuartos y si había que decir misa de difuntos el alguacil se encargaba de ir avisando de casa en casa. El 8 de septiembre era costumbre decir una misa por los hermanos vivos y el 9 por los difuntos, en esta última misa cada hermano tenía una vela encendida. Un año que estaba un poco pobre la hermandad Paca recuerda que el alcalde de la misma, Julián, propuso sacar la virgen en procesión y subastar las varas para recaudar algo de dinero.
Las primeras bicicletas que hubo en el Atazar fueron las de Jacinto y Pablo. Jacinto se la compró de segunda mano a Alejandro de Robledillo que tenía un comercio con un poco de todo. Pablo recuerda que fue a ponerle luces a Lozoyuela
Antes de hacer la presa hombres y mujeres se bañaban en el verano en una zona del río a la que llamaban la Recaldera del Quiñón. Los hombres se bañaban en pelotas.
Las mujeres por mucho frío que hiciera y fuera cual fuera la tarea que estuvieran desempeñando no se ponían pantalones, llevaban siempre una falda larga y unas medias de lana hasta las rodillas.
Las abarcas eran el calzado habitual, dicen que era el mejor para arar porque si se metía una piedra en la abarca le daban un golpe y salía por delante, aunque dice Isabel que ella las odiaba porque con ellas se resbalaba fácilmente. Dice Pablo M. que las personas más mayores de la sierra tienen un pie muy ancho por haber calzado abarcas que era en cierto sentido como ir descalzo.
Los pastores en invierno llevaban unos piales, unas piezas de piel que se ponían envolviendo los pies para tratar de evitar calarse. Los hacían ellos mismos con piel de cabrito abortón que estezaban hasta que quedaba como una especie de gamuza. Cuentan que al quitárselos por las noches tenían que envolverlos como hechos una bola porque si se secaban se quedaban duros y ya no se los podían poner.
También en cada casa con pieles de cabra se confeccionaban los zajones. Primero sobaban las pieles, después les echaban sal y por último las recortaban con las formas. Los zajones los usaban mozos y hombres cuando iban de pastores y a cortar leña para abrigarse y evitar estropear los pantalones. Además de hacerlos podían comprarlos, en tal caso el material del que estaban confeccionados era baqueta que era más fuerte que la piel.
Dicen que dejaron de llevar zajones en cuanto empezó la construcción de la presa porque a los que trabajaban en ella les daban a modo de uniforme un mono (que podía ser de diferentes colores), botas de goma y guantes. Y aunque las botas de goma ya existían y algunos las calzaban también consideran que fue en aquel momento cuando se extendió su uso en la Sierra.
Era el edificio del ayuntamiento, allí es donde se hacían las juntas de los vecinos, los bailes y algunas otras actividades como la elaboración de velas.
Había una habitación al entrar a mano derecha donde hacían lumbre cuando había baile para calentarse. Cuentan que tenían siempre la cámara llena de leña que robaban por ahí.
En el medio de la estancia principal había dos pilares de madera con un poyetito un poco más alto en el que Goyi recuerda que las niñas y los niños se ponían e incordiaban a las parejas que iban bailando alrededor, dándoles golpecitos o pasando entre ellas.
La Casa dela Moneda se vendió a un particular que la demolió para convertirla en vivienda.
Si tenía que quedarse alguien de fuera a dormir iban a casa de la tía Sebastiana. Recuerdan por ejemplo que un tendero de La Puebla, Valles que vendía telas y ropa pernoctaba allí siempre.
Tenían un puente de madera sobre el río Lozoya que cruzaban para ir a El Berrueco o a Torrelaguna, no sólo las personas podían cruzarlo, también las mulas. Si hacía falta repararlo se encargaba el ayuntamiento.
Las tierras replantadas con pinos actualmente son del estado, antes del cerro hacia El Atazar pertenecía a una mancomunidad de la que formaban parte El Atazar y Cervera y del cerro para allá pertenecía a Patones.
Es dónde echaban a los animales muertos, en la primera echaban a los de tamaño más pequeño y en la segunda a los de tamaño más grande para que se los comieran los guarros y los abantos (buitres).
Había un arroyo en lo que llaman el ren Nogal, dicen que aunque la tierra no era buena como siempre había agua se criaban muy bien los higos.
Era un barrio a varios kilómetros del pueblo con unas cuantas casas. Había también un bar y era una especie de área recreativa a la que la gente de fuera iba a bañarse.
Se construyó en los años 60 para los trabajadores de la presa y sus familias y más tarde pasó a ser habitado por trabajadores del Canal de Isabel II y sus familias.
Cuentan que llegó a vivir allí mucha gente, más que en el mismo Atazar y en el momento en que más habitado estaba tenía escuela, bar, iglesia y pasaba el coche de línea al lado.
Allí vivió gente del propio Atazar como Jacinto y su familia o Cecilia que sirvió para la familia de un ingeniero, también gente de muy diversas procedencias incluidos pueblos cercanos como Cervera de Buitrago, Patones, El Berrueco o Valdepeñas (Guadalajara).
Actualmente pertenece a la Diócesis de Madrid.
La primera carretera que hubo fue la que iba a Cervera de Buitrago, la hicieron en el año 1956. Ahora la ha pillado la presa.
Casi nadie tenía reloj y el sol era lo que servía para tener referencias temporales. Por ejemplo, cuando iba por la mitad del cielo era la hora de comer, cuando había poco era la hora de la merienda.
Cuando estaban en el campo con el ganado hasta que no era de noche no lo cerraban y volvían a casa.
Los pueblos con los que más se relacionaban eran Cervera de Buitrago y Robledillo de la Jara. Allí iban a sus tiendas, El Sotanillo de Cándido y Doro en Cervera y las de Antonia o el Rubio en Robledillo.
Las gentes de Cervera tenían buena fama entre los atazareños, cuando iban a su fiesta, La Virgen de la O, también conocida como La Morcillera, los invitaban a cenar en sus casas.
Cada cierto tiempo los gitanos pasaban por el pueblo. Normalmente iban en cuadrilla grande, de veinte o treinta, iban andando o en borricos y se quedaban a dormir en una casilla que les prestaban. Recuerdan que solían llegar desde la zona de Alpedrete, pedían por las casas y en una ocasión se comieron una de las vacas del Sr. Faustino, que se había muerto, porque los del pueblo no iban a aprovechar la carne.
Había uno de Cervera de Buitrago que se llamaba Benigno y decía que los de Majalrayo no lloraban. Isabel explica que antes los hombres de cualquier lugar no tenían permitido llorar y por eso a veces lloraban a escondidas.
Antes también decían “que si un hombre barría se le caía la colilla”.
Pablo M. dice que le da pena el poco valor que se les daba antes a las mujeres…Que las mujeres eran las presas de los golpes y el desprecio de los maridos…”No sé cómo con esa cultura que nosotros vimos nos hemos adaptado a esta otra de valorarlas…a lo mejor porque tienes hijas y no te gustaría que a tus hijas les pasara algo de eso y pasaran esos trances” concluye.
Motes
Era frecuente que a la gente se la conociera por un mote. Cuenta Juan que su tío Melardo solía poner muchos motes, por ejemplo a Cipriano le llamaba “el altavoz” porque tenía una voz muy fuerte, a su padre “el agallón” porque era bajito y fuerte, a otro “el tordo mamellao”…
Tabaco
Recuerdan diferentes marcas de tabaco que se fumaba: Celtas, Flor de Cuba, Peninsular, Ideal (los llamaban caldo de gallina). También que cuando no había tabaco fumaban calza, una mezcla hecha con corteza de romero, estepa y hojas de nogal.
Aniceto explica que cuando su amigo Aurelio estaba en Larache (Marruecos) haciendo la mili le enviaba tabaco, en cada envío metía dos pitillos en un sobre en el cual tenía que indicar “contiene dos cigarros”.
Pablo Lozano Elices (22-3-1937)
Nació en El Atazar y durante su vida adulta y hasta su jubilación vivió en Madrid. Tras su jubilación regresó a vivir al pueblo.
Álvaro Lozano Elices (19-2-1935)
Nació en El Atazar dónde ha vivido ininterrumpidamente a excepción de los años en los que estuvo realizando el servicio militar.
Cecilia García Herranz (2-2-1953)
Nació en El Atazar. Se trasladó en su juventud por trabajo primero al Poblado del Atazar y después a Madrid. A lo largo de su vida ha vivido en diferentes puntos de la geografía española y sus últimos años de vida laboral regresó al pueblo dónde reside de manera habitual desde entonces.
Juan Fernández Lozano (26-10-1947)
Nació en El Atazar y allí vivió hasta su mocedad, momento en el que marchó para seguir estudiando, después regresaría y volvería a marcharse afincándose en Fuenlabrada. Tras su jubilación vive a caballo entre Fuenlabrada y el pueblo.
Isabel Martín Herranz (17-8-1942)
Nació en El Atazar. Se fue con 24 años, vivió en varios pueblos de la zona como Mangirón, el Poblado del Atazar, Torrelaguna y El Molar. Volvió a afincarse de nuevo en El Atazar hace unos años.
Pablo Martín Herranz (25-1-1945)
Nació en El Atazar, durante los primeros años como trabajador del Canal de Isabel II vivió en Mangirón y en el poblado de El Atazar para finalmente volver a instalarse en el propio pueblo.
Francisca Herranz Herranz (9-3-1934)
Nació en El Atazar dónde ha vivido ininterrumpidamente.
Gregoria Herranz Martín (24-4-1957)
Nació en el Atazar donde vivió hasta los 9 años. A los 9 años se mudó junto con su familia a vivir a Madrid y en el año 2000 regresó para vivir de manera regular en el pueblo.
Aniceto Herranz Acevedo (17-04-1935)
Original de El Atazar, a los trece años se fue a servir a Torremocha y Patones. En su juventud se trasladaría a vivir a Madrid regresando al pueblo tras su jubilación.