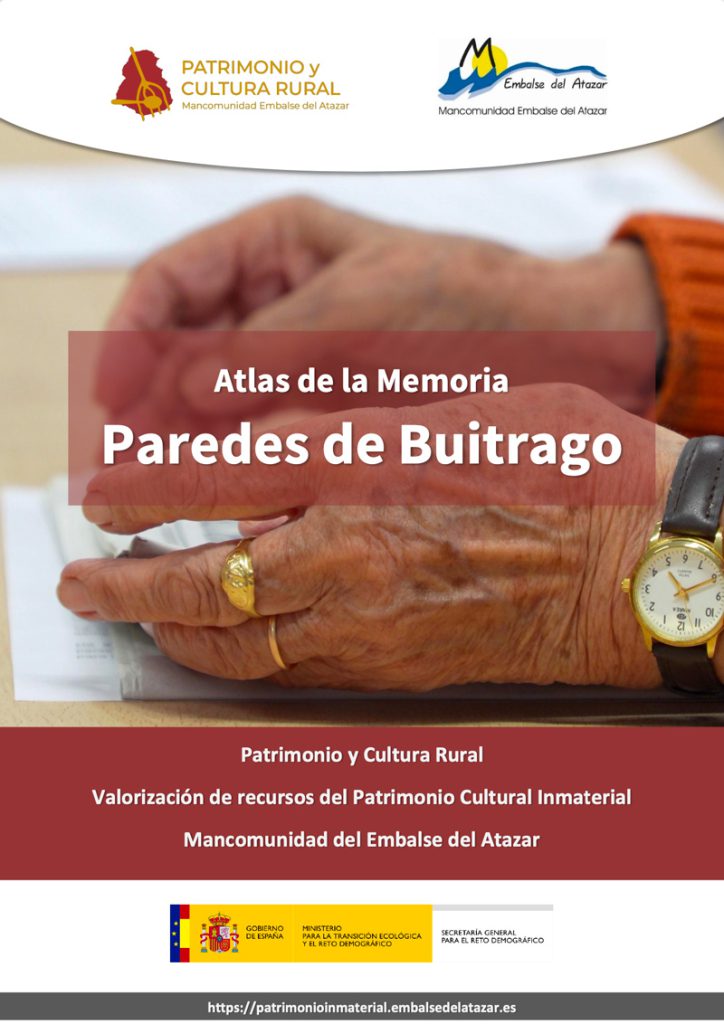
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Paredes de Buitrago”, en formato pdf.
Las calles en cuesta de este pequeño pueblo esconden algunos de los vestigios mejor conservados de la arquitectura popular serrana. Hornos semicirculares adosados a las casas, cachimanes para guardar los carros, paredes construidas en seco, piedras sobre piedras, cortes donde antaño guardaban a los marranos…
Las calles en cuesta de este pequeño pueblo esconden algunos de los vestigios mejor conservados de la arquitectura popular serrana. Hornos semicirculares adosados a las casas, cachimanes para guardar los carros, paredes construidas en seco, piedras sobre piedras, cortes donde antaño guardaban a los marranos…
Fue también el pueblo más castigado de la guerra: evacuado casi en su totalidad pocos vecinos permanecieron en su hogar entre los intermitentes bombardeos. En el municipio permaneció estable el llamado Frente del Agua, posiciones de ambos bandos en su pugna por el agua que abastecía a la capital.
Este macabro acontecimiento de la Historia, marcó profundamente el pueblo, cuya iglesia fue derruida. Aún conservan algunas casas, marcas de morteros posteriormente reparadas y aún cuentan las más mayores como en la ladera están las cuevas de La Corta donde iban a refugiarse.
Sin embargo, puede más el afán de supervivencia y en la posguerra, todo continuó con ingentes esfuerzos de retomar la normalidad. Regresaron familias que habían buscado cobijo en los pueblos de los alrededores. Algunas tuvieron que alojarse en la Casa de la Maestra y en casas de vecinos mientras reconstruían sus hogares y la iglesia.
Fueron años duros, de sembrar el pan y mantener el poco ganado que sustentaba a las familias: cerdos y merinas negras, mayormente y también alguna vaca, que se usaba para el trabajo y vender algún ternero.
Pobres en recursos, fueron en cambio, ricos en ritos y celebraciones, con algunos dignos de recordar y distintos del resto de la Sierra. Ejemplos de ello son las Maesas, mozas encargadas del peticionario de cera los domingos de cuaresma, o la Vaquilla de Los Viejos, que salía después de la Navidad.
En 1975 se integró en el municipio de Puentes Viejas, junto con Cinco Villas, Serrada de la Fuente y Mangirón, donde está el ayuntamiento que asiste a las cuatro localidades.
La Fiesta de Los Viejos se celebraba los días 26 y 27 de diciembre, resumidamente explican que esta fiesta consistía en que un mozo se vestía de viejo, otro de vieja, vestían también una vaquilla y los mozos la corrían por las calles, iban de ronda, cantaban cantares en las puertas de las casas y pedían el aguinaldo.
El 25 de diciembre comenzaban los preparativos. Los mozos iban al ayuntamiento. Al que había sido viejo el año anterior tenía que correr la vaquilla y preparar a los mozos que iban a ser viejo y vieja. Esa noche los tres iban a dormir a casa del mozo que hacía la vaquilla.
El 26 de diciembre, San Esteban, el alcalde del pueblo iba por la mañana a llevar aguardiente a los tres mozos que ese año iban a encarnar al viejo, la vieja y la vaquilla. La madre del mozo-vaquilla no quería abrir la puerta porque se preparaba mucho jaleo, en esa casa se guisaba, se vestía a la vaquilla… El padre se marchaba de pastor porque “no quería saber nada” cuentan.
Luego iban viejo, vieja y mozo-vaquilla a pedir pañuelos por las casas. Los pañuelos que las gentes cedían eran pañuelos de ramos con flecos largos (de 1 palmo) y pañuelos de merino. La madre de Julia decía que los pañuelos que tenía los habían comprado mucho antes de la guerra con el dinero que habían sacado de vender unas cosas largas y negras (cornezuelo) que salían de los centenos.
Cuando ya tenían los pañuelos y demás telas necesarias recolectadas las mozas iban a la casa del mozo-vaquilla a vestir la vaquilla. Lo primero que se ponía sobre la estructura de tres palos ataviados con cuernos era una sábana blanca con una puntilla, sobre la sábana pero dejando a la vista la puntilla se colocaban los pañuelos.
Una vez se había vestido la vaquilla se disfrazaban los viejos. La vieja se ponía un pañuelo negro en la cabeza, una falda, un mandil y una chambra en la que llevaba un relleno a modo de tetas que se hacía, creen, con hierba, paja o trapos. El viejo se ponía unos pantalones de pana desgastados, camisa y zurrón. Tanto el viejo como la vieja llevaban una vara que llamaban garrote. Los garrotes eran varas de aproximadamente un metro, combada en un extremo haciendo forma de medio arco. Las preparaban en el mes de febrero, cortaban unas varas que metían en basura (excrementos de vacas) para después domarlas atándole una cuerda. El mozo que porteaba la vaquilla ponía una almohada entre los palos de la estructura para no hacerse daño, calzaba albarcas y se ponía unas campanillas (cencerros de vaca) en un cinturón. En los tres casos la ropa que usaban era vieja porque después de la fiesta acababa destrozada.
Disfrazados ya salían a rondar. Cantaban:
La vieja y el viejo
van a bellotas,
la vieja cogía
las más gordotas.
“Después de cantar esto la viejo se volvía y pum, le daba con la vara a alguien”
Iban pidiendo por las puertas: “El aguinaldo pa Dios y pa los mozos”. El alcalde de mozos recogía en una cesta grande (de arroba) el aguinaldo para Dios que eran piezas de la matanza como pies, espinazo, tocino, etc. La vieja recogía el aguinaldo para los mozos (tocino de ántima, chorizo y dinero) en unas alforjas. El aguinaldo de los mozos se iba a freír a la casa del viejo y allí iban a comerlo a medio día tanto los mozos como las mozas que llevaban el pan. El chorizo recolectado en el aguinaldo lo reservaban para los guitarreros.
En la carretera se bailaba una jota y se toreaba a la vaquilla. Cuando se toreaba cantaban:
Allá va la despedida
por encima de un espejo
pa que Dios le de salud
a la vaquilla y los viejos.
Todo el mundo trataba de hacer travesuras a los viejos y estos respondían con palos. Julia recuerda por ejemplo que en el baile el mozo que hiciera de viejo o vieja a veces trataba de bailar con la novia, entonces los músicos empezaban a tocar otra cosa para que no pudieran bailar.
Los mozos trataban de coger a la vaquilla del cinto, quitándosela al viejo que la llevaba agarrada. Si algunos mozos salían corriendo detrás de la vaquilla y el viejo, la vieja no se iba, se quedaba tratando de contener al resto de mozos con la vara.
Después de que la gente (especialmente los mozos) corriera la vaquilla, la torease y bailase el viejo y la vieja agarraban a la vaquilla uno de cada lado, le daban tres vueltas y a la tercera alguien disparaba un tiro al aire con el que la vaca no se moría, volvían a darle otra vuelta y pegar otro tiro y la vaca ya caía.
Cuando la vaquilla moría, el mozo que la porteaba se tiraba al suelo y alguien (normalmente su propia madre) corría a taparle con un capote (manta de pastores o unas mantas específicas que tenían tres rayas, coloradas o moradas). Esa noche al mozo que había porteado a la vaquilla le ponían un pañuelo de merino rodeando la cabeza y anudado de forma especial.
Después de matarla había que tomar la sangre de la vaca. La sangre de la vaca era vino que se bebía en una yara o en una bota.
Esa noche en la casa del viejo se reunían el alcalde de mozos, algún mozo, algunos hombres mayores del pueblo considerados sabios y graciosos a la par y ponían un mote a cada mozo. Luego todo el pueblo iba al ayuntamiento para escuchar los motes que habían inventado, pero antes de poder escuchar los motes, el viejo y la vieja daban órdenes como “el que sea mozo arriba” o “el que sea mozo abajo” obligando a los mozos a moverse por el espacio y dando palos a quien no obedecía o se escondía, cuando se iban a leer los motes, los mozos retrasaban el momento apagando el candil antes de que pudieran empezar a leer. “Era una fiesta muy animada” dicen.
Algunos de esos motes no se conservaban y otros sí, por ejemplo recuerdan motes por los que siguieron llamando a los mozos durante años como : “el administrador sin carteras”, “el pintaniñas”, “el estiracuellos” o “corredor de praos largos”.
Esa noche también se nombraba al alcalde y al alguacil de mozos para todo el año. Y es que existía un ayuntamiento propio de los mozos en el que varios de ellos asumían roles de liderazgo y responsabilidades.
El día 27 se les ponía en la cabeza un pañuelo al mozo-vaquilla, al viejo y a la vieja. Recuerda Julia a una mujer que lo hacía muy bien, la Señora Damiana. Las mozas desnudaban a la vaquilla y los viejos y el mozo-vaquilla recorrían todas las casas del pueblo comiendo algo en cada una de ellas, jamón, miel, etc. Los solían cerrar en las casas para hacerles de rabiar, así que acostumbraban a quitar la llave y dársela a la madre nada más entrar para que no pudieran encerrarlos. Julia recuerda ir con otras chicas a encerrarlos en una casa usando un alambre.
También este día los mozos pedían la vaquilla a los viejos y estos se la daban desvestida. Los mozos le ponían una cortina de una alcoba y algunos pañuelos menos valiosos y volvían a correrla y pedir el aguinaldo. Ese aguinaldo lo comían el mismo día 27 de diciembre.
De un año para otro el armazón de la vaquilla se guardaba en el ayuntamiento o en la casa del que había sido viejo porque le tocaba ser vaquilla el próximo año. Recuerdan el mismo armazón toda la vida.
El 1 enero, después de misa, subastaban el aguinaldo para Dios recogido por los viejos el día 26 de diciembre y lo recaudado en la subasta se destinaba a cera (velas) para la iglesia. Ese mismo día, durante el baile que se celebraba por la tarde-noche se entregaban las llaves del ayuntamiento al alcalde de mozos y al alguacil los hierros y el candil.
Ese día los chicos (los niños más mayores) vestían una vaquilla de menor tamaño que la de los mozos y cuyos cuernos eran de cabra en vez de vaca. Le ponían una colcha o cortinas y pañuelos menos buenos. Uno de los chicos porteaba la vaquilla e iban a pedir por las casas, les daban naranjas o algo de dinero que luego se repartían. Después, en la carretera, la tía María, también conocida como “La Herrera”, les cantaba jotas acompañada de un almirez y los chicos y chicas bailaban.
Recuerdan que cantaban:
Con la cesta la media y anda tu madre
buscándote la novia calle por calle
calle por calle niña, calle por calle
con la cesta la media y anda tu madre.
La Fiesta de los Viejos y la Vaquilla se dejó de hacer a principios de los años 60. Recuerdan que los últimos viejos fueron Juan y Manolo. Por un lado la gente empezó a no querer hacerla por todo el trajín e incomodidades que suponía. Dicen: “Era una broma muy bonita pero un poco pesada…Había quien se metía mucho con el viejo y la vieja y les daban palos y había quien se lo aguantaba pero había quien se cabreaba”. Por otro lado en esos años empezó a haber menos mozos debido a la emigración de las gentes a otros pueblos más grandes o a Madrid.
El 5 de enero las maesas (varias mozas asignadas con ese cargo) pedían un aguinaldo que después llevaban a la iglesia para que el cura lo bendijera. Lo recaudado en el aguinaldo se destinaba para comprar cera para la iglesia y había pique entre mozas y mozos. Las mozas decían que su aguinaldo era mejor que el de los mozos.
Por la noche iban al salón de baile y allí los mozos hacían una lumbre. Las maesas escotaban dinero para comprar carne para la comida del Domingo del Arroz que se celebraba el domingo posterior al Día de Reyes. Los mozos, para molestar a las maesas, salían a por leña verde y la echaban a la lumbre generando una humareda que no les dejaba estar ya en el salón y continuar recaudando el dinero. Así ellos podían quedarse comiendo el chorizo que habían llevado de las casas.
Para el Domingo del Arroz compraban un carnero con el dinero recogido por las maesas. El propio domingo, en casa de la maesa, cocían la carne con patatas en un caldero grande de cobre. Cuando estaba listo entre dos mozos llevaban el caldero al salón del ayuntamiento y allí comían mozas y mozos todos del mismo plato.
Cuentan que llegaban a juntarse entre mozas y mozos unas 70 personas. Ese día si había entrado alguna chica por moza (cuando las chicas cumplían 16 años) tenía que bailar la jota dando vueltas alrededor de la caldera mientras tocaban los guitarristas.
La tarde del 30 de abril los mozos iban a cortar un árbol a la Dehesa. Llevaban un carro con una yunta y cogían el más alto que veían, algún roble o chopo al que quitaban todas las ramas menos las más altas. Al día siguiente colocaban el mayo en un hoyo al lado de la iglesia (entonces estaban las calles en tierra) y allí permanecía al menos hasta San Pedro. En ese tiempo recuerdan que algunos mozos intentaban trepar por él.
Creen que la costumbre de poner el mayo se perdió antes de los años 60.
El 30 de abril por la noche echaban el mayo. Los mozos hacían un sorteo con papeletas para ver que mozo iba con que moza.asignarles una moza como maya. Luego iban de ronda, el primer punto de la ronda era siempre la iglesia y desde allí iban a las casas dónde había mozas y cantaban un cantar para que supieran el mozo que les había tocado por mayo que decía:
Si quieres saber fulanita
el mayo que te ha caído
Mengano tiene por nobre
fulano por apellido.
El domingo previo a San Pedro algunos mayos enramaban a sus mayas (colocaban flores en sus ventanas). Por su parte las mayas que habían sido enramadas a veces obsequiaban a su mayo con rosquillas. Julia recuerda que a uno de los mayos que le tocó y la enramó ella le llevó unas rosquillas y unos calcetines de lana que había tejido.
Recuerdan que si las enramaban se “sentía en el tejado” (porque a veces las ventanas que enramaban estaban altas y accedían por el tejado). Y aunque solían enramar con retama Manuela recuerda que en una ocasión le pusieron una corona de rosas.
Dicen que les daba un poco igual quien les tocase que simplemente se trataba de una costumbre y que no se interpretaba como un cortejo
Primeramente el baile se hacía en el Ayuntamiento (actual Casa de Cultura) allí estaba amenizado por guitarras, hierros y botellas.
En el ayuntamiento antes había dos sitios, arriba, donde bailaban los mozos y abajo dónde bailaban los pequeños, si los pequeños subían arriba les pegaban pisotones para que se fueran.
En la época de mocedad de sus padres cuando hacía bueno también bailaban al aire libre, en el Altozano (donde está la fuente/clínica antes había unos leñares y quedaba más trozo de plaza) o en la puerta de casa de la Señora Genoveva (en la curva de la carretera).
Después, a comienzos de los años 60, la escuela de arriba pasó a ser salón de baile y allí ya llevaron el organillo. Que la música del baile proviniese del organillo obligaba a que el baile se celebrara siempre en el salón. El organillo lo alquilaban a un sitio que estaba en Madrid, en la calle Anastasio Herrero y el alquiler lo pagaban a escote entre los mozos.
El baile era los domingos y fiestas y tenía lugar un poco antes de cenar y luego después hasta las doce de la noche o una de la madrugada.
Recuerdan que había un cura llamado Don Manuel que no quería que los chicos y las chicas más pequeños, los que aún iban al colegio, fueran al baile. Por eso, si estaban allí y se acercaba salían pitando a esconderse. Margarita cuenta que en una ocasión fueron ella y su prima Juanita a avisar a los chicos que estaban en el baile de que el cura se encaminaba hacia allá.
Recuerdan algunos cantares propios del baile como:
Anoche me acosté tarde,
el vino tuvo la culpa
como no me desnudé
me encontré la ropa junta.
Cuentan que cuando los músicos paraban de tocar para descansar o templar las guitarras las mozas jaleaban: “¡Que nos hagan baile que si no nos hacen baile nos vamos a la cama!” Y cantaban en corro canciones como Si queréis saber mocitas o En Sevilla un sevillano.
Letra de canción “Si queréis saber mocitas”.
Si queréis saber mocitas
Si queréis saber mocitas
la vida de los casados
ay ay ay la vida de los casados.
Cásate conmigo niña
cásate conmigo niña
verás que bien lo pasamos.
La niña dijo que sí
la niña dijo que sí
y al momento se casaron
ay ay ay y al momento se casaron.
Por la noche vino él
por la noche vino él
con cara de renegado
ay ay ay con cara de renegado.
Y el dinero que te di
y el dinero que te di
dime dónde lo has echado
ay ay ay, dime dónde lo has echado.
En un ovillo de hilo
en un ovillo de hilo
para coserme el refajo
ay ay ay para coserme el refajo.
Y lo que te ha sobrado
y lo que te ha sobrado
dime dónde lo has echado
ay ay ay dime dónde lo has echado.
En una barra pintura
en una barra pintura
para pintarme los labios
ay ay ay para pintarme los labios.
Le pegó una bofetada
le pegó una bofetada
ella a él un silletazo
ay ay ay ella a él un silletazo.
Ella se marchó a su casa
ella se marchó a su casa
con los ojos muy hinchados
ay ay ay con los ojos muy hinchados.
Y le pregunta su madre
y le pregunta su madre
hija qué te ha pasado
ay ay ay hija qué te ha pasado.
El burro de mi marido
el burro de mi marido
esta noche me ha pegado
ay ay ay esta noche me ha pegado.
Ya te lo decía yo
ya te lo decía yo
que no te hubieras casado
ay ay ay que no te hubieras casado.
Que los mocitos de ahora
que los mocitos de ahora
son burros aparejados
ay ay ay son burros aparejados.
Y lo mismo se lo digo
y lo mismo se lo digo
si alguno me está escuchando
ay ay ay si alguno me está escuchando.
Letra de la canción En Sevilla un sevillano:
En Sevilla un sevillano
siete hijas le dio Dios
pero tuvo la desgracia
que ninguna fue varón.
Un día la más pequeña
le tiró la inclinación
de ir a servir al rey
vestidita de varón.
No vayas hija no vayas
que te van a conocer
tienes el pelito largo
y dirán que eres mujer.
Si tengo el pelito largo
madre córtame usted
y después de cortadito
un varón pareceré.
Siete años peleando
y nadie la conoció
tan sólo el hijo del rey
que de ella se enamoró.
Al subir en el caballo
la espada se le cayó
maldita sea la espada
pero más maldita yo.
El Domingo y Martes de Carnaval por la tarde-noche se hacía baile.
Durante los días de carnaval los mozos tenían por costumbre perseguir a las mozas para untarles la cara de rojo o negro. Para conseguir el unte rojo utilizaban almagre, una tierra rojiza que traían de la peña Las Rozas, un terreno situado camino a Prádena. Para conseguir el unte negro usaban hollín de las lumbres o almazarrón, una tierra negra que conseguían también en el entorno.
El 24 de diciembre a media mañana las chicas y los chicos iban rondando por el pueblo, pidiendo un aguinaldo y cantando villancicos como:
Esta noche es Nochebuena
y no es noche de dormir
que está la virgen de parto
y a las doce ha de parir,
ha de parir un niñito
rubio blanco y colorado
ha de ser un pastorcillo
para cuidar su ganado.
Ardía la zarza
ardía el espino
y no se quemaba
el cuerpo divino.
Ay que tomillito,
ay que tomillar
ay que suavecito
está de arrancar.
Cuchillitos de oro
veo relucir
longaniza y lomo
nos van a partir
Cuchillito de oro
veo relumbrar
longaniza y lomo
nos van a cortar.
Como aguinaldo les daban nueces, caramelos, algo de dinero…
Por la tarde las mozas y los mozos hacían baile y por la noche se celebraba la Misa del Gallo a la que acudía la mayoría del pueblo. Julia recuerda que cuando tenía 18 años cantaban en misa, “los quirie”, “el gloria” “el credo”.
El día de San Silvestre, 31 de diciembre, hacían ronda, recuerdan un cantar de esa ronda que decía:
Al revolver de una esquina
me llevó la capa el viento
para siempre y alabado
y el bendito sacramento.
Durante las Navidades tenían lugar otras celebraciones que estaban más emparentadas con las fiestas paganas que religiosas como la Fiesta de los Viejos y la Vaquilla que tenía lugar durante el 26 y 27 de diciembre y que se recogen de manera más extendida en el apartado de fiestas no religiosas.
Los domingos de cuaresma eran conocidos con los siguientes nombres:
Estos domingos, el día de San José (19 de marzo) y la Virgen de marzo (25 de marzo), las maesas (dos mozas que tenían asignado ese cargo) y las mozas iban con el Santo (pequeña estatuilla de Jesucristo con peana) a cantar y pedir por las casas.
Al Santo lo vestían para la ocasión desde el primer domingo de cuaresma con vestidos y cintas y por debajo una enagua blanca. El Domingo de Lázaro lo cambiaban y pasaban a vestirlo de luto con ropas negras.
Maesas y mozas paraban en cada casa y decían: “¿Da usted limosna para Dios? La gente solía dar huevos. Una vez hecho el donativo les daban a los mayores de las casas el santo para que lo besaran. La gente de las casas fisgueaba para ver si el Santo iba bien vestido y cuando a las mayores no les gustaba criticaban y les decían a las maesas lo que tenían que corregir. En cada casa, las mozas cantaban en cada fecha la canción que correspondía.
A los mozos cuando los encontraban por la calle también les pedían dinero para el Santo. Entonces solían cantarles:
Echa mano a ese bolsillo
mozo no seas cobarde
no creas que es para mi
es para Dios alumbrarle.
Si les daban dinero cantaban:
Ya nos has dado limosna
de tu mano generosa
pediremos al Señor
que te dé una buena moza
Si no les daban dinero decían “Que de ruin se te caiga el pelo” o cantaban:
No nos has dado limosna
de tu mano caballero
pediremos al Señor
que de ruin se te caiga el pelo.
Cuando las mozas se encontraban por la calle a algún vecino, estos a veces pedían que les cantaran sus canciones favoritas de cuaresma.
La maesa mayor llevaba el santo mientras que la más joven la cesta para los huevos. Las maesas solían llevar violetas, aunque eran difíciles de encontrar. La maesa mayor también tenía que llevar una contabilidad.
Los huevos recaudados por las maesas se vendían (creen recordar que en la tienda). “Ese dinero era para cera (velas)” para la iglesia y para la hermandad, que aportaba las velas que se usaban en los entierros o cuando alguien estaba enfermo y se iba a acompañarle.
Recuerdan que una persona llamada Juana contaba que el dinero que recaudaban se lo daban al mayordomo de la hermandad y este era quien hacía la compra de las velas.
El Domingo de Ramos las gentes llevaban ramos de romero que recogían del campo a la iglesia. Entraban cantando a la iglesia con ellos y durante la misa el cura los bendecía. Los ramos bendecidos los ponían en las ventanas de casa o los reservaban para llevarlo a los cultivos el Domingo de Pascua.
El Miércoles Santo solían hacer el monumento en la iglesia. Las dos maesas organizaban la construcción del monumento pero lo hacían entre todas las mozas. Ponían una escalera de madera y cajas a los lados que formaban una especie de zigurat. Cubrían la estructura de la escalera y las cajas con una colcha y sábanas blancas con puntilla dejando ver un fragmento de la colcha a modo de “camino”. Detrás del monumento colocaban otra colcha que hacía dosel. En los escalones ponían velas en candelabros y flores.
Las velas que lucían en el monumento las compraban con el dinero que habían sacado las maesas cuando pedían el aguinaldo para Dios los domingos de cuaresma. Las cajas que usaban se las dejaban en las tiendas, a veces eran de bebidas como Casera. Ponían unas u otras flores dependiendo de en qué momento caía la Semana Santa y si había más o menos flores en el campo. A veces ponían flores de Peña Águila, nombre con el que conocían a unos narcisos silvestres de color amarillo que solían recolectar los pastores. Decían los pastores de entonces que si no había nieve no salían. También recuerdan haber puesto lirios u hojas de los lirios si aún no habían florecido y espino. Las flores, para que no se estropeasen, se ponían el jueves por la mañana.
Ahora se sigue haciendo pero es mucho más sencillo. El monumento descrito se dejó de hacer en los años 60.
El Jueves Santo, durante la misa, el cura colocaba en lo alto del monumento el sagrario y el alcalde dejaba su vara, un palo con un lazo azul.
Después de la misa (que antaño se celebraba por la mañana) y hasta el Viernes Santo velaban el monumento. Velaban parejas de hombres que se encargaban de reclutar hombres de la hermandad. Había quien se escondía o hacía un requiebro en el camino si les veía venir para no tener que ir a velar. Cada pareja tenía que velar hasta que llegase la siguiente pareja.
Las maesas daban una vela a cada hombre que iba a velar y éste la sostenía entre las manos con un papel debajo durante el rato que permanecía velando. Algunos llevaban sus propias velas y si no se terminaban se las volvían a llevar a casa para las tormentas.
Decían: “El día de Jueves Santo los pájaros no mueven ni un huevo”.
Durante la noche se cerraba la iglesia. El Viernes Santo las maesas abrían la iglesia y encendían de nuevo las velas del monumento. También estaban muy pendientes de cambiar las velas cuando se terminaban.
El Viernes Santo después de los oficios y ya de noche hacían la procesión del entierro de Cristo. Sacaban en procesión una cruz grande que aún está en la iglesia, la llevaban en andas, casi siempre los hombres pues era muy pesada. Llevaban velas encendidas e iban haciendo las estaciones del viacrucis, en cada estación se arrodillaban en el suelo, hacían una oración, besaban el suelo y las mujeres cantaban. El recorrido era por la Placituela y calle arriba por detrás y calle abajo por delante. Manuela cuenta que su madre le decía que antiguamente iban por la carretera adelante hasta subir al prado de la Cerrailla y Julia recuerda un año en el que hizo el recorrido antiguo.
No se tocaban las campanas ni Jueves ni Viernes Santo, había unas carracas (una grande y una pequeña) que normalmente tocaban los chicos por las calles para avisar a los oficios.
El Sábado Santo se hacía en la iglesia la Vigilia Pascual y en ella bendecían agua, entre otros, para que las personas que entrasen en ella se persignaran. También la noche del Sábado Santo colgaban el Judas, normalmente cerca de la actual marquesina del autobús. El Judas era un muñeco a escala real que representaba a Judas Iscariote y que construían los mozos rellenando de paja unos pantalones y una camisa o un mono en los últimos tiempos (atados cualquiera de ellos por los puños). Cuentan que la paja que utilizaban la robaban de los pajares.
El Domingo de Pascua se celebraba una misa. Después de misa era costumbre que los mozos descolgasen el Judas y lo llevaran en un carro hasta el puente del arroyo donde lo quemaban. Más tarde salían a poner el ramo a los trigos y a merendar en el campo. Cuentan que si durante la siega encontraban el ramo tenían que bailarle y echarle un chorro de vino de la bota.
Ese domingo por la tarde volvían a hacer el baile, que se había suspendido durante toda la cuaresma.
Ascensión
La Ascensión se celebraba cuarenta días después del Domingo de Pascua o Resurrección. Caía siempre en jueves y era un día festivo en el que iban a misa y no trabajaban (normalmente en esas fechas solían estar escardando los trigos).
Hay un cantar que dice:
Tres fiestas hay en el año
que relumbran más que el sol
Jueves Santo
Corpus Christi
y el día de la Ascensión.
Por la tarde-noche había baile.
Corpus Christi o Día del Señor
El Corpus Christi se celebraba veinte días después del día de la Ascensión.
Recuerdan que ese día tenían que barrer las calles para la procesión que hacían recorriendo unos altares que las vecinas preparaban. Los altares estaban en la puerta de algunas casas por ejemplo en la de la Sra María y el Sr Melitón, en la de la Señora Eulalia o en la de la Señora Estofana.
Los altares se disponían sobre mesas cubiertas con sábanas y colchas con una imagen, velas y flores (las que hubiera ese momento en el campo) en un vaso o jarrón. Cuentan que para los altares del Corpus iban a por hojas de santamaría al huerto del cura que estaba por el arroyo porque eran unas hojas que olían muy bien y tenían una florecilla amarilla. Además por el suelo echaban cantueso, retama, hojas de chopo y otras flores que hubiera disponibles.
Durante la procesión el cura iba bajo un palio que porteaban cuatro hombres.
Por la tarde-noche había baile.
La madrugada del 1 al 2 de noviembre solían guardar a los animales y no los soltaban hasta que no entraba el día. Esa misma noche los chicos jóvenes vaciaban calabazas y les ponían velas dentro. Cuenta Julia que cuando venían los pastores de la Dehesa se encontraban en el camino del cementerio una calabaza con una vela y esto les atemorizaba.
El día 2 de noviembre, Día de los Difuntos o de Las Ánimas en el cementerio o en la iglesia (dependiendo del cura que hubiera) rezaban responsos por los difuntos. Por cada responso que querían que rezara para un familiar tenían que hacer un donativo, el cura ponía una toalla o tela y sobre ella la gente iba poniendo monedas. En algunas casas también tenían la costumbre de encender una vela por sus familiares fallecidos.
Julia recuerda varias historias en torno a esta fecha que le contaron algunas personas más mayores del pueblo. Su madre le explicaba que en sus tiempos durante la noche del Día de Difuntos en Paredes y en todos los pueblos del entorno, se liaban a tocar las campanas. Por su parte el tío Gregorio le contaba que en Montejo el Día de Las Ánimas unos hombres decidieron asustar a otro al que llamaban Pelostuertos y fueron por los huertos diciendo: “Antes cuando estábamos vivos eramos amigos, y ahora que estamos muertos, venimos por estos huertos en busca de Pelostuertos” mientras portaban una calabaza vaciada con una vela. Pelostuertos asustado se marchó y le quitaron todas las manzanas.
Cruz de mayo
El 3 de mayo en Paredes no se iba a escardar porque decían que a una señora que fue se le secó el pan (el trigo). Cuentan que en otros pueblos tenían costumbres similares, por ejemplo en Gandullas el día de San Marcos no iban a arar porque decían que había ido un señor y a la vaca se le había caído la lengua.
Pascua de Pentecostés / Bendición de los campos.
La Pascua de Pentecostés se celebraba cincuenta días después de la Pascua, normalmente a mediados de mayo. Había una procesión que recorría el pueblo llegando hasta las eras. En la procesión sacaban a la Virgen de la Inmaculada y cantaban. Una vez en las eras mirando en las cuatro direcciones y orientando también a la Virgen en cada una de ellas, cantaban unas salves, a esto lo llamaban la bendición de campos.
Recuerdan que tenían que barrer la calle para la procesión. Ya no se celebra, cuenta Margarita que se dejó de hacer cuando ella era pequeña.
San Isidro
No era una fiesta como tal, pero como era el patrón de los labradores y había que guardarle la fiesta se iba a escardar pero no a arar.
San Pedro
El 29 de junio por la mañana iban a primera hora a arrancar algarrobas, después a esperar a los novillos a la esquinilla y por último a misa.
Por la tarde iban a echar los novillos al Cerrillo o al Rodeo, dependiendo del año. Antes de cenar y por la noche hacían baile, el último hasta que se acababa el verano (fin de la siega).
Santiago
El 25 de julio, día de Santiago, las gentes iban muy temprano a sus tierras, cuando amanecía ya estaban en ellas segando. Segaban hasta las nueve o las diez de la mañana y después volvían a casa, desayunaban e iban a misa.
Por la tarde iban a echar los novillos al Aza la Pedrera o al Cerrillo (según el tercio sembrado ese año). El señor que guardaba los novillos en la Dehesa-Llano la Isa los soltaba por la mañana y estos volvían solos a casa, las vecinas y vecinos iban a recogerlos al puente o al Cerrillo. Eran chotas y novillas, venían corriendo y si tenían que atravesar el puente la gente temía que alguna se cayera.
Antes y después de cenar hacían baile. Como mucho hasta las doce de la noche o una de la madrugada porque al día siguiente tenían que trabajar.
Asunción de la Virgen María
El 15 de agosto normalmente no se había acabado el trabajo en la era, así que desde que amanecía y hasta que llegaba la hora de ir a misa (sobre las 10 de la mañana) estaban trillando o metiendo paja. Después volvían a casa, se aseaban e iban a misa.
Después de la misa ya se liberaban del trabajo hasta el día siguiente excepto si hacía aire que iban a la era a limpiar, pero en todo caso no trillaban.
Por la tarde se hacía baile, desde las seis o las siete hasta la hora de cenar y después de cenar hasta las doce de la noche o la una de la madrugada.
Virgen del Pilar
Ese día, 12 de octubre, hacían misa y baile por la tarde-noche.
Fiesta de la Inmaculada
La fiesta de la Inmaculada se celebraba los días 8, 9 y 10 de diciembre. Aunque el día 7 por la noche los mozos iban de ronda. La ronda empezaba siempre en la puerta de la iglesia e iba por todas las casas habitadas del pueblo.
En las casas ofrecían a los rondadores rosquillas o bollos de manteca que habían hecho para la ocasión aprovechando la última hornada de pan que hubieran hecho. Cuenta Julia que su madre les decía que si iban sus novios les dieran los dulces a ellos.
El 8 de diciembre a media mañana hacían la misa. Durante la misa, en la consagración, los músicos segovianos que solían ir tocaban, creen que el himno de España. La misa la cantaban las mozas y el alcalde después de misa tenía la orden de convidarlas en la taberna a una galleta de vainilla. Dicen: “Lo que había…y que ilusión y que bonito….”
Cada cual comía en su casa y por la tarde hacían la procesión. Sacaban a la Virgen, la Purísima y la llevaban por todo el pueblo. Durante la procesión sacerdote y vecinas cantaban las canciones de la Virgen: La Salve Madre, La Gloria, La Inmaculada, La Espiga Dorada, Tomad Virgen Pura, Gloria Inmaculada y Salve Regina. Cuando la gente no cantaba los músicos segovianos tocaban la gaita y el tamboril. También el cura y las mozas (que por aquel entonces eran más de treinta) cantaban salves en las puertas de las casas de quienes echaban dinero a las andas de la Virgen. Cuando cantaban frente a una casa ponían a la Virgen mirando hacia la puerta.
La gente se turnaba para coger las andas, solían ponerse cada cual cuando llegaban a las inmediaciones de su casa, entonces las llevaban mucho las mujeres más jóvenes, ahora la llevan más hombres. Esa Virgen que sacaban es la misma actualmente, es una Virgen que compraron tras la guerra porque durante la guerra los santos de la iglesia se quemaron.
Durante la procesión, cuando ellas eran pequeñas tiraban cohetes siempre desde los mismos puntos.
Al final de la procesión subastaban las cuatro varas. Se encargaba de la subasta el mayordomo de la Virgen que durante mucho tiempo fue el Sr. Pantaleón. Antiguamente no pujaban con dinero sino con trigo por ejemplo medio celemín, una cuartilla, una fanega…
El baile era un poco antes de ir a cenar y después de cenar y estaba amenizado por los músicos de Segovia que tocaban pasodobles, jotas…
El día 9 de diciembre también por la mañana hacían misa y posteriormente procesión, que transcurría similar a la del día 8 y en la que de nuevo se subastaban las varas.
Después iban a comer y por la tarde los mozos salían de ronda y en las casas les daban comida. Tas la ronda y al igual que el día 8 se celebraba el baile a cargo de los músicos segovianos.
Al día 10 de diciembre lo llamaban el Día Pequeño de la Virgen y lo único que había era baile por la tarde y noche. Si querían que los músicos segovianos tocaran ese día eran los mozos quienes tenían que pagarles, mientras que el día 8 y 9 era el ayuntamiento quien corría con los gastos.
Recuerdan que los músicos eran de un pueblo de Segovia llamado Castroserna. Eran tres, Isidro, Mariano y Domingo, uno de ellos tocaba la gaita, otro el tambor y otro el platillo.
Estuvieron yendo durante muchos años, iban en burro, llegaban el día 7 de diciembre y las mozas y los mozos del pueblo iban a esperarles. A veces dormían en la casa de la tía Juanilla y les daban de comer en diferentes casas, creen que era el alcalde de mozos el que organizaba en qué casas desayunaban, comían y cenaban e igualmente creen que en esas casas tenía que haber mozos. Recuerda Julia que en su casa estuvieron alguna vez y les dieron patatas con carne.
Cuentan que un año dos mozas les quitaron el tambor y la dulzaina y corrieron ellas las calles dando al tambor… “Las calles mojadas con hielo y ellas con alpargatas, no tenían (igual que el resto) ni un par de zapatos y tenían jersey porque se lo hacían de lana.”
Solían ir a las fiestas de Serrada, Prádena, La Puebla y Berzosa principalmente, iban andando. Manuela recuerda ir a Berzosa también a la matanza y al esquileo porque tenían una tía y un rebaño de ovejas allí, a su vez los primos de Manuela también venían mucho a Paredes.
Las fiestas de Prádena eran el domingo del Rosario, el día 7 de octubre. Teresa cuenta que le daba miedo volver, era de noche y algunos de los mozos se adelantaban y tiraban cantos a los árboles para asustar. “¡Qué miedo pasábamos, por la Peña Zorrera!” dice. Margarita recuerda que una vez que fue a Prádena cenó en casa de la Sra. Eugenia.
A las fiestas de La Puebla iban caminando y con un burro en el que llevaban calzado y ropa de cambio pues solían quedarse allí alojadas en casa de algún conocido. Iban por el camino del prao Mayo, El Toldoño, la majada las Vacas, la solana del Riato, La Tiesa, la umbría del Chaparral, el camino del cartero, después pasaban el río y de ahí cogían la carretera. Llegaban a las doce de la mañana a tiempo para acudir a la misa y a la procesión, después cada cual comía en casa de sus anfitriones e iban al baile en la plaza. Aunque también recuerdan bailar en el portal de la tía Cándida porque sus cuatro hijos tocaban las guitarras y cantaban. Dicen que los de La Puebla tenían bandurrias y colgaban de los clavijeros de ellas y de las guitarras unas cuerdas con borlas muy bonitas.
La tía de Teresa, Damiana, contaba que en la fiesta de La Paz de Gandullas (24 de enero) dejaba las ovejas en siesta en el pinar y se iba a Gandullas y decía;
Si me regaña mi madre
escarte tengo
de la Paz de Gandullas
digo que vengo.
Algunas gentes de Paredes han tenido mucha relación con Gandullas.
Cultivaban trigo y centeno principalmente, aunque también algo de cebada y algarrobas.
Cuando iban a escardar los trigos a finales de la primavera sacaban vallicos (que pinchaban mucho), magarza, pamplinas, avena, escobillas, cardos, cardillos, caillos y uñasgatas. Escardaban con la mano y una azadilla.
Manuela cuenta que no quería parar ni a comer, sólo quería terminar y marcharse a casa porque le dolían mucho los riñones de estar agachada y Julia recuerda que si se levantaban, los padres les decían: “Chica, agáchate que estás haciendo una estaca, que dirá la gente”.
La siega comenzaba a finales de junio o en julio y quienes iban a segar estaban cada día desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. En el mismo campo desayunaban, almorzaban, tomaban el bocadillo, comían y merendaban. Para desayunar tomaban jamón, queso o chocolate que se llevaban ya cuando se iban a las tierras. Para el almuerzo se les llevaba desde casa patatas con arroz y costillas. Luego quien les había llevado el almuerzo regresaba a casa a por la comida y se la llevaba, mientras ellos comían el bocadillo que solía ser pan con cebolla. Para comer se les solía llevar cocido y por la tarde merendaban la carne que había sobrado del cocido. Todas las comidas se acompañaban con algo de pan.
Otras veces eran las propias mujeres que estaban segando las que volvían a casa a preparar la comida porque dicen que: “aquí en los cachos no se ha cocido nunca la comida”.
Casi siempre antes de la siega del centeno y antes de la siega del trigo cocían pan (cada siega duraba unos 8 días).
El cereal segado se agrupaba en haces que se ataban con cuerdas de esparto o vencejos (para el trigo) o vencejas (para el centeno). Los vencejos eran las pajas más largas del centeno que en la era golpeaban para que se les cayera el grano de las espigas y se guardaban de un año para otro y cuando se iban a usar tenían que humedecerse para que recuperasen su flexibilidad.
Cuando ellas eran pequeñas no había casi árboles ni arbustos en cuya sombra refugiarse. Las gentes ponían tres haces para hacer sombra y comer o descansar en ella (sólo daba sombra en la cabeza). En esa misma sombra es dónde tenían el ato con el vino, el agua y el pan.
En la última tierra de trigo que segaban cogían un puñado y con él conformaban una cruz que sujetaban con una lazada en el centro. A esta cruz la llamaban mansiega y la ponían en el portal de las casas decorando durante todo el año.
Después de segado el cereal venía la operación del acarreo de la mies a las eras, que solía durar unos cinco o seis días y se hacía mayoritariamente con carros tirados por yuntas de vacas.
En las eras trillaban separando el grano de la paja y las trillas estaban tiradas por yuntas de vacas. Los hombres solían ir a dormir a la era para guardar el trigo y el centeno y evitar que se lo robasen. Tere recuerda que quería ir a dormir a la era y fue una vez con su padre, se llevó una almohada pero pasó tan mala noche que ya no quiso volver.
Tras trillar hacían el montón y para limpiar el grano de la paja primero usaban una horca grande, luego una horca pequeña y finalmente traspalaban con unas palas de madera. Iban limpiando el grano de la paja y luego lo acribaban para meterlo en los sacos.
Recuerdan que en las eras tenían un casuquito de piedra junto a la propia pared de la era donde ponían la gallina a incubar, haciendo coincidir las fechas de cuando rompían los huevos con el tiempo de trilla porque allí los pollos tenían mucho que comer. Por la noche los niños y las niñas eran quienes normalmente iban a cerrarlos y para que no se los comiera la comadreja tapaban todos los agujeros con cantos.
Dicen que había pocas huertas y pequeñas y estaban principalmente en los terrenos que conocían como los Rubiales, la Tejera, la Porta la Isa, el prao Mayo o el prao Cerras. En ellas sembraban judías, tomates, pepinos, lechugas, maíz (normalmente para moler para las vacas) o garbanzos. Explica Tere que su madre sembraba judías la mañana de San Juan y luego las comían en Santiago.
Julia recuerda cuando se cultivaba lino por encima de lo que ahora es el polideportivo. Tiene la imagen de la Señora Francisca trayéndolo una vez segado con un badejón. Más tarde recuerdan que en los linares se cultivaban garbanzos.
Algunas familias compraban los cerdos en las ferias de ganado de pueblos cercanos o a otras personas del pueblo, otras tenían cerdas y criaban. Cuando las cerdas parían muchos cochinillos a algunos los mataban para comer o para vender.
Había un barraco (cerdo semental) para todas las cerdas que había en el pueblo. Lo escogía el ayuntamiento anualmente entre los guatitos machos del pueblo y aunque el ayuntamiento daba a sus propietarios dinero para alimentarlo la gente no quería que eligieran a uno de los suyos.
Desde el 25 de abril al barraco ya no le echaban a las gorrinas porque tenían que caparle un tiempo antes de la matanza, si no decían que la carne sabía a montuno. Creen que alguna persona del pueblo era la que se encargaba de caparlo.
En los años 60-70 empezaron a ir camiones que les vendían los cerdos y dejaron de criarlos, directamente los compraban poco antes de la matanza. Pasó igual con las gallinas.
Hasta que dejaron de criar a los cerdos se organizaban comunitariamente para sacar a diario a los cerdos al campo en lo que llamaban “la porcá”. El objetivo de “la porcá” no era que los cerdos comieran cosas del campo (aunque alguna raíz si se comieran) pues por la mañana antes de irse y al regresar siempre les echaban de comer. El objetivo era que salieran, que se bañaran y revolcaran en el arroyo.
“La porcá” se hacía durante todo el año, aunque a los cerdos que eran de engorde ya un poco antes de la matanza, desde el mes de octubre aproximadamente, no los llevaban con “la porcá”. Se quedaban en la corte y solo se sacaban un poco de ella para que mearan y cagaran.
Las porqueras y porqueros tenían que estar con los cerdos en el campo desde por la mañana hasta por la tarde y, durante la temporada de siega, desde que salía el sol hasta que se ponía, para cuidarlos todo el tiempo que sus dueños y dueñas estaban fuera de las casas segando.
La zona a la que iban dependía del tercio que estuviera de labor. Si el tercio de abajo estaba de labor iban a él y se reunía a los cerdos en el Corral de Concejo. Cuando era el tercio de arriba el que estaba de labor iban a la zona de Los Vallejos y se reunían en el Corral de los Becerros.
La mayoría de porqueras eran mujeres, chicas y chicos pequeños (niñas y niños). Solían ir dos porqueras por día. Julia cuenta que ha ido mucho con sus tías incluso estando casada.
Se iba un día por cada dos cerdos que se tuviesen. Si tenían tres cerdos alternaban, una vez iban dos días y otra vez uno. Quien iba de porquera avisaba al vecino que le tocaba ir al día siguiente.
Recuerdan que las gorrinas recién paridas eran malísimas, se querían volver a la corte con los guatitos y se trataban de escapar, ¡Menudas carreras! dicen. También que era un problema si se encontraban con una vaca yendo con los cerdos y que si eso ocurría intentaban que no se arrimasen.
Cuando regresaba la porcá los dueños iban a esperar a sus cerdos y si faltaba algún cerdo el dueño iba a preguntarle al porquero.
En Paredes de Buitrago había bastante ganado bovino. Tenían vacas tanto para trabajar con la yunta como novillas para cría.
Dicen que para la yunta en cada casa como mucho tenían tres, las dos que usaban más habitualmente y una tercera domada por si fallaba una de las dos primeras.
Cuando querían domar a una vaca la ponían en la yunta, tanto en el arado como en el carro a la par de otra más vieja que ya estuviera educada, dicen que era “para que luego se dejara dominar porque al principio les costaba…”
Los terneros que nacían se vendían casi siempre. Los vendían a los ternereros que iban al pueblo. Recuerdan a unos cuantos ternereros: uno de Piñuecar, los Chundas de Roblegordo, un señor de Bustarviejo que iba con un caballo, uno de Lozoyuela, otro de Bellías, uno llamado Sisinio que tenía una carnicería en Madrid en el Mercado de Maravillas y ya en los últimos tiempos uno de Valdepiélagos. El Seños Sisinio los mataba en casa de Justo pero los demás se los llevaban vivos, antes de que hubiera vehículos en caballos o burros.
De octubre a mayo las vacas se llevaban a diario a los prados particulares. Las llevaban por la mañana y por la tarde las recogían y llevaban al pajar donde pasaban la noche. Por las noches las ataban, al atarlas había quien les daba pienso pero en todo caso los dueños antes de irse a dormir solían volver al pajar y darles algo de hierba. Si la vaca iba a parir o estaba enferma, el dueño estaba pendiente de ella por la noche, incluso llegaba a dormir en el pajar.
Tenían un toro semental para todo el pueblo que guardaban en un pajar que llamaban el toril, ahora convertido en apartamentos que conservan el nombre. El toro estaba a cargo de todos los vecinos propietarios de vacas que lo cuidaban por días. Los días que correspondían a cada cual dependían del número de vacas que cada uno tuviera. Cuando les correspondía su cuidado tenían que: limpiar el pajar, llevarle al prado con sus vacas, llevarle de vuelta al pajar y darle de comer. La comida la tenía en el mismo pajar, en un cajón tenían el pienso y en primavera metían hierba. El coste del pienso lo pagaban entre todos los propietarios.
Cuando una vaca estaba torionda (en celo) y querían que se toreciera (preñase) le llevaban al toro. Quienes tenían vacas sabían reconocer ese momento perfectamente porque “se ponían como fieras, se tiraban unas encima de otras…” Las vacas se preñaban en diferentes momentos del año pero intentaban que no parieran para el mes de junio, porque en junio las novillas tenían que estar en “el cuartel” (tierras de pasto) y si tenían un choto tenían que traerla para que éste mamara y era muy incómodo. La gente prefería que pariesen a comienzos de primavera, porque había ya mucho verde y dicen que la vaca si comía mucha hierba daba mucha leche y si no, no.
Las vacas de las yuntas se llevaban en primavera hasta San Antonio (13 de junio) a “los cuarteles”, zonas de pasto entre sembrados, para que se comieran la hierba. Los cuarteles podían estar en: El Cerro, El Vallarejo, El Vallejo Ancho, Prao Mayor y Carnicerías por ejemplo. El trozo de los cuarteles que le correspondía a cada casa se sorteaba en el ayuntamiento.
Recuerdan con pesadumbre la tarea de llevar a las vacas a los cuarteles, dicen: “eso era una pelea”, “un destino malísimo porque tenías que madrugar mucho”, “era el peor tiempo
de todo”, “les picaba la mosca y te quedabas sola” (cuando la mosca picaba a las vacas en las patas éstas echaban a correr sin mirar por dónde pasaban, normalmente solían ir a meterse en el arroyo).
Desde San José hasta San Antonio el prao Concejo estaba guardado (no entraba ganado) para que creciera la hierba. A partir de San Antonio a las vacas de la yunta, cuando no estaban trabajando, se las llevaba al Prado Concejo.
Durante la siega, a las vacas de la yunta las cuidaban algunos vecinos, normalmente chicos o chicas a partir de diez años, como favor familiar o a cambio de dinero. Por las mañanas las llevaban a una ren y por las tardes las recogían y llevaban de vuelta a casa.
Desde el 29 de mayo hasta el 15 de septiembre las novillas estaban con “la vacá”. Consideraban novillas a las vacas de menos de dos años e incluyen al hablar de ellas a lo que aún serían chotas o terneras.
“La vacá” era un sistema para que las familias se liberasen del cuidado de las novillas desde junio hasta que “se derrotaba el tercio”, 15 de septiembre, que ya la gente podía meter las vacas por todo el terreno. El cuidado de este ganado estuvo en manos, al principio, de un vaquero y después de algunas familias del pueblo.
Manuela recuerda cuando algún vaquero iba cobrando por las eras en grano (celemín o medio celemín) al igual que el herrero. Por cada novilla acordaban una cantidad. Había quien les pagaba en dinero pero preferían grano que les hacía más papel. Julia recuerda que su padre cuando estaba el montón de trigo acrivao mandaba llamar a los vaqueros, en ese tiempo era el Sr. Francisco.
Ese sistema con los vaqueros remunerados se terminó y pasaron a organizarse los vecinos por turnos, según las novillas que tuvieran. Finalmente también abandonaron el sistema de turnos y recuerdan que de junio a septiembre sus padres las llevaban a los prados de otros pueblos, Gandullas, Cincovillas, El Cuadrón, Bellías…Creen que se terminó todo en los 60 cuando dejaron de hacer también otras cosas como El Santo, Las Maesas, La Fiesta de los Viejos y la Vaquilla…
La vacá estaba siempre en la Dehesa, en el Llano de la Isa. Allí había un corral y una choza para el vaquero con un catre. Hasta que se terminaba la siega los animales se cerraban en el corral por la noche. El vaquero dormía en la choza y tenía que estar alerta de si había algún bicho merodeando, en ese caso las novillas se ponían nerviosas y daban señales de ello que el vaquero reconocía.
Cuando tenían que ir de la Dehesa al pueblo y del pueblo a la Dehesa las novillas hacían diferentes itinerarios cada año, dependiendo de qué tercio estuviera sembrado. “La vacá” atravesaba el tercio de labor (barbecho). Cuando estaba el tercio de abajo de labor “la vacá” pasaba por: la Fuente de la Lobera, la Umbría de Carnicerías, El Escobal, El Alto, El Aza la Pedrera y el puente/ El Rodeo. Cuando el tercio de arriba estaba de labor pasaba por: La Toya, El Quiñon del Alto, Aza Grande y Cerrillo.
Cuando estaban de vuelta el vaquero iba detrás y las acompañaba hasta la esquinilla, vinieran por la carretera desde el tercio de abajo o por la calleja del cementerio desde el tercio de arriba. A veces había una vaca más grande, de algo más de dos años a la que echaban un cencerro grande para que las demás fueran detrás de ella.
Las vecinas y vecinos esperaban a sus novillas con entusiasmo y cada uno cuando pasaban las suyas se las llevaba a su pajar. En cada casa solían tener de una a tres. Dueños y vaquero reconocían a las diferentes novillas, cada una era de una manera, por ejemplo unas coloradas y negras (retintas), otras negras con algo blanco (piñanas), otras coloradas (colorinas).
Antes de que se derrotase el tercio, la vacá volvía en dos ocasiones al pueblo, en San Pedro y en Santiago. El vaquero las soltaba y volvían a casa, solían llegar corriendo y si tenían que atravesar el puente la gente temía que alguna se cayera. La gente iba a recogerlas y Julia recuerda a las mujeres que decían: “Ay que viene mi novillita, mira que bonita viene”, porque venían preciosas, especialmente si llovía a finales de mayo que se aseguraba la hierba.
Antes de echarlas a la vacá se les cortaba la punta de los cuernos para que no se hicieran daño unas a otras.
Cuando tenían que trillar iban a por una novilla a la Dehesa y luego la llevaban de vuelta al vaquero.
En Paredes muchas familias tenían rebaños, los rebaños eran de tamaños variados, de 30 a 40 ovejas hasta 300. En algunos casos las familias cuidaban de su propio rebaño y en otros tenían un pastor. Margarita explica que su tío Cándido era pastor de las ovejas de una familia, a cambio se quedaba con algunos corderos e iba a almorzar y a cenar a la casa de ésta. Manuela por su parte explica que el rebaño de su familia estaba a cargo de unos pastores de Berzosa desde la primavera hasta la fiesta de diciembre y se repartían a medias los corderos nacidos.
En primavera ponían a las ovejas dentro de la red para que triscolasen (abonasen) el terreno que quedaba acotado. Cada día remudaban la red cambiándola de sitio para que triscolasen el máximo de tierras de cultivo. Pastoras y pastores cuando se iban del baile, antes de volver a casa, se iban a remudar la red.
El ayuntamiento repartía por sorteo las suertes el día después de la fiesta de diciembre. A las suertes llevaban a pastar a las ovejas tras el sorteo y hasta el día 29 o 30 de diciembre. Todo el que era vecino tenía suerte aunque no tuviera ganado, Julia recuerda que su padre llevaba las ovejas a la suerte de otra señora que no tenía ovejas y dice “luego le daría lo que fuera”.
Quienes han tenido que llevar las ovejas a las suertes no lo recuerdan con agrado, dicen que hacía mucho frío y tenían que estar de pie y muy pendientes de que las ovejas no se comieran el grano cultivado ni se fueran a las suertes de otros. Teresa tenía una tía, la tía
Catalina, con la que iba a las suertes y cuenta que le gustaba ir por reguerines muy incómodos.
En junio era el tiempo de esquilar a las ovejas, los esquiladores iban de Montejo y Horcajuelo y más tarde de La Puebla. Dicen que los mejores eran los de Montejo.
Las ovejas se esquilaban en los pajares más grandes y las familias tenían que darles de comer y de cenar, explican que solían ser días especiales en los que se comía mejor.
Si cortaban a una oveja con la tijera el esquilador voceaba: “¡Moreno!” y algún chico se lo acercaba para que pudiera untar la herida con él. A veces a algún carnero más gordo al esquilarlo le hacían un dibujo de un ramo.
Antes de esquilar a las ovejas las familias ya tenían vistos los vellones que querían quedarse. El resto de vellones que no se quedaban en las casas los vendían, mayoritariamente a compradores de fuera del pueblo. Recuerdan a varios de ellos, el Sr. Juan de Santo Tomé del Puerto que los metía en sacas y se los llevaba en un camión o al Sr. Cirilo que tenía una colchonería en Madrid. También se vendían vellones a novios que se fueran a casar y no tenían ovejas.
Cuentan que cuando mataban un cordero o una oveja a las pieles les ponían palos para que se estirasen y luego las vendían a los mismos que vendían la lana.
En cuanto a la venta para el consumo de carne dicen que, antiguamente, no se vendían corderos sino carneros o borregos grandes capados.
Había más ovejas que cabras, si acaso en cada casa tenían dos o tres cabras para tener leche para el desayuno y carne, pues también las mataban y hacían cecina.
Quienes tenían cabras normalmente las echaban al rebaño de ovejas.
Burros
En algunas casas tenían burros para las yuntas y los usaban también directamente como medio de transporte o para acarrear.
Cuentan que a veces los pastores que venían al baile se pillaban un burro de por ahí para llegar antes y menos cansados, luego se iban y lo dejaban dónde lo hubieran encontrado.
Margarita recuerda una vez que montaron cinco chicas en un burro y Manuela una vez que iban cuatro y varios de ellos dormidos porque dice que cuando iban en burro les solía entrar mucho sueño.
Explica Manuela que en una ocasión le dijo su padre: “Vete a por la borrica al rodeo pero no se te ocurra montar en ella que a estas horas tiene mucha mosca”. Ella desobedeció y se montó en la burra, ésta empezó a dar para aquí y para allá y la tiró. “¿Quién no se ha caído de un burro antes?”: dice.
En el mes de mayo los hombres solían ocuparse de segar la hierba con las guadañas. Dejaban la hierba amontonada en los prados y periódicamente hombres o mujeres le daban la vuelta para que se secara bien y no se “cociera” en el pajar.
Después de unas semanas en el prado llevaban la hierba en los carros a los pajares, recuerdan que siendo niñas y mozas triscaban la hierba en el carro para llevarla al pajar.
El ramerón se cortaba a últimos de agosto y primeros de septiembre, antes de que empezara a caerse la hoja, la fecha dependía de cómo fuera el clima cada año.
El ramerón era de fresno porque el otro árbol más común, la barda (roble), no se cortaba.
Cuando se podaba un árbol después no se volvía a podar en varios años, creen que al menos tres. Cuando los árboles de un prado estaban de tallar (recién cortados), no metían las vacas en el prado ese año porque se comían los tallos tiernos. El padre de Julia cercaba el cacho que había podado con una alambrada que colocaba a partir de unas estacas para que no se metiera ningún tipo de ganado.
Para podar el ramerón usaban el podón (que también recibía el nombre de guadaño) y el hacha. Primero podaban las ramas grandes y luego las ramas pequeñas. Lo más gordo lo dejaban para leña, con las ramas más pequeñas hacían gavillas. Las gavillas se ataban con atillos de lo que cada uno tuviera, con rascales (cuerda) o vencejos. Las gavillas las llevaban al pajar y allí las ponían en lo alto o en la cámara, donde también se guardaba la paja o la hierba. Si las familias tenían pajar para vacas y ovejas el ramerón se guardaba en el de las ovejas y la paja y la hierba lo guardaban donde las vacas.
El ramerón se lo echaban a los corderos en el invierno cuando no tenían qué comer en el campo. Las ovejas parían en torno a la Virgen de diciembre (8 de diciembre), en el mes de enero y febrero se les ponía el ramerón en unas canales que había en los pajares. Las canales antes de ser metálicas eran de madera hueca, creen que de troncos de árboles vaciados. Las canales casi siempre estaban suspendidas desde arriba, creen que para que las ovejas no las mancharan con sus excrementos. Esas canales se quitaban en la primavera y el verano y también había en los tinados.
Cuentan que hay un fresno centenario que está en un terreno municipal que hay en la calleja de abajo. Es un fresno que ha sido podado para ramerón y tiene las huellas de los cortes en su tronco. Recuerdan que a la sombra de ese árbol ponían el ato, el botijo,el pan, el vino…todo lo de la merienda que llevaban a la era.
Iban sobre todo a la feria de ganado de Buitrago que tenía lugar tres veces al año, en San José, a primeros de septiembre y en Los Santos. También a la feria de Montejo que se celebraba en San Miguel.
También a la feria de Montejo que se celebraba en San Miguel, durante sus fiestas patronales, aunque dicen que tenía menos ambiente que la feria de Buitrago, especialmente la de Los Santos.
En las ferias las familias de Paredes vendían novillas, chotos, vacas viejas, guatitos, ovejas viejas y carneros.
La mayoría de las casas tenían gallinas. Las gallinas estaban en la calle durante el día y luego se metían por una hornilla a los gallineros que estaban frecuentemente dentro de las casas: en el pajar, debajo de la escalera o en la cámara.
Las gallinas antes ponían menos huevos que ahora, porque ahora se les echa pienso compuesto y además tienen mejores gallineros. Muchas personas vendían los huevos a la taberna para comprar jabón (para lavar la ropa) u otras cosas que hicieran falta como escabeche…
Las gallinas no se compraban, se criaban. Cuando las gallinas se quedaban yuecas (cluecas) las echaban en una cesta, la cesta tenía paja en la base y sobre la paja doce huevos. Allí las dejaban veintiún días, aunque a diario las sacaban para comer. Dicen que si eran inquietas y se querían mover les ponían una criba encima.
La gente seleccionaba los huevos que le echaban a la gallina, tenían que ser del día o como mucho del día de antes, puestos por una gallina que les gustase y que querían que criase y lo más redonditos posible. Una tía de Julia siempre ponía la gallina a incubar en martes.
Había gallinas de muchas razas: zarandas, blancas y negras, negras, negras y coloradas, cenizosas. Las mujeres se intercambiaban huevos para conseguir variedades de gallina que no tenían.
A la gallina que estaba incubando le daban sopas de vino. Cuando ya tenía que sacar la gallina, si los huevos no se rompían y no salían pollitos cogían el huevo para ver si sonaba, si sonaba estaba huero.
Dicen que había una señora que sabía, antes de echar la gallina, mirando los huevos al trasluz si iba a ser pollo o polla. También que a veces las gallinas se iban a poner en prados y cuando se ponían cluecas se iban a incubar en los mismos prados, entonces la gente las daba por desaparecidas y a los 21 días regresaban con unos cuantos pollitos.
En casa de la abuela de Margarita cambiaban el gallo todos los años, mataban al gallo para Nochebuena y dejaban alguno de los que habían criado ese año.
Algunos mataban a los pollitos para comer, los llamaban tomateros, o los vendían, por ejemplo Julia cuenta que su madre iba a venderlos a Bustarviejo.
Las matanzas del cerdo se hacían desde San Andrés (30 noviembre) hasta enero, pero sobre todo era en los primeros días de diciembre, en Santa Bárbara (4 de diciembre) por ejemplo, porque luego el que tenía ovejas tenía que apartarlas y llevarlas a las suertes y para eso tenían que ir dos personas de la casa de pastoras y la matanza requería que hubiera el máximo de gente ayudando. En todo caso la matanza era antes o después de la fiesta de diciembre que se celebraba los días 8, 9 y 10.
Antes de la matanza echaban más de comer a los gorrinos para que engordasen. Un motivo para retrasar la matanza podía ser que los cerdos aún no fueran lo suficientemente grandes otro que las cerdas estuvieran al macho o berriondas (en celo) porque en tal caso decían que se les reventaban mucho las tripas.
Cada familia solía matar dos cerdos por año, de manera esporádica a veces mataban tres, por ejemplo si tenían la gorrina añeja. Cuando iban a matar a los cerdos había una hermandad que los pesaba con unas romanas que pertenecían al pueblo. En función del peso, cada casa tenía que pagar un tributo al ayuntamiento.
El día anterior a comenzar con la matanza preparaban los utensilios, tenían que fregar los calderos y las artesas porque habían estado en la cámara desde el año anterior. También picaban la cebolla de las morcillas, la picaban en la mano y la colocaban en la artesa que ponían inclinada para que escurriera. En casa de Margarita ponían ya el arroz con la cebolla. Julia cuando empezó a hacer la matanza en su casa metía la cebolla en un talego. Además en algunas casas mataban una gallina, un pollo o una oveja.
El primer día de matanza solían desayunar antes de matar los gorrinos, en algunas casas se ponía de desayuno aguardiente, galletas, jamón y chorizo, en otras, torreznos y tostadas.
Se juntaban varias casas, a veces de la misma familia, a veces simplemente vecinos bien avenidos, para ayudarse en la matanza. También solían ir hombres a ayudar exclusivamente a matar el gorrino, incluso en ocasiones ayudaba alguien que pasaba por allí en ese momento porque se mataba habitualmente en la calle, sobre una mesa dispuesta en la puerta de la casa.
A los cerdos los mataban los hombres, para ello unas cuantas personas, al menos cuatro o cinco tenían que sujetar al gorrino porque aunque le ataban las patas se movía mucho. Julia recuerda que para facilitar esta tarea, en su casa, le enganchaban con un gancho y una tía suya le ataba con una calzadera la boca.
Tras matar al gorrino, alguna mujer recogía parte de la sangre para morcillas y le daban vueltas con un palo o algún utensilio de madera como un huso de torcer para que no se cuajase, la mujer que tuviera encomendada esta tarea no debía de estar menstruando en ese momento según las creencias populares. Otra parte de la sangre la recogían en un barreño y se cuajaba, esa sangre cuajada la cocían en el caldero con laurel y unos ajos y cuando estaban chamuscando los gorrinos sacaban la sangre cocida y la comían.
Después de matar al cerdo se le chumascaba, le iban dando vueltas para que se quemase por todos los sitios. Las calles no estaban asfaltadas y a veces para chumascarles se hacía un hoyo en la calle. Para chumascarle se usaban tomillos, rastrojo o helechos. Tras
chumascarle, con unos tejocotes y agua caliente se limpiaba la piel hasta que quedaba blanquita. Los cascabullos los sacaban entonces tirando, porque dicen que estando calientes salían mejor.
Una vez muerto y chumascado lo colocaban sobre una mesa y lo ponían normalmente en el portal. Allí lo abrían y le sacaban el ántima. Después, con unas sogas lo colgaban boca abajo de una viga y lo dejaban toda la noche. Una vez colgado es cuando se le sacaban los trozos que tenía que analizar el veterinario, a veces venía el veterinario directamente a recogerlos a las casas y otras veces lo llevaban a la tienda y allí lo recogía él. El primer veterinario que fue era de Montejo pero en los últimos tiempos era de Buitrago. Los veterinarios no tardaban mucho en comunicar si el cerdo era apto para el consumo pues al día siguiente de matarlo ya comían.
Recuerdan una ocasión en la que en Montejo no analizaron bien la carne y se dio un caso de triquinosis. Julia cuenta que un cerdo de su familia se comió una salamanquesa, se envenenó y se murió. Su padre mandó a analizar la carne en el coche de línea a un veterinario de Torrelaguna, él los llamo a casa de la Sra. Genoveva, que tenía allí la central de teléfono y les dijo que tenían que quemarlo, que no podían aprovecharlo, finalmente lo quemaron con gasolina en la ren de a Medias.
Después de sacarle el ántima, se le sacaban las tripas, la asadura y las mantecas que se cogían cuando estaban calientes. Dos de las mantecas las ponían con sal, las enrollaban con un papel de estraza y se dejaban sobre una teja, cuando estaban duras las quitaban de la teja, les ponían una cuerda y las colgaban en la despensa. A lo largo del año las usaban para poner en los cocidos. El resto las derretían y las usaban para la olla junto con aceite de oliva.
Después deshacían el vientre, las tripas gordas las dejaban a un lado y las finas a otro, esa misma mañana iban a lavarlas al arroyo la Isa, al arroyo Tibañes o al chorro. Cuentan que el agua estaba muy fría, tanto que a veces tenían que romper el hielo para poder acceder a ella. Iban unas cuantas mujeres, una de ellas cortaba las tripas más o menos largas según como se quisieran, el resto las esvolvían ayudadas de un huso y las limpiaban quitándole la porquería con el agua. Las tripas gordas también las sobaban sobre una piedra suavecita. Las tripas gordas se usaban para las morcillas y las finas para chorizo. El cuajo también se limpiaba en el agua con un cuchillo, luego alguna gente lo llenaba de huesos adobados y otra lo picaba para las butagueñas junto con el bofe y todo lo ensangrentado del cerdo.
Cuando las mujeres regresaban de lavar las tripas aderezaban el mondongo y cosían las tripas para las morcillas. El mondongo era la mezcla con la que se elaboraban las morcillas y llevaba además de la sangre y arroz: ajos, pimienta, cominos, manteca fresca picada y pimentón.
Julia cuenta que ese primer día se comía bien patatas con carne de oveja o arroz con gallina antes de ir a lavar las tripas y al regreso, a veces, preparaban una limonada (vino caliente). En casa de Margarita solían comer cocido después de venir de lavar las tripas en el arroyo.
La tarde del primer día hacían las morcillas, rellenaban las tripas con el mondongo, las ataban, las pinchaban con una aguja y después las cocían en un caldero en la lumbre. El agua del caldero llevaba un trocito de manteca, unos ajos, pimentón, cominos y sal, “había que aderezar el caldo para que estuviera bueno”. Después de cocidas las dejaban escurrir sobre paja o un saco de esparto. Cuando ya se habían enfriado, esa misma noche o al día siguiente, las colgaban en una vara al lado de la chimenea.
Julia recuerda que en casa de su madre y de una tía, cuando empezaban a echar las morcillas en el caldero se presignaban y rezaban el credo.
Cuentan que el caldo de cocer las morcillas estaba riquísimo, se lo daban a las vecinas en un pucherito junto a un trocito de hígado y una morcilla. El caldo de morcilla se podía beber tal cual o echarle sopas de pan.
Ese día o al día siguiente recuerdan que en la cena se comía el morcón o una morcilla cualquiera con azúcar.
Julia explica que a los más pequeños de la casa, tras la cena del primer día de matanza les hacían echar una bendición, y tenían que decir alguna de las siguientes oraciones:
Con un ángel me arrodillo
y aunque la edad no me cabe
para echar la bendición
con licencia de mis padres
la comida Dios agrade.
Las gracias a Dios se den
para siempre purificado
para siempre jamás.
Amén.
Dios que bendiga la palma
bendiga también la oliva
bendiga la mesa y el pan
y toda la compañía.
Dios la bendiga que tiene el poder.
En el nombre del padre,
del hijo y del espíritu santo.
Amén.
Tras echar la bendición tenían que hacer la cruz sobre la mesa, persignarse y beber un trago de vino.
El segundo día se deshacía el cerdo sobre una mesa con un cuchillo. Se ponía boca arriba y se le sacaba el espinazo entero, los solomillos, le cortaban la cabeza, le quitaban los jamones, las paletillas…Todo lo que tenía la magra se reservaba para chorizos. Lo que salía ensangrentado (bofe, cuajo, la madre de las cerdas -útero-, etc) lo echaban a parte para hacer las butagueñas. También preparaban el adobo y las piezas en sal.
Ese día para comer unos preparaban cocido o judías blancas porque se iban haciendo casi solas, otros sopa y carne asada. Por la noche cenaban magro o moraga en salsa, morcilla o hígado asado con ajo y perejil, punta de cuajo primero sancochada y luego asada o morcón, mitad con azúcar y mitad sin.
Para cortar la carne de los chorizos y butagueñas antes de que apareciera la máquina trituradora usaban un cuchillo y un picador de madera o unas tijeras, unas especiales que eran un poquito más grandes y que solían afilar para la ocasión, por ejemplo el abuelo de Margarita en una piedra que tenía en el corral.
La carne del chorizo y las butagueñas la aliñaban con pimienta, pimentón dulce y una pizca de picante, cominos, ajo, también algunas mujeres le echaban orégano y un chorrito de vino. Esta carne con el aliño la dejaban reposar 2 o 3 días antes de meterla en las tripas. El preparado de chorizo, butagueñas y adobados lo ponían en barreños de barro o gamellas. Las gamellas, al ser de madera las tenían un poco en agua para que engordase la madera antes de la matanza y a las junturas les daban un poco de manteca para que no se saliera lo que ponían dentro.
Antes de rellenar las tripas y hacer el chorizo probaban la mezcla, que llamaban salchichas, si ya había cogido el sabor del aliño consideraban que estaba lista.
El adobado se echaba ese día, se ponía ajo, sal, pimentón dulce y una pizca de picante y pimienta molida, en algunas casas se echaba orégano. Echaban en adobo caretas, costillas, lomo, orejas…La carne estaba con el aliño del adobo siete u ocho días, después se dejaba secar colgada en la cocina por lo menos quince días. Los días que precisaban no eran los mismos cada año, dependía del clima y especialmente de la humedad además en ese tiempo tenían que tener mucho cuidado para que no se amociera, para ello a veces ponían palitos separando las costillas. Una vez seco, sin llegar a estar dura la carne se freía con aceite y manteca sin sal. Cuando se hacía la olla se preparaban a la vez, chorizo, lomos, costillas…
Una vez frito lo ponían en la olla, en algunas casas echaban el lomo y el chorizo juntos y las costillas aparte. En casa de Julia ponían en una misma olla, chorizo, lomo y costillas para poderlos sacar rápidamente cuando venían tarde de trabajar y preparar un poco de arroz con patatas y esos tres tipos de carne. En algunas casas la carne de la olla se cubría además de con aceite con manteca sin sal.
El segundo día de matanza también echaban en sal el tocino, los pies, el espinazo, la careta, las orejas, los jamones y las paletas. Escasamente les daba el día para hacer todo, así que si hacía falta seguían durante la noche, recuerda Julia estar alumbrando con un candil a sus padres para que echaran el tocino en sal.
Después de tener los jamones y las paletas en sal muchos días, los barrían con una escoba espartera para quitarles la sal. Años más tarde los empezaron a poner en una gamella con agua, tantas horas como tantos días los había tenido en sal. Tras sacarlos del agua los ponían en una gamella bajo una piedra. Los jamones que eran las piezas más grandes podían estar en sal en torno a quince o veinte días, la mitad del tiempo por cada lado, otras piezas más pequeñas estaban menos días.
Los jamones y paletas estaban en la despensa mientras estaban en sal, también el adobado antes de que se colgase en la cocina. Quienes no tenían despensa los dejaban en habitaciones, en la sala, debajo de la escalera o incluso en el mismo portal. Manuela recuerda que en algunas casas, cuando hacían las ollas, las metían debajo de las camas porque no tenían otro sitio donde ponerlas y es que las casas a veces eran muy pequeñas, sólo tenían la cocina, el portal y dos habitaciones.
Tenían que tener cuidado para que la mosca no se cagarse en la carne que estaban curando. Cuentan que miraban mucho las piezas por si cagaba la mosca pues enseguida salían gusanos. Julia recuerda echar tomillos en la lumbre para que se secasen mejor y más rápido las piezas.
Las morcillas en general se comían pronto porque si no se ponían malas, aunque dicen que si estaban hechas con tripas de res (oveja) en vez de cerdo podían durar hasta el verano. Como mataban ovejas en casa, lavaban sus tripas e infladas las dejaban secar y cuando las querían usar las mojaban.
Las butagueñas se gastaban normalmente sin meterlas en la olla. En muchas casas guardaban medio pie y una oreja para la matanza del siguiente año.
Los jamones tardaban al menos un año en curarse, estaban listas antes las paletas. El jamón de antes dicen que no tenía nada que ver con el actual, a ellas les gustaba más el de antes. Estaba colgado con una cuerda de un clavo en la cocina, algunos lo descolgaban y se lo ponían sobre el regazo para cortarlo, otros lo cortaban directamente colgado, en todo caso lo cortaban en lonchas grandes. No lo solían usar para guisar aunque Julia recuerda que una tía suya, cuando la paleta ya se estaba secando, cortaba una loncha, la troceaba y la freía en una sartén con huevos.
La vejiga del cerdo la inflaban y la sobaban, después la volvían a inflar y sobar y la colgaban. Cuando se acercaba la Nochebuena la echaban en agua, la cortaban con forma circular, le ponían una paja (espadaña) y la ataban muy estirada a un bote y así les hacían una zambomba para las niñas y los niños. Cuando eran pequeñas estaban deseando que se las hicieran para ir de ronda en Navidades. Dicen que unas zambombas duraban más que otras, a veces se rompían y otras veces las dejaban en la despensa y se las comían los ratones.
Reguera
La reguera de Paredes de Buitrago provenía de “la madre” que estaba en Montejo y regaba prados para hierba, tierras de cultivo de patatas y linares.
Había un alcalde de regueras que era el que organizaba los trabajos comunales de todos los vecinos propietarios de prados con reguera y su funcionamiento.
Dentro de la reguera a cada propietario le correspondía una parte según los prados que tuviera colindantes a la misma. Las partes de reguera que correspondían a cada propietario se computaban en cuartos y según los cuartos que cada uno tenía debían ir más o menos días a limpiarla. A primeros de mayo se hacían cuatro días de limpieza de reguera no consecutivos. A quienes tenían más cantidad de cuartos y les correspondían más de cuatro días de limpieza tenían que buscar personas extras para que limpiasen y pagarles, por ejemplo si tenían 6 cuartos iba una persona cuatro días y otra otros dos.
Normalmente eran hombres los que hacían este trabajo y si les correspondía y no iban a limpiar perdían el derecho a riego. Para sortear los días que les correspondía a cada cual el riego se juntaban en el ayuntamiento y contaban con más o menos tiempo de riego en función de los prados que tuvieran.
Para organizarse utilizaban la piedra del agua o peña del agua, una piedra circular con un palo en el centro a modo de reloj de sol que servía para orientar de cuando empezaba y acababa cada turno. Ya no está, dicen que alguien se la llevó.
Creen que había tres turnos a lo largo del día, dos de día y uno de noche. “Cuando se cala Peña Parda (le da el sol) hay que ir a quitar el agua” decían. Para regar abrían o cerraban el paso del agua haciendo montículos de tierra con la azada.
Todos los propietarios de prados con reguera se organizaban colectivamente no sólo para “hacer la reguera” (limpieza) sino también para recorrer la reguera. Recorrían todo el cauce con unos palos, lo hacían para ver si se escapaba el agua por sitios inadecuados o se la cogían de otros pueblos, dicen que los de Prádena solían quitarles agua haciendo una zanjita por las Navutierres o un cruce que hay por encima. A recorrer la reguera iba una pareja asignada por el alguacil, cada uno empezaba por un lado, uno en la madre y otro en las Navutierres hasta encontrarse.
La Tabla
Un domingo de mayo en torno a San Isidro (15 de mayo) tenía lugar “La Tabla” una hacendera en la que los vecinos, principalmente hombres, limpiaban el cauce para que el agua llegase adecuadamente a la fuente de arriba, este cauce coincidía en parte con el de la reguera por tanto su limpieza también afectaba positivamente a los regantes de prados.
Se creaban dos grupos, uno con los hombres más jóvenes y otro con los hombres más mayores. El grupo de los jóvenes iba a las Navutierres (punto más lejano) e iba limpiando el cauce en dirección al pueblo y el de los más mayores empezaba en la fuente que estaba en el propio pueblo y se iba alejando. Los grupos se encontraban en el linar de Capazorras y allí se juntaban y comían tortillas. Angelita recuerda que siendo niña esperaba el regreso de su padre para comerse la tortilla sobrante que a veces era con chorizo.
Portillos y muros de piedra
Un poco antes de echar la vacá, los hombres iban a cerrar el corral de la Dehesa, igual que antes cerraban el Prado Concejo. Iban a cerrar los portillos y reparar las paredes y en algunas zonas ponían espino, zarzas o escarambujeras encima de portillos y muros.
Arreglar los caminos
Antes de que empezase el tiempo de acarreo iban a arreglar los caminos para que los carros pudieran transitar mejor. El trabajo consistía en recebar las zonas escarnadas por la erosión del agua.
Cada familia cogía la leña de sus prados particulares, normalmente de fresno o roble. El que no tenía bastante leña con lo de sus prados iba a cortarla a otros sitios como Prádena.
En Paredes no había jaras así que recuerdan conseguir jara para cocer el pan en el término de Serrada, unas veces a escondidas y otras comprándola a algunos vecinos de Serrada que iban por allí vendiéndola. Manuela por su parte dice que a su familia le llevaba jaras en el caballo su tío Marcos que vivía en Berzosa.
Cuentan que algunos hombres a primera o última hora del día, antes o después de trabajar, iban a buscar un badejón de leña.
Cuando iban a los prados de la familia a hacer leña, lo gordo (palos de 30-40 cm) lo dejaban para meterlo en la lumbre o la caldera (quienes tenían cocina económica). Lo que era malato lo quemaban y cuando estaba a medias de quemar le echaban agua y le daban vueltas para que se fuera quemando pero sin hacerse ceniza, después lo dejaban en unos bidones hasta que se acababa de quemar también sin hacerse ceniza, a esto lo llamaban picón. El picón se ponía en los braseros mezclado con ascuas sacadas de la caldera o de la lumbre y tapado con ceniza, dicen que duraba muchísimo tiempo encendido. El picón lo hacía poca gente ya en los últimos años.
En los braseros que tenían debajo de las mesas tenían la costumbre de poner algún elemento de hierro como una herradura o un clavo.
Cuentan que Feliciano, un vecino de Paredes hacía carbón en La Puebla.
Garrotas
Para hacer garrotas calentaban el palo de álamo negro en la lumbre y una vez calentado lo ponían alrededor de una botella para darle forma. Julia recuerda a su padre y hermanos haciéndolo, a veces en vez de usar la botella para darle forma su padre utilizaba el pie con la albarca.
Cestería
Elaborar cestos era tarea de hombres. Recuerdan a varios vecinos de Paredes que los hacían como el tío de Manuela, Juan Martín o el padre de Angelita. También a un señor de Serrada de la Fuente llamado Ambrosio que los hacía e iba a venderlos a Paredes.
Las salgueras con las que los elaboraban estaban por los arroyos. Manuela cuenta que a veces las pelaba para que su tío hiciera cestos blancos.
Había varios tipos de cestos, los canastillos que no tenían asas y las cestas que sí. Además los había de diferentes tamaños y tenían usos múltiples: para sacar las moñigas de los pajares y llevarlas al basurero, para ir a por berzas, para guardar utensilios de costura…
Creen que los hacían en cualquier momento del año. Pero para hacerlos cuando las salgueras no estaban frescas las tenían que mojar. Manuela recuerda que su tío las mojaba en el arroyo o en un balde que ponía a la puerta de casa.
Otros
Julia tiene un huso que le hizo Eulalio, su marido, cree que con madera de fresno.
Cuentan que mozos y hombres cuando iban por ahí de pastores hacían garrotas, ruecas, husos…
Algunos hombres, como Teodoro o el padre de Julia, también hacían unos tubos con madera muy bonitos. Esos tubos se los ponían las mujeres sujetos en el mandil y en ellos ponían las agujas de hacer calcetín para que no acabasen agujereándoles la ropa con el movimiento repetitivo.
La primera fuente que hubo en el pueblo es la que está en la parte alta, data del siglo XVIII y se surtía originalmente de la reguera y los manantiales que hay en las arquetas de las eras. En verano salía del caño un hilito de agua pequeño y cuando iban a por agua tenían que esperar mucho tiempo. Mientras estaban recogiendo el agua los botijos se apoyaban en la mano y los cántaros sobre una piedra que aún está debajo del caño.
Teresa cuenta que en verano, cuando en el pueblo no corría casi el agua ha ido a la Fuente del Toldoño a por agua con los burros y ya que iban llevaban algo para lavar.
Después siendo ya mozas hicieron la fuente de la parte baja (junto al actual ayuntamiento) cuya agua proviene de El Toldoño, recuerdan que fue a inaugurarla una autoridad y por ese motivo celebraron una fiesta.
Iban a cualquiera de ellas a por agua antes de que hubiera agua corriente en las casas a principios de los años 80.
Lo más común era que las mujeres bajaran al arroyo a lavar. Primero restregaban la ropa con jabón y le hacían un primer aclarado, después volvían a darle una jabonada y si era ropa blanca sin quitar el jabón la tendían en la pradera para que blanquease, ahí podían estar hasta dos días.
Durante el tiempo que estaba en la pradera iban a regarla para que no se secase y le daban la vuelta para que estuviera de espaldas y de cara. Después la aclaraban y tendían en las paredes (paredes de piedra seca de las arrenes) y sujetaban las prendas con piedras, estas piedras también las lavaban en el arroyo para que no manchasen la ropa. A veces también tendían en zarzas o espinos.
Margarita recuerda que su abuela en ocasiones lavaba en una machacadera que tenía en el corral. Sobre la machacadera ponía un cubo y una piedra que tenía para frotar.
Julia cuenta que a veces también frotaba la ropa en la puerta de casa y luego bajaba al arroyo a seguir con el proceso de lavado y Tere recuerda haber ido con su madre a lavar al río o al lavadero de Puentes Viejas.
Cuando se hizo la fuente de abajo (junto al ayuntamiento actual), algunas mujeres usaban el agua sobrante del pilón para lavar. El agua salía por un tubo al que llamaban “el chorrillo” y debajo del tubo ponían un balde y una tabla. Pero la mayoría de mozas y mujeres seguían yendo al arroyo porque se lavaba mejor y permitía tender en la pradera.
Dicen que hasta su infancia el jabón se compraba y había de dos tipos, verde y blanco. El jabón verde se solía usar cuando empezaban a lavar porque untaba mejor que el blanco, pero luego para solear la ropa era mejor el blanco que el verde.
Manuela explica que su madre empezó a hacer jabón cuando eran pequeñas. Lo aprendió a hacer con una tía suya que a su vez fue a aprender a hacerlo a Robledillo porque allí conocía a alguien que lo hacía. Elaboraban el jabón con grasas viejas que se guardaban y sosa y algunas personas echaban polvos de talco para que oliese mejor. Más tarde también empezaron a echarle otros tipos de polvos para que hiciera más espuma y untara mejor.
Recuerdan ir con sus padres y abuelos a hacer adobes a los Vallejos. Ellos se remangaban los pantalones y pisaban la paja y el barro en la poza.
Dejaban los adobes en los Vallejos hasta que se secaban y dicen que cuando se ponía a llover la gente corría para recogerlos, no se podían mojar porque se deshacían.
Los adobes se usaban para levantar tabiques internos en los edificios.
La piedra típica que se usaba en la construcción de las paredes exteriores de los edificios se cogía en los alrededores, en Las Llanás y otras canteras. Tere recuerda que su madre y Eulalio iban en un carro a por piedras al Aza la Pedrera para construir el pajar y la casa.
Explican que para evitar la entrada de frío en las casas antiguas había pocas ventanas y muy chiquitas. También que la mayoría de las casas tenían horno.
Cuando empezó la construcción de casas con ladrillos iban a los Vallejos a cribar arena con una zaranda, una criba hecha con una tela metálica de aproximadamente 2 metros de anchura y 1,5 metros de altura sujeta con unos palos.
Con el acuerdo del pueblo y sin necesidad de ser propietarios la gente iba ocupando diferentes terrenos para edificar según lo necesitara, por ejemplo una corte para gorrinos o un basurero para ceniza. Posteriormente estos edificios o zonas han pasado a considerarse propiedades privadas.
En los muros de piedra seca que hay para cerrar prados (en la Calle Luna por ejemplo) hay algunas lajas más grandes colocadas verticalmente, explica Julia que su padre decía que eran para “navegar” (avanzar más rápidamente en la construcción) y para hacer un cierre y que no se saliese el ganado antes de tener construida toda la pared.
Existen alrededor del pueblo terrenos que tienen unas lanchas grandes con unos cuantos metros de distancia entre sí, cuentan que en otros tiempos esas lanchas tenían entre ellas alambre y dentro del contorno que creaban guardaban ganado. Muchas de esas piedras tienen una parte sustancial enterrada en la tierra, las calzaban con otras piedras y les daban con el mazo. Si las piedras se aflojaban se volvían a calzar.
El Eulalio tiene unas barillas de metal de unos dos metros de largo con las que hacían palanca para ahuecar las lanchas y las piedras grandes. Para mover las piedras de un lado a otro usaban dos palos redondos, dos personas estaban, una a cada lado moviendo los palos para que fueran avanzando.
Ponían la lana en la rueca y la escarmenaban, después la hilaban. Las mujeres solían hacer estas dos tareas consecutivamente porque así se les quedaba menos seca la lana y quedaba mejor hilada.
Recuerdan que las mujeres hilaban en muy diferentes momentos, cuando iban a esperar el correo o el coche de línea, cuando iban a llevar las vacas…El padre de Julia, Mariano y el Sr. Juanillito contaban que la Soterilla iba hilando mientras iba a llevar a las vacas a los prados de las Suertes y en la calleja le salieron unos lobos y con el huso los espantó.
Cuentan que a hilar les enseñaban las madres, las tías, una vecina. Julia recuerda que siendo niña, con unos nueve o diez años, le quitaba a su madre las vedijas de la lana y se las llevaba a la ren de la corte e hilaba con su amiga Maruja. Ellas mismas se fabricaban husos con palos de gamones a los que les hacían una hueca y con patatas.
Toda la lana hilada que cabía en el huso se llamaba husada. Para hacer un hilo ya listo para tejer juntaban dos husadas y las torcían. El hilo que salía ya torcido lo ponían en el aspa para hacer una madeja. La madeja se lavaba en el arroyo con jabón y una vez seca se volvía a hacer con ella un ovillo, bien usando de nuevo el aspa o bien ayudadas por otra persona que la tenía entre sus manos. Si querían teñir la lana lo hacían antes de tejerla echando unos polvos que compraban en Buitrago en agua que calentaban en la lumbre.
Con la lana tejían todo tipo de prendas, jerséis, calcetines para los hombres, medias para las mujeres, refajos… Recuerdan que cuando eran niñas para aprender a hacer calceta cogían las plumas de una gallina a modo de agujas y un poco de ovillo a la madre.
Cuenta Tere que en una ocasión su madre le estaba enseñando a una vecina, la Señora Ciriaca, a hacer calcetines con las plumas de las gallinas como agujas y ésta había hecho un punto mal y cuando la madre le propuso deshacerlo y repetirlo la Señora Ciriaca le dijo:
“Sí, sí hija, deshazlo, porque el tiempo que eches para deshacerlo nadie te lo va a tasar, pero si lo dejas mal hecho lo ve todo el mundo”.
Con la lana lavada también rellenaban colchones. Después de lavarla cuenta Julia que la llevaban a tender a la pared del Prao La Cerradilla.
Teresa se acuerda de cuando llevaban el lino a mojar al arroyo. Lo metían en unas pozas y le ponían piedras encima. Cuando estaba húmedo, sobre una piedra muy grande lo machacaban con un mazo de madera.
Tras machacarlo lo tenían que espadar y después con un objeto que tenía pinchos de hierro lo limpiaban separando “lo bueno de lo malo”.
A continuación se hilaba. Los husos y ruecas del lino eran diferentes a los de la lana. La madre de Julia metía el hilo de lino en un puchero con agua y ceniza y cuando estaba para secarse lo sacudía mucho.
Con el hilado obtenían dos tipos de hilo, uno más basto y otro más fino. El basto lo utilizaban para elaborar costales o remendarlos y coser las morcillas o los chorizos mientras que el fino lo llevaban a uno de los dos telares de Prádena del Rincón para que tejieran piezas de lienzo que tenían más o menos un metro de ancho con las que luego hacían sábanas empalmando varias piezas.
Las mujeres confeccionaban ellas mismas tanto ropa de casa como ropa para vestir y una vez usada cuando se desgastaba o rompía la zurcían o remendaban echando piezas.
Aprendían a coser y bordar ya de niñas en la escuela. Angelita recuerda que bordó unas sábanas en el colegio y Manuela explica que cuando estuvo en La Cátedra siendo joven hizo una sábana y un camisón.
Cuentan que hacían una especie de mantas-alfombras con “trapillo” que llevaban a la era cuando cribaban para poner el grano encima y con retales hacían las maseras para el pan.
Las mujeres se juntaban a coser y hablaban por ejemplo de cosas de antes. Solían juntarse en las puertas de las casas, en el tiempo frío buscaban rincones soleados y al resguardo del
aire mientras que en el verano buscaban las sombras. Recuerdan que se juntaban en la puerta de casa de Margarita, a ese lugar le llamaban el solanillo, también en la puerta de la señora Juliana, donde solían estar además de la Sra. Juliana, la Sra. Pilar y la Sra. Saturnina.
En los años 50 en muchas familias a los chicos les compraban una bicicleta mientras que a las chicas una máquina de coser con las que cosían de todo, desde sábanas a camisas pasando por colchones o delantales. La llegada de las máquinas de coser supuso un cambio importante, pues los trabajos de confección de ropas pasaron a ser mucho más rápidos. Julia explica que a ella le enseñó a coser a máquina la Saturnina, que ya tenía una, mientras que Margarita recuerda que a ella le enseñó el mismo señor que se la vendió. La mayoría de las máquinas se las compraron al mismo señor que iba desde un pueblo de Segovia, Arcones.
Blanqueaban el interior de las casas después del verano y para la fiesta de diciembre si la cocina lo requería. Para blanquear usaban cal que traían en borricas desde Torrelaguna primero y desde Buitrago después. La noche anterior a la jornada de limpieza echaban la cal en agua y al día siguiente las mujeres la esparcían con una escoba de rabo largo.
Para limpiar el tizne de los pucheros los frotaban con ceniza y un estropajo de esparto.
En cada casa amasaban y cocían su propio pan.
El trigo para el pan se molía en Paredes, en un molino del río que aún se mantiene. La harina molida la cernían con unos cedazos que se colocaban sobre unas varillas que a su vez estaban sobre una artesa dónde caía la harina.
Cuando acribaban la harina en los ciazos se quedaba el salvado y eso se lo echaban a las gallinas para comer o hacían perrunas para los perros, mojaban el salvado y hacían un panecillo y lo cocían en el horno tras cocer el pan para las personas o en una lata o una sartén vieja encima de las trébedes en la lumbre. Cuenta Julia que a veces su hermano se comía las perrunas aunque estaban como piedras.
Después de cenar (sobre las ocho de la tarde) y hasta las doce de la noche las mujeres se juntaban en la cocina de una casa en lo que llamaban “el hilandero”. Allí hilaban y torcían la lana pero también tejían, zurcían, echaban remiendos o cosían una sábana. Además se enseñaban unas a otras, por ejemplo, a hacer algunos tipos de punto, conversaban y cotilleaban.
Al hilandero creen que iban principalmente mujeres solteras o casadas con hijas o hijos mayores. Era entre octubre y marzo. “San Miguel trae la vela y el Ángel se la lleva” dice Manuela, que explica que en un principio se hacía para ahorrar en velas o en aceite y petróleo para los candiles, aunque comenta Julia que en los hilanderos en los que ella participó ya había bombillas en las casas.
El hilandero se hacía en diferentes casas, en el pueblo podía haber varios hilanderos simultáneamente. Recuerdan que se juntaban en las casas de: la Sra. Plácida, la tía Cristina, la Sra. Eulalia, la Sra. Sinforosa…
A las maestras que impartían clases en la escuela de Paredes de Buitrago las enviaba el Ministerio de Educación, solían ir desde Madrid y no tenían continuidad, estaban intermitentemente en el pueblo y por esa presencia fluctuante tienen en general mal recuerdo de ellas y su praxis.
Algunas maestras además de dar clases en la escuela daban clases particulares por las tardes-noches a chicos y chicas que no podían ir a la escuela por tener que trabajar en el campo y las familias de estos alumnos y alumnas les pagaban por ello. Una hermana de Manuela fue con Doña Isabel y Manuela cuenta que le pedía a su padre que le pagase con comida y no con dinero así que le daban una cestita de patatas, una torta, un pan o garbanzos.
En la casa de los abuelos de Margarita vivieron maestras mientras no tuvieron casa propia. La abuela de Margarita le contaba que una de ellas se comía las patatas que cocían para los gorrinos (patatas muy pequeñas que descartaban para su propio consumo).
Recuerdan que también daban clase por la tarde-noche a las chicas y los chicos que por trabajar en el campo no podían ir a la escuela.
El cura era una autoridad en la comunidad por eso debían besarle la mano. Tenía la potestad de sancionar a quienes iban a trabajar en domingo y a quienes decían palabrotas en su presencia, Margarita recuerda que a su padre por decir una le hizo ir muchos domingos a misa con una vela encendida (hasta que se acabó la vela). Algunos de los curas también abusaban de su poder, cuentan una ocasión en la que el monaguillo se bebió algo del vino consagrado tras la misa y el cura le dio una guantada y le tiró de las orejas.
La carretera tenía un trazado similar al actual pero era más estrecha y era de zahorra (piedras pequeñas machacadas y mezcladas con tierra) en vez de asfalto.
Con una pala los camineros cogían tierra de la cuneta y rellenaban los huecos de la carretera provocados por la lluvia y el uso, también la allanaban y limpiaban las cunetas.
El padre de Teresa era caminero, se llamaba Gregorio y se encargaba del tramo que iba desde el puente de Serrada de la Fuente hasta las callejas bajeras. Dice Teresa que contaba con buena fama porque tenía la carretera bien recebada y las cunetas bien aclaradas.
De Paredes de Buitrago hacia Prádena del Rincón había otro caminero que vivía también en Paredes pero era de Piñuécar.
En Paredes hubo dos tiendas-carnicerías-tabernas. La de la Señora Genoveva y la del padre de Margarita, ambas coexistieron durante muchos años, desde que el padre de Margarita abriera la suya en 1956 hasta los años 80-90 en los que la Señora Genoveva cerró la suya.
La de la Señora Genoveva estaba en la curva de la carretera. El Señor Segundo, su marido, iba en coche de línea al Cardoso o a La Hiruela y allí compraba animales varios para la carnicería, los llevaba de nuevo a Paredes vivos en el maletero del coche de línea, los transportaba atados para que no se movieran y ya en el pueblo los mataba.
En la tienda había de todo: tabaco, hilos, telas, zapatillas, cosas de alimentación (bizcochos, chocolate, vino, aceitunas, escabeche, queso que traían de la quesera torrelagunense que
llegaba hasta allí con el coche de línea)….Algunas de las cosas iba a comprarlas también el Señor Segundo a Madrid.
Dicen que el padre de la Señora Genoveva, el Señor Frutos, ya se dedicaba a la venta ambulante con una mula.
El algarabisero iba vendiendo alforjas, clavos para los arados, peales de lona y sacos de tres medias. Cuando llegaba se anunciaba voceando: “¡Ha llegado el algarabiserooo!
Los pimentoneros iban con mulas desde La Rioja. Llevaban pimentón, hojas de laurel y especias para matanzas y demás. También recuerdan unos pimentoneros que iban desde La Vera.
El especiero, llevaba especias varias e iba con una moto de tres ruedas desde Toledo.
Melchor iba desde Talamanca del Jarama y llevaba productos de mercería. Después en vez de Melchor iban su hermana y sus sobrinas. Cuando hacía mal tiempo dormían en casa de la tía Juanilla (casa que funcionaba como posada).
Unas chicas que llegaban en bicicletas, vestían falda pantalón y ponían un puesto de telas en la puerta de casa de Margarita.
Varios señores de Arcones, uno que iba con un carro y vendía telas, sábanas y edredones y otro que vendía máquinas de coser a pedal.
Iba un señor de Prádena a cortar el pelo a los hombres, daba servicio en una de las tabernas y sus clientes le pagaban con dinero.
En el pueblo había dos fraguas y dos herreros. Una de las fraguas, la más antigua, era del pueblo (aún se conserva) y otra era particular.
El herrero de la fragua del pueblo, el Señor Feliciano, trabajaba principalmente para la gente del pueblo herrando a las vacas, haciendo callos (clavos de herrar), echando puntas a las rejas y calzándolas. Al otro herrero, el Señor Julián las gentes de otros pueblos (Serrada, Berzosa…) le hacían encargos como llares o tenazas.
En el pueblo hubo dos personas que ayudaban con problemas de huesos y tendones: La tía Faustina que arreglaba los tendones y los huesos cuando se salían y dicen empezó a hacerlo de motu propio sin que nadie le hubiera enseñado y el Sr. Martín que también arreglaba los huesos, de él recuerdan que se untaba la mano de aceite para que corriera mejor. Cuentan que fue mucha gente al pueblo a que tanto Faustina como Martín les arreglaran diferentes dolencias.
En Prádena también había un hombre que arreglaba los huesos que se salían, le llamaban el Goreta. En Gascones había otro.
“Entonces no había como ahora, si no te arreglabas por tu cuenta no había otra manera…”
Recuerdan un trillero y cribero al que llamaban tío Cachorro que iba desde Cantalejo (Segovia). Empedraba las trillas, sustituía las pernalas rotas o perdidas de las trillas y fabricaba cribas poniendo las pieles secas de los machos cabríos que ellos mismos mataban, en un armazón de madera circular. Recuerdan que agujereaba las pieles y los chiquillos iban a coger los bocados de piel que salían que eran redondos y del tamaño de una uña. Se apostaba en varios puntos del pueblo por ejemplo la puerta del antiguo ayuntamiento, actual casa de cultura o la Placituela . Después vinieron otros trilleros con un camión, no sólo arreglaban trillas también las traían nuevas para vender.
Durante unos años recolectaban unas piedras a las que llamaban “de porcelana”. Las iban a recolectar expresamente con una lata o aprovechaban para buscarlas cuando estaban con el ganado. Cuentan que eran unas piedras muy bonitas que se reconocían especialmente bien cuando llovía.
Iba un señor de Montejo a comprarlas y decían que posteriormente se usaban para hacer porcelana, de ahí su nombre.
¡Todavía si ven una la cogen!
Julia explica que su madre le contaba que durante unos años recogieron unas “cosas negras” que salían de las espigas de centeno para posteriormente venderlas en Buitrago y que con el dinero que obtuvo de la venta compró unos pañuelos de ramos.
Lo recogían en una zona llamada Carbonera Matías y decían que si había alberjana había también cornezuelo.
Muchps hombres y mujeres del pueblo trabajaron en los pinos.
Algunos del pueblo trabajaron en su construcción. Julia recuerda que su padre decía que iba con los bueyes a llevar la piedra para echarla por las calderas que están en la parte de la casa del lomo.
Mucha gente del pueblo trabajaba para El Canal en la presa de Puentes Viejas. Iban andando desde Paredes hasta allí, Manuela recuerda que cuando fue a cobrar uno de sus sueldos como limpiadora de las instalaciones en Buitrago se compró un paraguas muy fuerte para guarecerse de la lluvia en los trayectos de ida y vuelta al trabajo.
Tanto en Paredes de Buitrago como en Prádena del Rincón había minas de espejuelo, un mineral que decían se usaba como aislante para las planchas.
En Paredes había en el Aza de la Pedrera, la bajá del Vallarejo, la Umbría del Hoyuelo, el Prao la Quilla, la Aza de Pablo…Cuentan que a veces iba un señor al pueblo (El Sr Rosalío recuerda Manuela) en busca de obreros y obreras para las minas y cuenta Margarita que su madre trabajó en ellas.
Mangirón tenía varias familias pudientes, hubo gente de Paredes que se fue a servir a sus casas. También otras mujeres del pueblo se fueron a servir a Madrid.
Entre los cometidos del alcalde del pueblo estaba ajustar (pagar) con el cura la misa y procesión de la Fiesta de la Inmaculada y la bendición de los campos que se hacía en la Pascua de Pentecostés.
Las mujeres que estaban por parir preparaban los cordones que usaban para pinzar el cordón umbilical. Hacían un hilo con bastantes hebras retorcidas que antes de usar metían en alcohol o hervían en agua. También a lo largo del embarazo hacían la ropita para los bebés.
Cuando una mujer se ponía de parto, el marido o alguien de la familia avisaba a alguna de las mujeres que recogían (comadronas) que eran otras vecinas del pueblo. La comadrona consolaba a la parturienta, con el despertador (no había relojes de pulsera) iban viendo cada cuanto tiempo le daban los dolores, observaban la evolución. Ella o alguna otra mujer preparaba toallas limpias y palanganas con agua caliente.
Durante el parto la familia estaba alrededor, el marido estaba en la cocina o en la sala pero no era frecuente que acompañase a la mujer directamente.
Las mujeres solían parir en la cama pero también han oído hablar de bastantes mujeres que los han tenido de pie. Recuerdan un caso de una mujer que estaba segando y en cuanto llegó a casa dio a luz, dicen que eso era relativamente frecuente.
La señora que recogía a los niños también se encargaba en los primeros días de cambiar los pañales al bebé y le miraba y cuidaba el ombligo hasta que lo daba (se le caía). Cuentan que la Sra. Francisca tenía mucha habilidad para meter el pañal sin manchar nada. Les cambiaban sobre sus piernas.
Quienes recogían a los bebés no cobraban, lo hacían por ayudar…Dicen que en muchos aspectos se ayudaban mutuamente, a segar, a cuidar el ganado, a poner piedras en las casas…
Recuerdan a algunas mujeres del pueblo como Florentina que asistían partos. Después de ella hubo otras, la tía Evarista y la Sra Francisca que empezó a recoger criaturas ya mayor, al primero que recogió fue al de la Simona, luego siendo muy mayor, ya con más de 80 años, continuó haciéndolo incluso cuando ya no veía bien.
A Manuela de chica y moza le gustaba ir con la tía Evarista a estos asuntos, sobre todo la acompañaba cuando iba a cambiar a los bebés pero también a algunos partos, la recuerda preparando el cordón de hilos para atar el cordón umbilical mientras las mujeres estaban de parto. En una ocasión asistió a un parto de mellizos en el que no sólo estaba la tía Evarista, también estaba el médico y éste se metió en la boca prácticamente la cabeza entera de una de las criaturas para reanimarle y hacerle respirar. Después la tía Evarista cogió al niño que había tenido el problema y Manuela al otro y fue siguiendo las instrucciones que le daba la tía.
El médico de Montejo asistía algunos partos que se preveían complicados o que duraban mucho. A veces venía a Paredes y otras veces eran las mujeres las que estando ya de parto iban a Montejo y parían en la clínica que estaba en el Ayuntamiento o en casa de algún familiar (a esas mujeres las llevaron en coche, por tanto son casos que se dieron ya en los años 60).
Tras el parto lo primero que daban de comer a la mujer eran los bollos o huevos de bollos. Una especie de buñuelos hechos con miga de pan y huevo acompañados de unas migas con azúcar y anís en grano. También era frecuente que tomasen caldo de gallina que mataban para la ocasión.
“Decían las antiguas que una mujer recién parida sin haber ido a misa parecía a una gorrina”. Las recién paridas cuentan que no podían salir de casa hasta que no fueran a misa y cuando pisaban la iglesia por primera vez después del parto tenían que entrar agarradas a la estola del cura hasta la grada primera del altar.
A las criaturas recién nacidas les daban agua de anís (agua hervida con granos de anís que colaban) y antes de que pasaran veinticuatro horas no los ponían al pecho.
Después continuaban tomando teta meses o incluso años, muchas se destetaban cuando ya caminaban aunque antes de dejar el pecho, normalmente con cinco o seis meses, empezaban a tomar papillas. Tere cuenta que su madre hacía las papillas con harina de trigo (la misma que usaban para hacer el pan), la tostaba en una sartén en la lumbre y luego la mezclaba con agua y leche condensada. Más tarde también empezaron a hacerlas con harina de maíz que compraban. Dicen que la papilla que no se comían las criaturas se la comían las madres o los hermanos más mayores.
Si la madre tenía algún problema en el pecho recurría a prácticas como ponerse la mano del almirez caliente sobre la zona del pecho dolorida o poner a la criatura a mamar con el cuerpo hacia atrás (los pies del bebé hacia el costado de la madre, lo que actualmente se conoce como posición de rugby). Además las mujeres del pueblo se asesoraban
mutuamente sobre lactancia. Julia recuerda que cuando tenía a sus hijos bebés y volvía de lavar en el arroyo la Señora Catalina le decía: “hija, tómate un caldo, no des al niño la teta así”.
Dicen que cuando había un disgusto a la madre se le podía retirar la leche y en esas ocasiones también recurrían a ponerle a mamar con el cuerpo hacia atrás.
Cuando había una mujer a la que se le retiraba la leche o tenía problemas para amamantar otra mujer del pueblo que estuviera amamantando le daba el pecho a la criatura o le ayudaban con la leche de alguna cabra que tuvieran en la casa. Los biberones no se conocían, así que para darles leche de cabra mojaban un trapo con la leche y le daban el trapo a chupar al bebé.
Recuerdan a una prima de Tere, Margarita, que se quedó sin madre a los ocho días de nacer y tras unos días siendo amamantada por varias mujeres del pueblo se la llevaron a La Puebla a criarla, donde estuvo hasta los cinco años. La señora de La Puebla que la crió tenía un hijo un poquito más mayor que Margarita y al principio les amamantó a los dos pero luego le quitó el pecho al hijo para dárselo exclusivamente a la niña. La familia de origen pagaba a la familia adoptiva con trigo.
A las criaturas recién nacidas las bautizaban a los tres o cuatro días de nacer pero antiguamente las madres no iban a la iglesia, la llevaban otras personas, muchas veces las mismas mujeres que los habían recogido. Sin embargo a partir de los años 70 aproximadamente, las madres empezaron a ir con sus bebés a la iglesia en sus bautismos.
Como las niñas y los niños no bautizados no podían entrar a la iglesia la pila del bautismo estaba en una habitación en la puerta de la iglesia. Cuando el sacerdote bautizaba al bebé le hacían una cruz en la boca con agua bendita.
El día del bautismo la familia de la criatura en la puerta de su casa o en la puerta de la iglesia daba pan y vino a las niñas y los niños del pueblo. A veces también tiraban al aire unos cuantos caramelos y algunas perrillas.
El bautizo se celebraba con la familia más allegada, abuelos, tíos y primos de las criaturas. Comían todos juntos frecuentemente unas patatas con carne.
Julia explica que cuando llevaron a Angelita por primera vez a la era con siete meses su padre le preguntó a la madre de la niña: ¿Pero hija dónde la has tenido? a lo que la madre de Angelita, Balbina, respondió que en la cuna. Por lo visto cuando llegó el verano le daba la teta y después se iba a trabajar dejándola sola en la cuna, mientras tanto la tía Juanilla que era vecina iba a verla y ateclarla, dicen que eso lo podían hacer porque era muy buena y casi no lloraba.
Julia siendo moza también cuidó mucho de la hija de su vecina. Y Manuela recuerda que cuando ella era niña y su madre se iba a segar la dejaban en casa de la Señora Genoveva
con la merienda más un frasquito de vino. Era frecuente que las vecinas se quedasen a cargo de bebés, niñas y niños pequeños mientras las madres se iban a trabajar al campo, a lavar, etc.
La mortalidad infantil entonces era superior a la actual, muchas mujeres de la generación de sus madres perdieron algún hijo o hija. La madre de Julia le dijo que los pañuelos de ramos que tenía se los había echado a los hijos que se le habían muerto (los usaban como mortaja porque no había cajas).
Han conocido dos escuelas, la más antigua a la que llaman la escuela de arriba estaba en la parte alta del pueblo (edificio que actualmente son apartamentos) y funcionó hasta los primeros años de la década de los 50. Después se construyó un nuevo edificio, al que conocían como la escuela de abajo, estaba frente a la iglesia ocupando el espacio que actualmente es la plaza.
Ambas escuelas eran mixtas pero dicen que se esmeraban más para que aprendieran los chicos porque consideraban que como tenían que ir a la mili era más importante que se valieran ellos que las chicas. También cuentan que a los que más sabían los ponían delante y a los que menos detrás.
Dentro de la escuela de abajo recuerdan que había: pupitres con tintero en el que ponían una tinta que hacían mezclando polvos y agua, un encerado al que salían a escribir lo que les mandara la maestra o a responder sus preguntas, mapas grandes, libros (apenas había en las casas libros y los únicos que manejaban eran los de la escuela que iban rotando entre el alumnado) y una chimenea que alimentaban con brazaditos de leña que las niñas y los niños tenían que llevar el día que les correspondiera y leña que recogían del entorno en la hora del recreo. De la limpieza de la escuela se encargaban las propias niñas y niños, cada día le tocaba a uno.
A diario cada niño o niña llevaba una bolsa a la escuela con la enciclopedia Álvarez, un cuaderno, una pizarrita, un lapicero, una goma y una pluma. Iban en turno partido, de diez a una y de cuatro a seis, cuentan que en el tiempo corto (invierno) por la tarde volvían a la escuela antes para también poder salir antes e ir a por el ganado y traerlo a casa. Normalmente muchos niños y niñas también habían ido a llevar los animales al campo antes de entrar por las mañanas. Cada mañana al entrar cantaban el Cara el Sol y luego rezaban. Por las tardes a la salida, la maestra, Doña Adela que era asturiana, les hacía cantar Asturias Patria Querida.
Los jueves por la tarde las niñas hacían costura; confeccionaban pañuelos y otras prendas a partir de sábanas viejas y retales sobrantes o en un mismo trozo de tela practicaban vainica, dobladillo, fruncido, botón, añadir una pieza, hacer un remiendito. Margarita recuerda hacer una bolsa para peines.
El resto del tiempo hacían cuentas y recuerdan que cuando entraban del recreo lo primero que hacían era cantar la tabla de multiplicar. También practicaban lectura y escritura, la
maestra les hacía dictados y luego copiaban unas cuantas veces las palabras en las que habían cometido faltas de ortografía.
Cuando no se sabían la lección o algo no salía como quería la maestra los castigaban, los ponían de rodillas con los brazos en cruz y libros en las manos (al marido de Julia además con arena bajo las rodillas) o les daban golpes con las reglas de madera en los dedos.
Durante los recreos niñas y niños se turnaban para preparar leche en polvo que después repartían entre todos. También jugaban a distintos juegos, normalmente las niñas a unos y los niños a otros. Las niñas jugaban más a juegos de comba, corros, el avión o la castra mientras los chicos jugaban más a dola, al gua…
Recuerdan que la maestra Doña Aurelia preparaba muchas comedias con el alumnado y luego las representaban en el Ayuntamiento viejo.
Algunas chicas y algunos chicos apenas podían ir a la escuela en el horario establecido y las maestras les daban clases por las noches. A cambio le pagaban algo, Manuela recuerda que a Doña Isabel que impartió clases por las noches a su hermana le daban patatas, garbanzos u otras cosas de comer.
Algunos niños y niñas que tenían a sus padres trabajando en Puentes Viejas iban allí a la escuela porque la maestra estaba de manera continuada de lunes a viernes, no como en el pueblo que sólo estaba algunos días. “Aquí desde luego aprendíamos a leer porque teníamos muchas ganas” dice Margarita que acudió a la escuela del pueblo.
También intuyen que las maestras de Puentes Viejas tenían mejores condiciones laborales que las de Paredes y que cobraban tanto del Ministerio como del Canal.
Manuela acudió desde los ocho años a la escuela de Puentes Viejas y recuerda que allí les daban todos los materiales que necesitaban (los pagaba El Canal) y que con la maestra iban de excursión a un huerto que cree era el suyo.
Iban a recoger la hierba para las vacas, a escardar, a recoger a los cerdos cuando volvían de la porcá si no estaban los padres, acompañaban a las madres a lavar, atendían a las gallinas, cuidaban el puchero y en ocasiones le añadían alguna patata…
Margarita y su prima vivían juntas. Cuando tenían diez años y en los días de la siega, mientras la prima se encargaba de guardar a las vacas, Margarita iba a llevar a su tío y a su abuelo que estaban segando primero el almuerzo y luego la comida. Iba hasta donde estuvieran y llevaba comida y agua en una burra, la burra llevaba una albarda y sobre la albarda las aguaderas, en uno de los senos de las aguaderas ponía una botija con el agua y en el otro la comida que dice llegaba caliente.
Teresa tenía trece años cuando nacieron sus hermanos mellizos, cuando tenía catorce años y sus hermanos tan solo unos meses, su madre se iba a segar y ella se tenía que quedar atendiéndoles en casa, si tenía dudas o problemas le decían que fuera a llamar a una vecina. Recuerda darles de comer en el portal de casa, a cada uno le daba una cucharada. Uno de ellos era muy movido y la vecina Pilar le dio una cinta y le dijo que lo atara con ella.
Los niños y niñas siempre iban detrás de las mozas y los mozos, pero no con ellas y ellos. Por ejemplo las niñas seguían a las mozas cuando cantaban los domingos de cuaresma y los niños a la ronda de Los Viejos.
Tanto en los recreos de la escuela como en otros momentos jugaban a la cuerda, a corros, a dola, al avión, a la castra, al gua, a las tabas, a hacer como que las agallas y agallones eran ovejas y carneros… Dicen que había algunos juegos más propios de niñas como la comba o los corros y otros más de niños como la dola y el gua. Sin embargo, tanto Julia como Manuela recuerdan jugar al gua, Julia en una pilita que había en casa de su madre y Manuela cuando iba de pastora con otro niño llamado Ángel.
Hacían la comunión entre los 7 y los 9 años el día del Corpus Christi. Las niñas llevaban un vestido especial que les confeccionaban para la ocasión, el de las más jóvenes era blanco. Los niños llevaban pantalón, camisa y corbata o trajes.
Durante la celebración en la iglesia recuerdan cantar una canción cuya letra era:
Vamos niños al sagrario
que Jesús llorando está
pero en viendo tantos niños
muy contento se pondrá.
No llores Jesús, no llores
que nos vas a hacer llorar,
que los niños de este pueblo
te queremos consolar.
Manuela y Julia aún conservan una estampa que les dieron aquel día con el Sagrado Corazón de Jesús.
Acompañaban a la procesión posterior a la misa e iban con cestas con flores como el cantueso; las iban esparciendo a lo largo del recorrido.
Las celebraciones eran humildes, en las propias casas con algunos familiares. Comían algo diferente a la comida de diario como patatas con carne y en muchas casas las madres preparaban rosquillas para aquel día. Tere recuerda que las ponían en un barreño y las tapaban con las mismas maseras de cocer para que no se pusieran duras.
Cuando las chicas y los chicos cumplían dieciséis años pasaban a considerarse mozas y mozos y mantenían esa condición hasta casarse.
En los años 40 y 50 dicen que llegó a haber en el pueblo muchos mozos y mozas, en torno a setenta.
A partir de los dieciséis años empezaban a participar de ciertas costumbres y organizaciones, adoptando también responsabilidades y quehaceres propios sólo de este grupo.
Las chicas que entraban por mozas iban a comer el día de Los Viejos y el Domingo del Arroz. Las que habían entrado por mozas ese año tenían que bailar la caldera (bailar una jota alrededor de la caldera) que estaba en medio del ayuntamiento el Domingo del Arroz.
De entre los mozos se elegía un alcalde y un alguacil anualmente. El alcalde de mozos tenía que ir a pedir las llaves del baile al alcalde del ayuntamiento, no les dejaban las llaves un día cualquiera, tenía que ser un día especial por ejemplo el día de las Candelas (2 de febrero), el día de San Ildefonso (23 de enero) el día de la Paz (24 de enero), domingo gordo (domingo de carnaval) o martes de carnaval…También debería cerrar el baile y encargarse de devolver las llaves. Por su parte el alguacil de mozos tenía que cuidar del candil y del aceite en el baile.
Cada año había dos maesas entre las mozas. Estos cargos se iban relevando entre las mozas pasando de las más mayores a las más jóvenes y siguiendo el orden de las fechas de nacimiento. Las mozas eran maesas por dos años, el primer año eran “maesas pequeñas” y tenían que llevar la cesta con los huevos los domingos de cuaresma cuando iban a pedir para el Santo, el segundo año eran “maesas grandes” y tenían que llevar el Santo los domingos de cuaresma, llevar las cuentas de lo recaudado para cera en la cuaresma, recaudar el dinero para la carne del Domingo del Arroz y cocinar en su casa la caldereta también para este día. Mientras eran maesas no podían casarse, algunas se casaban para no serlo porque dicen que no les gustaba ese cargo pues tenía bastantes responsabilidades. Las maesas se dejaron de hacer a comienzos de los años 60, a la que le correspondía el puesto se fue a Madrid a vivir pasando el turno a Julia que se negó a serlo.
Quintos y mili
Cuando entraban por quintos hacían una ronda en el mes de mayo.
De cara a realizar el servicio militar el médico tallaba a los quintos, los que eran bajitos se libraban. También podía haber otras circunstancias que les eximiera de realizarlo, cuenta Julia que su hermano no fue a la mili porque su padre era mayor y estaba sordo, sin embargo estaba obligado durante un periodo a estar con la familia.
Cuando se alistaban a la mili y el día anterior a la partida del primer reemplazo hacían ronda. En la ronda del día anterior a su marcha en las casas les daban dinero que repartían entre todos los que se iban a marchar. Recuerdan que en alguna ocasión para esa ronda fueron las bandurrias de La Puebla a tocar.
Las madres sufrían cuando tenían a sus hijos en la mili, era mucho tiempo, a veces estaban muy lejos y comunicarse no era fácil. Dicen: “Las pobres madres cuando estaban lavando si venía un moscón rubio decían que iban a tener carta de los hijos que estaban en la mili y si venía un moscón negro ¡Ay que malas noticias!”. Era muy emocionante para las familias
recibir cartas de los mozos que estaban en la mili, había algunos que no regresaron al pueblo en lo que duró su servicio militar (hasta tres años) porque se fueron a destinos lejanos como Ceuta, Melilla o Sidi Ifni.
Las más mayores explican que en sus tiempos era frecuente que las parejas se encontrasen en las puertas de las casas o de los pajares de las novias por las noches. En algunos casos la familia de ella le invitaban a pasar, si hacía frío por ejemplo. Julia cuenta que cuando era novia de Eulalio éste le pidió permiso a su padre para entrar a la cocina por la noche y estar con ella un rato y su padre se lo dio. También que su hermano Mariano entró sin permiso a casa de la novia aprovechando que los padres estaban en Madrid.
En los bailes, mientras duraba el noviazgo el novio y la novia bailaban casi en exclusiva el uno con el otro.
Si un mozo de fuera se echaba novia en el pueblo tenía que pagar la costumbre (invitar a los mozos a algo de bebida) y si no lo echaban al pilón.
El gran entretenimiento de la mocedad eran los bailes y rondas. Los domingos de cuaresma, en los que no podían hacer baile salían por las tardes-noches a la carretera a saltar en la cuerda y jugar. Una de las maesas era quien tenía que llevar la cuerda.
Los juegos a los que jugaban los domingos hasta la Pascua de Resurrección eran:
El cinto: Se ponían uno detrás de otro y alguno iba con el cinto (correa) para darles un cintazo, tenían que salir corriendo para ponerse delante de otro y evitar el golpe.
El puchero: se ponían en corro y se iba tirando un puchero viejo de barro que si se caía se rompía. Para este juego en las casas solían guardar pucheros viejos que ya no se podían usar. Recuerdan una ocasión en la que una moza (Andrea) se hizo una brecha jugando a este juego.
Ratón que te pilla el gato: Uno asumía el rol de gato y tenía que tratar de pillar a quien hiciera de ratón, todo ello dentro y alrededor de un corro formado por el resto de mozos y mozas que tenían que estar cogidos de la mano tratando de dificultar el paso al gato o al ratón.
La gallinita ciega: Se hacía un corro y dentro de él alguien con los ojos vendados después de ser mareado mediante varias vueltas tenía que tratar de pillar a alguien.
Tocino, iban dando deprisa con la cuerda mientras decían también rápido la palabra tocino. Mozas y mozos tenían que tratar de saltar el mayor número de veces.
El reloj: un juego de comba en el que se cantaba una canción, por cada estrofa de canción saltaba una persona.
El reloj te cantaré que comienza con la 1
Y entre todas las mujeres te quiero más que a ninguna
Eres la rosa escogida del encanto del amor
dime niña si me quieres y antes de que den las 2.
A las 3 he de formar una torre de marfil,
niña si dices que no de pena voy a morir,
eres bonita en extremo y aquí traigo tu retrato,
dime niña si me quieres y antes de que den las 4.
Eres bonita en extremo
y te quiero con ahínco
dime niña si me quieres y antes de que den las 5.
Si la luna se eclipsara y el sol se volviera rey
la vida me quitaría
y antes de que den las 6.
Las 7 son 7 llagas que traigo en el corazón
que son las que a mí me matan si tú me dices que no.
María flor de mujer
no des palabra a otro novio
la vida me quitaría y antes de que den las 8.
A las 9 me prendieron por una infame/ingrata mujer
que se llamaba X (nombre de quien saltaba a la cuerda)
ya lo puedes comprender.
A las 10 ya me sacaron de aquella horrible prisión
por una mujer ingrata que me robo el corazón
al amor a tu hermosura como si fuera de bronce
dime niña si me quieres y antes de que den las 11.
Las 12 las van a dar y aquí se acaba el reloj
Dios quiera te cases pronto y el novio lo sea yo.
El cocherito leré, juego de cuerda en el que saltaban a ritmo de la siguiente canción:
Al Cocherito leré
me dijo anoche leré
que si quería leré
montar en coche leré.
Y yo le dije leré
no quiero coche leré
que me mareo leré.
Si te mareas leré
a la botica leré
que te recete leré
una pastilla leré.
El nombre de María leré
que tiene cinco letras leré
La M, la A, la R, la I, la A
Al pasar la barca, juego de cuerda en el que saltaban a ritmo de la siguiente canción:
Al pasar la barca
me dijo el barquero
las niñas bonitas no pagan dinero.
La volví a pasar
me volvió a decir
las niñas bonitas no pagan aquí.
El baile de las carrasquillas que podía jugarse saltando a la cuerda o en un corro en el que se iban efectuando los gestos que la propia canción que se cantaba indicaba:
El baile de las carrasquillas
es un baile muy disimulado.
Hincando la rodilla en tierra
todo el mundo se queda mirando.
A la vuelta a la vuelta María
que en mi pueblo no se baila así,
que se baila de espaldas de espaldas.
Muchachita menea esas sayas,
muchachita menea esos brazos.
Y a la media vuelta a la media vuelta
se dan los abrazos.
Los padres del novio y novia se juntaban previamente para concretar asuntos relacionados con la boda y el futuro matrimonio.
Antes de la boda las novias hacían para su futura casa: sábanas, toallas y mantelerías que después bordaban. Julia hizo sus sábanas en La Cátedra (con la Sección Femenina) y cuenta que su madre le hizo a su padre con mucha dedicación una camisa bordada para el día de la boda, dice que le contaba que por aquel entonces era costumbre que la novia la hiciera (Se casaron en 1927).
En otros casos compraban poco o nada. Por ejemplo Margarita no tuvo que comprar nada porque iban a vivir en la que ya era su casa y tenían todo lo necesario: cama, muebles…A Manuela que se quedó a vivir donde sus padres le compraron una cama y vaciaron el armario de la habitación para ella y su marido.
Los gastos de la boda los pagaban a medias entre la familia del novio y la de la novia y la celebración se hacía en alguna de las casas, normalmente en la de la familia de la novia.
Las novias y los novios se hacían un traje especial para la ocasión. Julia cuenta que su marido se lo hizo en Buitrago y ella en Montejo, en su generación la mayoría de mujeres se casaban de negro y se ponían una mantilla con peineta. En el caso de otras más jóvenes, que se casaron a principios de los 70, los trajes de novia eran ya blancos y se los hicieron también fuera o los compraron hechos.
Los días previos a la boda las familias estaban atareadas con los preparativos. Llevaban a la casa donde se fuera a realizar la celebración cubiertos, platos, porrones, tacitas, bancos y mesas que les prestaban algunas vecinas y que marcaban con hilitos para saber a quién pertenecían y luego devolverlos. Años después marcaban los platos con un poco de esmalte de uñas.
El día de antes de la boda mataban dos gallinas o dos carneros para hacer arroz con carne o patatas con carne para el día de la boda. Por la noche novios y acompañantes (más las mujeres) picaban chocolate y lo dejaban en remojo para hacerlo ya al día siguiente en la caldera con agua. El agua para las bodas, tanto para beber como para fregar tenían que cogerla de las fuentes.
El día de la boda, antes de ir a misa padres o madres echaban la bendición. Manuela recuerda que en su caso fue su madre mientras que Julia cuenta que a ella fue su padre quien le cogió la mano y le dijo unas palabras antes de ir a la iglesia.
La madre de la novia no solía ir a la misa de la boda porque estaba cocinando el chocolate y los guisos de comida y cena. Le ayudaban otras mujeres del pueblo, solían ser en total tres o cuatro cocineras.
Normalmente las bodas eran por la mañana, a las diez o las once, pero cuentan que si la novia se casaba embarazada el cura obligaba a que la boda se celebrase a las seis de la mañana.
Cuando salían de casarse novios e invitados iban a casa de la novia y tomaban el chocolate con bizcochos comprados o con pan. A las bodas se invitaba a la familia más allegada, hermanos, tíos, primos y algunos amigos muy íntimos de la novia y el novio.
En la puerta de la casa era costumbre dar pan con vino a las niñas y los niños del pueblo, al igual que en los bautizos.
Tras el chocolate entre todos organizaban mesas y sillas, en algunas casas había que quitar las camas de las habitaciones para poner mesas porque sólo en la sala no cabían todos. Julia, la noche antes de casarse, durmió con sus padres a los pies de la cama por dejar todo preparado.
La comida la servían en unas fuentes de porcelana de la que todos comían y el vino se ponía en porrones. En algunas casas hacían para comer arroz con carne (gallina) y tortillas y para cenar patatas con carne (oveja, carnero). Otras recuerdan haber comido en bodas de antaño judías blancas o arroz con cangrejos.
Después de comer o cenar y recoger se hacía baile en la casa con guitarras. En algunos casos si la casa era pequeña y estaba demasiado llena de mesas se iban a bailar a otras casas.
En el baile se acercaban tanto hombres como mujeres a bailar una jota con la novia y le daban después un regalo, a eso lo llamaban “bailar a la novia”. Cuentan que el regalo a últimos era dinero pero que antes eran otro tipo de cosas: una pollita, un cazo, una toalla, vinajeras, juegos de tazas de café, juegos de vasos, sábanas, mantelerías, colchas, cuchillos…Creen que abrían el baile los novios y después bailaba el padre de la novia con ella para más tarde dar paso a los invitados y las invitadas. Si en la familia había guitarreros tocaban, si no llamaban a otros guitarreros del pueblo.
La tasa de mortalidad infantil era mucho más elevada antaño. Julia cuenta que su madre cuando a alguien se le moría un hijo y manifestaba que ya no podía vivir, decía: “y si yo hubiera pensado eso que habría sido de todos”, porque a ella se le murieron varios hijos e inmediatamente después tuvo que ir a escardar y segar si quería comer pan, e incluso tuvo varios hijos más tras las pérdidas.
A veces a los matrimonios recién casados, las familias les daban una vaca y les dejaban alguna tierra para empezar a arar. Sin embargo seguían ayudando a sus padres (cada cual a los suyos) en las diferentes labores del campo y luego se juntaban a dormir en la casa común si es que no vivían en casa de alguno de los padres.
Después de casadas las mujeres ya no solían ir de pastoras (aunque hubieran ido antes).
La taberna era un espacio de encuentro de los hombres casados, allí jugaban a la brisca, iban especialmente de otoño a primavera porque en verano no había tiempo y estaban muy cansados. Las mujeres sin embargo iban a la taberna sólo a comprar.
Cuando se casaban, ni hombres ni mujeres iban al baile de los domingos, solo a los bailes que se hacían en fiestas como la Inmaculada o Los Viejos. Dicen que cuando estaban casadas bailaban sin problema con otros hombres que no fueran sus maridos.
Les han contado que los hombres jugaban antiguamente a la gurria en la ren de Capellán.
Las personas seguían trabajando al máximo hasta que podían pues no existían las pensiones. Cuando ya no podían ir al campo cuidaban a las niñas y los niños de la casa y hacían otras tareas de la casa y alrededores.
Las personas mayores eran consideradas en cierto modo figuras de autoridad, muestra de ello sería que a los abuelos y a las abuelas siempre se les solía llamar de usted.
A las ancianas y ancianos los cuidaban las hijas y los hijos. Vivían con hijos e hijas indistintamente, muchas iban rotando en las casas y algunas se quedaban en casa de una hija o hijo de manera permanente.
Teresa explica que su madre tuvo que cuidar de su abuela que estuvo con un paralís catorce años. Tenían que hacerle todo: vestir, peinar, levantar, acostar… Durante el día entre dos personas la llevaban de la cama a un sillón de madera que le compró el tío Teodoro de Mangirón, estaba acolchado con unas almohadillas de lana que le hicieron para el culo y los reposabrazos y tenía un roto en el culo para poder colocar debajo un orinal. La abuela que sólo tenía una mano operativa se entretenía picando las berzas para los gorrinos y hacía estropajos con las cuerdas viejas.
Teresa, con seis años y su hermano aún más pequeño, se quedaban en el tiempo de siega solos en casa con la abuela que tenía paralís. La Señora Ciriaca que era su vecina iba a darse una vueltecita de vez en cuando a ver si estaban bien. Tere tenía que ponerle a la abuela el orinal debajo del sillón si ésta lo necesitaba y después vaciarlo, también acercarle la comida que la madre les dejaba preparada e incluso cortarla y dársela. Recuerda que si ella y su hermano salían a la calle de vez en cuando la abuela les llamaba y ellos tenían que contestar para que supiera dónde estaban.
La abuela de Julia, Sabina, le dijo a su hija cuando estaba en su último tramo de vida refugiada en Mangirón durante la guerra: “Hacedme una camisa si me la queréis echar, que me voy a morir pronto.” Periódicamente les preguntaba: “¿Qué os falta de la camisa?, que me estoy muriendo”
Cuando alguien moría era costumbre echarle en el ataúd algunas de sus pertenencias más preciadas, entre ellas solían estar los pañuelos.
Recuerdan una pareja, el tío Bruno y la tía Fernanda. A ella que falleció primero le echaron la mitad de los pañuelos que tenían y cuando murió él sólo unos días después, le echaron la otra mitad (los más bonitos).
Julia también recuerda que su tía Faustina quería que le echasen cuando se muriera la mantilla con la que se casó y que el día de su muerte, hace unos cuarenta y cinco años, unas querían echar la mantilla y otras no, finalmente se la echaron pues era su deseo. Cuando murió su madre le echaron un alfiletero y una navajilla que llevaba siempre en la faltriquera junto con unos céntimos y una aguja de coser.
Durante los entierros, camino al cementerio la gente portaba una vela encendida. Esas velas las proporcionaba la hermandad y a su vez la hermandad las compraba con lo recaudado por las maesas. Eran las velas que sobraban del monumento de Semana Santa.
Para el consumo de las casas mataban más ovejas viejas que corderos.
A las asaduras de las ovejas les quitaban las piedras (quistes que tenían en el hígado) y luego las comían. Las tripas las trenzaban y hacían así las carnejas que luego también comían bien con el cocido o con tomate.
La carne de oveja se salgaba y cuando querían usarla la echaban en agua. Solían ponerla en el cocido con un hueso de espinazo y un poquito de tocino. La tía Jacinta como tenía machos cabríos hacía cecina.
Cuando parían las vacas consumían los calostros y la leche hasta que se la mamaba el choto. Con ella solían hacer migas o sopas canas. Colaban el líquido, que ya no era calostro pero aún no era leche y lo echaban con azúcar en la sartén, en la que previamente habían derretido algo de grasa de la olla y frito pedazos de pan cortado en rebanadas finas o cuadraditos aderezados con pimentón dulce.
Teresa recuerda que cuando iban a casa de su tía Carmen de Mangirón como tenía vacas suizas (para leche) después de ordeñarlas cocía la leche, apartaba la nata y por la tarde les daban para merendar pan con nata y azúcar.
Antes no se comía carne de vaca o ternera y les produce rechazo en general. Los terneros nunca se los quedaban siempre los vendían.
Cuenta Teresa que comían migas dulces cuando iban a hacer la matanza a casa de la tía Carmen de Mangirón. En la manteca que quedaba en el caldero después de derretirla para apartar los chicharrones echaban las migas de pan y les daban vueltas hasta que estaban doradas, entonces agregaban la leche de sus propias vacas, manzanas y/o uvas. “¡Estaban buenísimas, muy jugosas!” dice Teresa.
Cuenta Manuela que su madre las hacía cualquier día. Derretía la manteca, apartaba los chicharrones y añadía el pan (migas) y luego el azúcar.
La manteca la podían bien derretir y luego usar fresca o bien salar y luego enrollar (la ponían enrollada y atada, envuelta con un papel de estraza en una teja, creen que era para que cogiera la forma, una vez seca la colgaban en la despensa). La manteca enrollada duraba todo el año o incluso más, pero entonces se ponía rancia.
La manteca además de usarla para cocinar la usaban para que se “ensuavecieran” piezas de cuero, como las botas y los zajones.
Estos bollos se hacían especialmente para la Fiesta de la Inmaculada. Mezclaban harina, huevo, manteca, azúcar, anís y ralladuras de naranja, como no tenían molde, con un vaso recortaban los bollos y sobre un papel (un boletín del tío Ángel, tipo periódico) los ponían a cocer.
Cuentan que previamente habían retirado la ceniza de cocer el pan y los metían en el horno muy despacio para que no se rompieran. Cuando estaban listos los sacaban con dos tenazas sobre una tabla que ponían en la puerta del horno.
La noche anterior a cocinar el cocido echaban en agua carne de oveja salgada, espinazo, hueso de jamón (cuando había) y garbanzos.
Cuando lo ponían a cocer en la lumbre añadían un trocito de tocino. La mayoría de las veces que hacían cocido hacían también bola. La bola estaba hecha con ajo y perejil picado, jamón, miga de pan desmenuzada y huevo. Para hacerla se ayudaban de una cuchara y cuando la tenían hecha la freían para finalmente echarla en el cocido. Dicen que en algunas casas en vez de hacer una bola grande hacían unas cuantas bolas pequeñas.
Lola explica que había muchas plantas silvestres que comían cuando era la temporada. Entre ellas estaban las escobillas, los cardillos, los tallos de zarza (de escaramujo o zarzamora), las collejas, los hilos de parra, las azaderas (las recolectaban al lado del arroyo donde lavaban) y las azaderas de pajarillo (salen en los muros de piedra seca).
En fechas señaladas como la matanza, en algunas casas como la de Manuela, se solía comer de postre un poco de membrillo, compraban un trozo en la tienda donde lo tenían en una lata o melocotón en almíbar.
Cuentan varios remedios utilizados para el dolor de garganta: La abuela de Margarita guardaba la quijada del cerdo y la machacaba, calentaba un trapo, untaba en él el hueso machacado y ponían el trapo en la garganta. La madre de Tere curaba las mantecas de gallina con azúcar y las aplicaba sobre un trapo que ponían en la garganta. También sobre la garganta, algunas ponían un poco de la lana caliente con la mugre o un calcetín de lana recién quitado y dado la vuelta. Tere recuerda haber recolectado hojas de llantén en el Prado Inveras que su madre cocía para hacer gárgaras.
Todas recuerdan que cuando se acatarraban ponían la pucherita en la lumbre con vino y un poco de manteca fresca y azúcar (porque si no, no había quien se lo bebiera) y se tomaban ese brebaje. En algunas casas y para los constipados preparaban jarabes, la abuela de Margarita lo hacía mezclando una infusión hecha con manzanilla, malva, pétalos de rosa, cantueso y azúcar tostada, mientras que las madres de Tere y Manuela hacían ese mismo preparado pero en vez de poner manzanilla ponían orégano.
Las mujeres se ponían los tapaboquillas (especie de bufandas) alrededor de los riñones para protegerse del frío y aliviar el dolor lumbar.
Lola cuenta que su padre cogió una pulmonía por quedarse dormido en la sombra de un nogal y le trataron poniéndole cataplasmas de manteca y salvado en el costado y ladrillos o piedras calientes en los puntos de dolor.
Cuando había pulmonías también era costumbre mojar un poquito de algodón en alcohol, ponerlo sobre una moneda, una perra gorda, diez céntimos o una moneda de antes de la guerra y prenderlo. Sobre la moneda con el algodón prendido poner un vaso haciendo el vacío en el costado, ventosa. Dicen que cuando la enfermedad estaba en fase aguda subía la carne mientras que si no subía la carne quería decir que “la causa” había mejorado.
Julia recuerda que se ponían cataplasmas de mostaza o de linaza con manteca de gallina sobre el pecho cuando sonaba (hacía pitidos).
La madre de Lola conocía un remedio para sacar el sol (insolación). Colocaba un vaso de un cristal muy finito que tenía sólo para ese uso con un poco de agua haciendo ventosa sobre la frente de la persona afectada, esta mientras tanto tenía que estar sentaba en una silla con la cabeza hacia atrás.
Para el dolor de tripa tomaban infusión de poleo. El té de golondrina, una hierba que se coge en el Cerrillo, lo utilizaban cuando las personas no podían orinar. Tere recuerda que una vez ella no podía orinar y el médico Don José de Robledillo les recomendó tener siempre un poco de este té en casa.
Cantares
Julia comparte un cantar que se refiere a Gandullas:
San Ildefonso y la Paz
siempre van juntos
barranco en barranco
comiendo juncos.
(San Ildefonso es el día 23 y La Paz el 24 de enero).
Manuela recuerda un cantar en relación a la guerra civil:
Si me quieres escribir
ya sabes mi paradero
En Paredes de Buitrago
primera línea de fuego.
Recuerdan un cantar que le cantaban a la tía Justa a sus espaldas:
La Justa la buena moza,
hoy nos ha dado a entender
por ser más que las demás
dos mandiles de satén.
Supersticiones
“Las enfermedades se cogen por los pies” decía la madre de Julia.
Margarita: Decían los mayores que había que cortarse las uñas en luna menguante.
Memoria oral
Margarita recuerda que a su prima y a ella, que se criaron con sus abuelos y un tío soltero, les contaban muchas cosas de las antiguas por la noche cuando estaban todos a la lumbre. Mientras su tío Cándido sobaba los pellejos de las albarcas, era pastor y venía con los pies calados, en los pies se ponía unos pellejos de las ovejas para no mojarse y por las noches los sobaba para que al día siguiente estuvieran suaves.
A Julia su padre le contaba todo lo de la guerra de memoria.
Durante la Guerra Civil Paredes pasó a estar inmerso en pleno frente, el bando nacional estaba en la parte de arriba del pueblo mientras que el bando republicano estaba en la de abajo, caían bombas, ardían casas… Esto acabó expulsando a la mayoría de vecinos del pueblo, sólo algunos como la Señora Higinia (de la familia del Sr. Pantaleón) permanecieron viviendo en él durante los años de contienda.
Alguna gente se fue a pueblos cercanos como Serrada de la Fuente, Berzosa de Lozoya, Mangirón, Cervera de Buitrago, Robledillo de la Jara o Torrelaguna donde les acogieron, en algunos casos familiares y en otros vecinas y vecinos que se solidarizaron. Otra gente como unas tías de Margarita se fueron a Madrid con familiares y siempre han contado que estuvieron a punto de ser llevadas a Rusia.
Mientras estuvieron alojados fuera del pueblo algunas vecinas y vecinos siguieron trabajando sus tierras, fue el caso de los abuelos de Julia a los que ayudaba un miliciano de Jaén al que le tuvieron que pedir que no les acompañara porque se arriesgaban así más a ser disparados.
A muchos hombres de Paredes los llamaron a filas pero no se quedaron en Paredes: el padre de Julia estuvo en Sigüenza y allí araba, contaba que pasaba tanta hambre que se comían las mondas de las patatas, el padre de Margarita fue uno de los de la quinta del biberón (tenía 18 años) y estuvo de carabinero en Campo Real, otro hombre del pueblo estuvo en el frente en la zona de Cataluña y contaba que les llevaban mucho licor, después se lo llevaron a un campo de refugiados en Francia, Manuela recuerda ver cartas en casa porque su padre se escribía con un señor de Ciudad Real que conoció luchando.
Como Paredes fue atravesado por el frente y vivió de lleno la guerra aún perviven en la memoria de las vecinas y vecinos múltiples historias:
Recuerda Julia que su madre le contó que el día que empezó la guerra estaban segando en un sitio llamado Las Barreras y cuando iban a merendar por la tarde vieron que venían por el Alto de la Cabeza muchos milicianos, entonces recogieron los atos y volvieron al pueblo…Ese mismo día su madre y otras mujeres se marcharon a los tinaos de la bajá del Llano la Isa sin embargo los abuelos que eran muy mayores se quedaron en la casa. Por la noche cayó una bomba y hubo un incendio, viéndolo desde lejos la madre de Julia pensó que estaba ardiendo la casa de sus padres, finalmente no fue así.
Donde está actualmente el bar cayó una bomba de mortero que mató a dos señoras e hirió a otras dos. A una de ellas, Juanita, la dieron por muerta y la tuvieron con todos los cadáveres durante toda una noche hasta que se dieron cuenta de que respiraba. Juanita quedó coja e impedida de una mano y por eso sería, posteriormente, conocida como Juanita la coja, la manquilla o la tía Cojilla. La recuerdan con admiración pues a pesar de las lesiones que arrastraría de por vida se valió por sí misma, cuentan como ejemplo de su capacidad de adaptación cómo lavaba la ropa en el arroyo valiéndose de la mano operativa y la boca.
Bombardearon con aviación solo una vez, en esa ocasión mataron a un burro y un señor se quedó sin brazo.
La madre de Julia contaba que estaba en su casa barriendo con una escoba de rastrojo y tenía a una hija debajo del brazo cuando entró un miliciano y le dijo: “¡Me dé usted la niña!” A lo que lo que la madre respondió: “¡Uy mi niña, yo darte mi niña!” En ese momento llegó su marido y finalmente no le quitaron a la niña que solo un tiempo después cuando ya estaban refugiados en Mangirón moriría.
El secretario antes de comenzar la guerra tenía fama de muy cristiano, era el que tocaba los armonios, cantaba la misa, la gente del pueblo decía que “olía a cera”, Cuando empezó la guerra se posicionó en el bando de los republicanos. Dicen que el día que fueron los militares a por las ovejas y las vacas un vecino del pueblo le dijo: “A ver si puede usted hacer algo que ya nos lo han quitado todo” a lo que respondió: “A ti sí que te vamos a quitar nosotros, pero la cabeza”.
Algunas mujeres que se quedaron en el pueblo durante la guerra como la tía Damiana o la tía Justa lavaron para los milicianos. Todo el dinero que consiguieron dejó de tener valor inmediatamente después de finalizar la guerra.
Durante la contienda decían que habían bajado la fuente a la Ren de Capellán porque estaba menos a la vista y por tanto menos expuesta que en su emplazamiento original. También construyeron un muro muy alto camino de Serrada al que llamaban el rodeo, lo utilizaban originalmente como parapeto y como siguió levantado muchos años tras la guerra, las vecinas y vecinos más jóvenes se ponían a orilla de él cuando iban a ver las novillas bajar de la Dehesa.
Los niños que nacieron durante la guerra no fueron bautizados hasta que pasó, igualmente algunas parejas que iban a casarse también tuvieron que esperar a que terminara.
Cuando la gente regresó al pueblo habían perdido la mayoría de sus animales y muchos edificios como la iglesia, casas particulares y pajares habían sido destruidos. También perdieron gran parte de las pertenencias que habían dejado en las casas.
Posguerra
El marido de Teresa decía que de niño en la posguerra, había pasado más hambre que los ratones. Y es que de un lado el dinero anterior a la guerra no tenía valor y de otro, aún más importante, habían perdido los animales para arar las tierras.
Margarita cuenta que su madre hilaba y hacía calcetines e iba a cambiarlos por pan a Montejo y a la Puebla y a veces se volvía sin nada y Manuela dice que su madre cambiaba en Prádena lana por judías, porque en Prádena las ovejas eran merinas y entonces su lana no valía ni para hilar ni para tejer.
La hermana de Manuela dice que se acuerda del pan de centeno de los tiempos de racionamiento. Margarita explica que se acuerda de que lo cocía la Señora Evarista y que en la iglesia les daban a sus abuelos (con los que ella vivía) leche en polvo, quesos en bolas amarillas y fideos. Sólo lo daban a algunas familias.
Después de la guerra dicen que: “hubo malos quereres”. Algunos hombres estuvieron durante un tiempo en campos de concentración porque el alcalde que había entonces acusó a las personas con quienes no tenía muy buena relación. Por ejemplo el padre del Eulalio estuvo en Peña Aranda de Bracamonte, Salamanca. También mataron al secretario, lo llevaron al campo y le pegaron dos tiros. Responsabilizaban de la muerte a uno de Torrelaguna que había estado trabajando en la presa y viviendo en el pueblo y en ese tiempo había pretendido a una sobrina del secretario de la cual no había podido hacerse novio por la oposición de este.
Sección femenina
Creen que fue el año 1963 cuando estuvo en Paredes la Sección Femenina. Explican que iban con una caravana donde comían y dormían y ofrecían formación a las jóvenes en lo que ahora es el ayuntamiento. Tenían una mujer para que les guisase, era una mujer del pueblo, en Paredes fue la Micaela y en Prádena del Rincón (dónde también estuvieron) la Juanita del tío Pedro.
Recuerdan que eran varias mujeres, una se llamaba Pilar, otra Plácida y otra Maruja. Esta última cuentan que se casó en Buitrago y ha seguido viviendo allí. Durante su estancia de aproximadamente un par de meses enseñaban un poquito de todo, elaborar queso, curtir pieles, coser, bordar, cocinar, bailar (jotas, la isa canaria y otros bailes regionales…) Manuela cuenta que con ellas hizo una sábana, un camisón, una esterilla de cáñamo y una panera con rafia.
El día de la clausura bailaron en el patio de la escuela y les dieron un diploma. A este periodo de estudios lo llamaban La Cátedra.
Servicio Social de la Mujer
Durante unos años las mujeres tenían que hacer un servicio social. Manuela y otras mujeres jóvenes del pueblo lo hicieron entre 1963 y 1964, en su caso iban en el coche de línea a Madrid a por lana y telas con las que después confeccionaban prendas de ropa para bebés como patucos, camisas o jerséis. Cuando los tenían listos los llevaban a Madrid donde hacían canastillas para madres con pocos recursos. Al terminar el servicio social les daban un título acreditativo.
Cuando hicieron la carretera la gente donó las tierras para su construcción, les convenía que se hiciera y las ventajas de tener una carretera fueron el pago. Se hizo para dar un poco de vida a los pueblos desde El Berrueco a Montejo de la Sierra.
La primera fuente que tuvo el pueblo es la que está en la parte alta, se surtía originalmente de la reguera y los manantiales que hay en las arquetas de las eras. Después, siendo ya mozas, hicieron la fuente de la parte baja (junto al actual ayuntamiento) cuya agua proviene de El Toldoño, recuerdan que fue a inaugurarla una autoridad y por ese motivo celebraron una fiesta.
La Eulogía de la tía Estefana cantó un cantar que ella misma había preparado para la inauguración, iba vestida de serrana, con un manteo y un pañuelo de ramos:
Divina diputación
Dios nos bendiga con creces
que nos has traído el agua
de la fuente de Paredes.
En los años 80 para introducir el agua corriente en las casas recurrieron a un manantial que pasaba por unos terrenos que llamaban Carnicerías donde alguna gente tenía huertas muy apreciadas por su buena producción, especialmente de judías. Los propietarios de las huertas eran reticentes a esta obra.
El Sr Teodoro y el Sr Ángel, alcaldes de Serrada y Paredes respectivamente fueron a Pinilla de Buitrago a hablar con un señor que tenía un salto de luz en Rascafría (en un lugar que llaman la isla, donde hay una cascada y aún se pueden observar restos de turbinas…). Tuvieron mucha dificultad para traer la luz porque no les dejaban pasar el agua por el pinar. Finalmente y después de largas negociaciones, en torno al año 1955, consiguieron poner la luz.
Radio
Margarita recuerda que un señor de Mangirón le hizo a su padre una radio inclusera (sin marca) y en ella escuchaba la emisora pirenaica que tenía contenidos políticos.
Cuando pudieron, muchas tuvieron transistores que las acompañaban en las tareas del campo. Recuerdan escuchar en la radio a Elena Francis que facilitaba remedios, atendía llamadas de gente que quería desahogarse o recibía peticiones musicales de los oyentes de canciones de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Manolo Escobar o Antonio Molina.
Manuela cuenta que a finales de los años 50, principios de los años 60 iban a oír la gramola a casa de la Sra. Eulalia y a veces bailaban.
Teléfono
En Puentes Viejas siempre hubo teléfono, la gente del pueblo aprovechaba a la gente conocida que trabajaba allí si tenía que llamar.
En Paredes el primer teléfono estuvo en casa de la Sra. Tilana, era una centralita que conectaba con Lozoyuela. Después el teléfono pasó a estar donde la Sra. Genoveva y finalmente instalaron una cabina junto al ayuntamiento.
TV
La primera televisión que hubo fue en la taberna del padre de Margarita, dicen que cuando había toros la taberna se llenaba para ver las corridas en la pantalla.
Más tarde pusieron una televisión en el ayuntamiento. Explican que la emisión comenzaba a las 14.00 h con un informativo y terminaba a las 00.00. Al terminar la emisión en la pantalla aparecía la frase “Y al final esperanza”.
Cuando la gripe de 1918 había gran cantidad de burreros trabajando en la presa y dicen que muchos murieron de la gripe española.
Cuando hicieron la presa de Puentes Viejas quitaron mucha parte de la Vega, la gente no quiso que se lo pagaran porque así lo que no se llevaba el agua era prado de ellos para que pudiera comer el ganado.
Antes desde la presa de Puentes Viejas iba ya canalizada el agua hasta Madrid y recuerdan que iban en el coche de línea con una maletita para recoger agua en frasquitos y analizarla.
En la sierra entre el término de Serrada de la Fuente y Prádena del Rincón hay una zona que no tiene pinos. Es así porque la gente del pueblo se opuso y se enfrentó a los señores que iban de fuera para intentar hacer allí una plantación. Recuerdan que llegaban hasta allí con un vehículo al que llamaban la loca (un jeep) y que en uno de los diálogos con ellos un hombre del pueblo le dijo a uno de esos señores: “¿Si yo a usted le quito la chaqueta usted que haría?” Eran las tierras en las que cultivaban centeno, imprescindible para alimentar al ganado que era básico para su sustento.
Finalmente la única zona que expropió Patrimonio Forestal para la plantación de pinos en Paredes de Buitrago es la zona del término más cercana a Gandullas que eran tierras que no se cultivaban.
Los domingos las mozas y mujeres tenían que llevar velo a misa. Solían ser negros de tul, algunos con pintitas.
En Paredes de Buitrago había muchos carros que se usaban para las labores del campo, acarreo de hierba, mies, leña…Aún se conservan algunos.
Pasaba por allí a diario el coche de línea que hacía el recorrido Madrid – Montejo. Aunque también recuerdan que desde Montejo existía la posibilidad de ir a El Cardoso y a La Hiruela transbordando del coche de línea a un jeep, posteriormente ese jeep también fue a La Puebla. Al Cardoso y La Hieruela iba dos días alternos a la semana.
Las camas antiguas tenían como base un somier o unas tablas, la base la soportaban las unas patas o borriquetas, en el último caso eran llamadas camas de burrillos.
Los somieres eran habitualmente unas mallas metálicas rematadas en muelles en los laterales (ahora muchos de esos tipos de somieres están reutilizados como vallas en los prados). Sobre los somieres se ponía una jerga que estaba hecha de paja, la paja que se sacaba de trillar que era corta, de unos 20 cm. Como la paja se deshacía anualmente la cambiaban y la que desechaban la tiraban a los arrenes.
Sobre la jerga se ponía el colchón de lana. A la jerga cosían un extremo de la delantera, una pieza de tela decorada que caía hacia el suelo tapando los bajos de la cama. Era habitual guardar cosas debajo de las camas: las ollas de chorizo, costillas o lomo de la matanza que se consumían en verano, los huevos…
Los colchones estaban rellenos de lana lavada y limpia, cada cierto tiempo los vaciaban para sacudir y ahuecar la lana.
Margarita recuerda que su abuela tenía una vara para ayudarse a hacer la cama, porque la habitación dónde la tenía no le daba acceso a todos los lados de la cama. La vara la usaban por ejemplo para sacar el embozo. Julia en su primera casa de casada también usaba una vara al hacer la cama.
Iglesia
La iglesia fue destruida durante la guerra. Del 1939 al 1951 no tenían iglesia y las misas se hacían en la Placituela, en la puerta de la casa del cura. Durante esos años llamaban a misa golpeando un raíl.
En 1951 inauguraron la iglesia actual que trataron de reconstruir a imagen de la antigua, sin embargo dicen que antes el campanario estaba de otra manera, que tenía unas escaleras por las que el sacristán subía para tocar las campanas.
Fragua
Había dos fraguas, la del pueblo que era la más antigua y aún se conserva y otra particular. La fragua del Ayto. mantiene la bigornia, el fuelle, la pila en la que metían las rejas y la piedra de afilar. Frente a ella también estaba y está el potro de herrar.
Escuela de arriba
Donde ahora están los apartamentos estaba la escuela más primitiva junto a la casa de la maestra. Dejó de ser escuela a comienzos de los años 50.
Escuela de abajo
La construyeron en los años 50 y se derribó posteriormente. Estaba situada junto a la carretera, en lo que actualmente es la plaza del pueblo (al lado de la iglesia).
Casa de la maestra
Las casas de la maestra eran propiedad municipal. En el pueblo han conocido tres casas de la maestra. La más antigua estaba junto a la escuela de arriba y ahora es parte de los apartamentos, la habitaron los abuelos de Margarita porque a ellos les habían destruido su casa en la guerra así que durante un tiempo también convivieron con la maestra. La segunda estuvo también en la Calle de la Luna, un poco más abajo y la tercera estaba en lo que ahora es el consultorio médico.
Huerto del tío Romualdo
Era un huerto con una higuera y un pozo en el que había un agua muy fría que utilizaban cuando se les “metía el sol en la cabeza”. Luego vendieron el terreno e hicieron una casa.
Muro entre casas
Había entre dos casas de la Calle Luna una pared que separaba las puertas para que las vecinas, que se llevaban muy mal, no se vieran.
Cachimanes
A las edificaciones que usaban para guardar los carros los llamaban cachimanes, por ejemplo en la Calle Luna aún se conserva uno al que llaman el cachimán de la tía Segunda.
Molinos
Había dos molinos, el del río dónde se podía moler trigo y el del pueblo o molino del Sr Hipólito dónde sólo se molía para los animales. Cuando empezó a funcionar el de Hipólito el del río ya estaba en desuso.
Gallinero de la calle Luna
Pequeña edificación con portezuela y unas piedras salientes que servían de escalones a las gallinas para acceder. Las gallinas campaban en las calles a sus anchas y se recogían en la noche para poner. Explican que ellas mismas sabían cuál era su gallinero.
Posada
La Señora Juana tenía una habitación en su casa que alquilaba. Todo el que necesitaba pernoctar en el pueblo se quedaba ahí, como el secretario, Don Telvino (el que hizo la fuente).
Bellías / Molino de la Balbarrasa
Entre Piñuecar y Aoslos había un pequeño pueblo llamado Bellías que actualmente está abandonado. En él había un molino al que a veces acudían (molino de la Balbarrasa).
El Catre
El Catre pasó a llamarse camino de las cabras desde que Benjamín pasaba por allí con su rebaño.
La gente sabía la hora que era gracias al sol y algunos acontecimientos cotidianos:
Había un reloj solar que estaba en la peña del agua para organizar los turnos del agua.
Cuentan que los gitanos aparecían por el pueblo de vez en cuando vendiendo ropa, sábanas y colchas, comprando burros o pidiendo comida. Llevaban un fardo en el hombro e iban muchas veces descalzos. En Paredes solían refugiarse en los cachimanes de los carros.
Con las gentes de Mangirón, más allá de relaciones con algunas familias puntuales (las que les acogieron en la guerra por ejemplo) no tenían “buenas migas”. Dicen que las mozas de Mangirón a veces iban al baile de Paredes e iban mucho mejor vestidas que las mozas del pueblo que además estaban muy estropeadas de estar en el campo al sol, al aire y al agua…Así que las mozas de Paredes no podían ni ver a las de Mangirón.
La tía Damiana iba de pastora con los borregos siendo jovencita, con unos 15 años y escuchó a unos hombres que trabajaban en la presa decir que iban a ir a verla por la noche al prado donde solía dormir, El Villarejo. Entonces ella se “escondió” en un chaparro del Alto la Hoya y estuvo viendo cómo iban a buscarla.
Alcaldes
Había muchos alcaldes en este pueblo dicen, estaba el alcalde de la Hermandad, el alcalde de reguera, el alcalde de mozos y el alcalde de Ayuntamiento.
Hermandad
Existía y existe una Hermandad. Antiguamente la Hermandad llevaba cera para el monumento de Semana Santa, repartía velas entre los asistentes a los entierros, avisaba a la gente cuando el cementerio estaba sucio para que se limpiase, era por turnos y cuando acababan de limpiarlo iban al bar a tomar una vainilla (galleta) y una copa de aguardiente a lo que convidaba la Hermandad.
Cuando había un entierro los de la Hermandad paraban a la entrada de la calleja a pasar lista, nombraba a todos los hombres del pueblo y al que no iba le ponían una multa. Esto se dejó de hacer cuando empezó a ir a los entierros más gente ajena al pueblo.
Antes todos los niños y niñas del pueblo entraban por hermanos a los siete años. El día en que entraban oficialmente era el Jueves Santo, ese día se juntaban en el ayuntamiento el alcalde (del ayuntamiento) con los chicos y chicas que iban a entrar y toda la gente que quería ir, entonces el alcalde rezaba con las chicas y chicos y a cada casa le daban tantos jarritos de vino como nuevos hermanos fueran. Ese vino que regalaban se compraba con lo que el ayuntamiento recaudaba por arrendar Los Piojales, El Retamal y otras tierras del pueblo para sembrar. Cuando se dejaron de sembrar Los Piojales y demás tierras se dejó también de dar el vino porque ya no había dinero.
Cuentan que hasta hace no mucho tiempo había unos libros que se pasaban de alcalde en alcalde (de la hermandad) y recogían a todas las personas que habían entrado por hermanos desde que Julia tenía seis años, luego desaparecieron.
Migración
“Ha sido muy esclavo vivir en el pueblo” dicen. El trabajo era muy duro: dormir con las ovejas por la noche, estar todo el día trillando o segando, ir a cavar la basura para llevarla a una finca, meter la hierba para los animales…Por eso a principios de los años 60 la juventud se marchó toda por ahí, porque era durísimo y no había trabajo para todos.
Angelita cuenta que fue de pastora desde los doce años hasta los dieciséis que se fue a Madrid. Recuerda que el día que se fue su padre estaba en Peña Águila y el pobrecillo lloraba, pero ella se fue tan contenta, no quería estar en Paredes, no tenía ganas de estar ahí…Sus padres con más de cincuenta años vendieron las ovejas y las vacas y se fueron también a Madrid, trabajaron en el ambulatorio de Bravo Murillo, su madre como limpiadora y su padre de cristalero. Angelita explica que su madre estaba loca por irse mientras que su padre se quería quedar en el pueblo.
Memoria oral
Margarita recuerda que a su prima y a ella, que se criaron con sus abuelos y un tío soltero, les contaban muchas cosas de las antiguas por la noche cuando estaban todos a la lumbre, mientras su tío Cándido sobaba los pellejos de las albarcas, era pastor y venía con los pies calados, en los pies se ponía unos pellejos de las ovejas para no mojarse y por las noches los sobaba para que al día siguiente estuvieran suaves.
A Julia su padre le contaba todo lo de la guerra de memoria.
Gatos y perros
Casi todas las familias tenían gatos y perros, los gatos para las casas y los perros para guardar el ganado (los que tenían un atajo de ovejas de más de 70-100).
Los perros no entraban en las casas, sin embargo los gatos sí. Muchas de las casas tenían una gatera en la puerta. Dejaban entrar a los gatos para que se comieran a los ratones para que a su vez éstos no se comieran el grano que estaba en las cámaras. Los gatos dicen eran muy socorridos así que se cuidaba de ellos dándoles un poco de la misma comida que comían las personas (sopas, patatas, arroz, garbanzos…).
Climatología
Dice Manuela que del 10 al 20 de mayo todos los años hacía frío y del 10 al 20 de noviembre mucho calor.
Decían: “Si no llueve en San Isidro (15 de mayo) le apedrean los madrileños y si en San Bartolo (23 de agosto) no llueve hay que tirarle a un pozo.”
Julia García Rebollo (7-1-1942)
Nació en Paredes de Buitrago donde ha vivido toda su vida.
Manuela García García (17-6-1948)
Nació en Paredes de Buitrago dónde ha vivido de manera continuada.
Margarita García González (17-10-1946)
Nació y ha vivido siempre en Paredes de Buitrago.
Teresa Sanz Martín (30-9-1946)
Nacida en Paredes de Buitrago y ha vivido mayoritariamente en el pueblo.
María Ángeles Sanz García (8-1-1955)
Nació en Paredes de Buitrago y marchó a trabajar y vivir a Madrid a los 16 años. En los últimos años, tras la jubilación pasa buena parte del año en el pueblo.
María Dolores González Martín (16-4-1943)
Nació y vivió en Paredes de Buitrago hasta los 15 años, momento en el que se fue a servir a Villavieja del Lozoya, después de tres años en Villavieja se fue a vivir a Madrid. Desde su jubilación pasa largos periodos en el pueblo, desde Semana Santa hasta Los Santos.