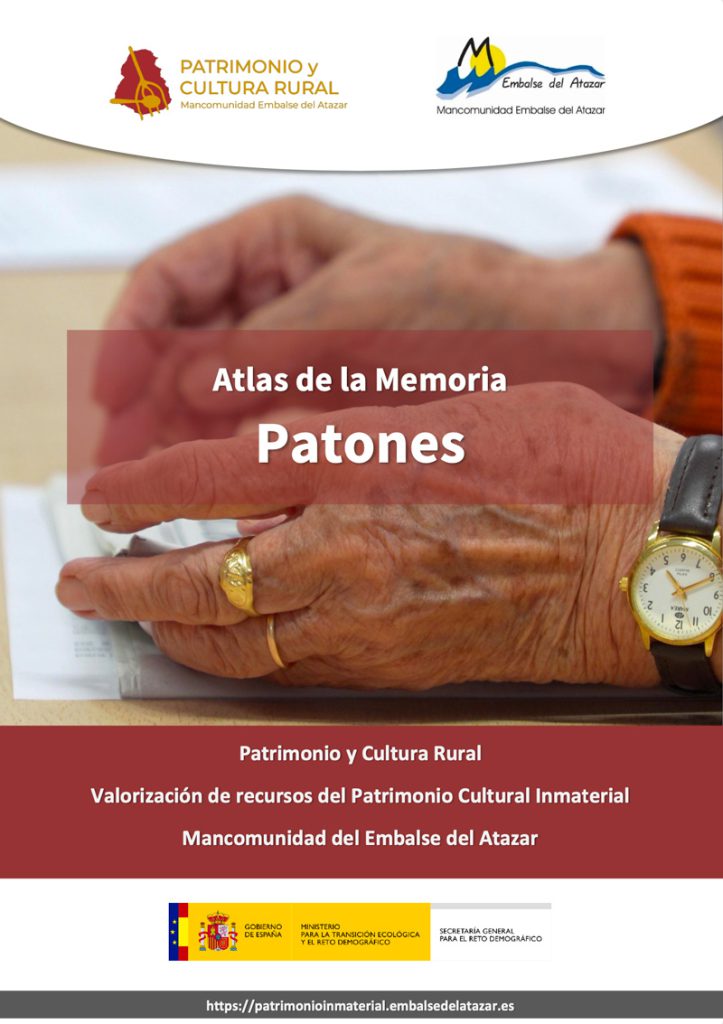
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Patones”, en formato pdf.
Su toponimia hace alusión a la construcción de sus primeras casas en una garganta, rodeada de montes. Ese fue su nombre hasta 1916, tras la Reforma de la Nomenclatura Municipal en el que se le añadió de la Fuente, haciendo alusión a la fuente de buenas aguas de la que hacían uso sus vecinos y que ya viene recogida por Madoz en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1849).
Hablar de Patones es hablar de las leyendas sobre un pueblo escondido y recóndito.
Desde la Edad de Piedra, con restos de presencia en la Cueva del Reguerillo, pasando por los restos de un castro prerromano que luego se convertiría en una pequeña ciudad romana, o por el poblado pastoril que en el siglo XIII rodeaba la Ermita del Cerro de la Oliva.
Patones de Arriba fue habitado en el S XVI por una familia de cabreros provenientes de Uceda, de quien dependieron hasta 1769, con la obtención del título propio de aldea independiente. De estos años viene la leyenda de la existencia de un rey propio en el municipio, figura que en realidad tenía un cariz más organizativo y representativo, se parecía más a la de un alcalde o un juez de paz, dedicado a resolver pequeños litigios y a representar a este grupo de familias ante su lejanía de Uceda.
De Patones de Arriba son muchos de los recuerdos que compartimos, pues la mayoría de las personas que han participado en este relato colectivo de Memoria, nacieron y pasaron allí su primera niñez.
Este entorno que ahora se nos antoja increíble y hermoso fue el escenario de sus primeros juegos y carreras, pero también de una dura vida de subsistencia, con suelos pedregosos y poco fértiles, con tierras cultivadas con enormes esfuerzos, de las que se obtenían cereales y legumbres y por las que pastaban cabras y ovejas principalmente, como atestiguan los numerosos tinados y arrenes que todavía se conservan y que servían de cobijo a los rebaños.
Madoz describe el municipio en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1850) como un lugar situado en la ladera de un áspero y escabroso cerro. Con 54 casas de inferior construcción y poblado por 191 almas. Comprendía bastante monte de jara y una dehesa boyal. En cuanto a la jara, la considera como la principal fuente de riqueza, vendiéndose como leña en Uceda.
Considera el terreno de secano, de inferior calidad y tan áspero y pedregoso que difícilmente se encontrará un llano de 20 varas. Aunque produce cereales y legumbres, así como ganado y caza, las producciones son tan escasas que apenas alcanzan al consumo del vecindario.
La construcción de las primeras viviendas en lo que ahora es Patones de Abajo se dio a partir de los años 50 y estuvo motivada por la búsqueda de mayor comodidad en el día a día: estaba más cerca de la carretera, pasaba el coche de línea y las tierras más ricas para el cultivo tanto de cereal y leguminosas como de huertas estaban más próximas. Y es que hasta finales del S.XIX el término de Patones era muy reducido y estaba concentrado en torno a Patones de Arriba, sin embargo a lo largo de la primera mitad del S.XX el término fue ampliándose, especialmente hacia Uceda y Torremocha gracias, por un lado, a la compra conjunta de terrenos por parte de un grupo de vecinos en 1907 en una operación conocida como “los terrenos de la compra” y a la nueva delimitación del término municipal de Patones, que se produjo a mitad del S.XX.
La construcción del pueblo de Patones de Abajo fue también un ejemplo de trabajo común, ya que edificios como la escuela, la casa de la maestra, el ayuntamiento, el salón o la iglesia fueron levantados entre todos.
La vaquilla y los máscaros y mascaritos se celebraban prácticamente los mismos días, especialmente el domingo y martes de carnaval, ambas tradiciones se entremezclaban haciendo que esos días la actividad y la fiesta fuera mayor.
Máscaros y mascaritos
El Domingo y Martes de Carnaval desde las niñas y los niños a las personas adultas se disfrazaban con el objetivo de no ser reconocidos, era lo que llamaban máscaros y mascaritos.
Esta tradición continuó a pesar de la prohibición de celebrar carnavales durante el franquismo, fue en los años 60 cuando las vecinas y vecinos bajaron a Patones de Abajo y migraron a Madrid y alrededores cuando empezó a perderse.
Mari recuerda que se ponía una media de careta y un sombrero y su madre siempre se disfrazaba de hombre y le pintaban un bigote con un tizón de la lumbre. Otras mujeres también recuerdan disfrazarse de hombre y ponerse unos pantalones atados en los tobillos que llenaban de paja para que fueran muy abultados.
Cuando aún estaban arriba Gela iba a casa de la Quica y cogía ropas de sus hijas, abajo dice que iban donde la Vitorina que tenía montones de ropa en la cámara y se ponían cosas aunque olían a ratón o a meado de gato. Una simple falda y un mantoncillo que no fueran los que habitualmente se vestían podían considerarse un disfraz. Cuenta Gela que una vez la Vitorina se había quedado ya sin ropa que prestar y le ofreció a un tal Andrés el traje de novio de su marido, cuando este se lo fue a poner encontró en el bolsillo del chalequillo los pocos ahorros que tenían, se lo dijo a la Vitorina y ella le dijo: “No se lo digas al Inocente (su marido)”.
Agustina se disfrazó solamente una vez de lo primero que pilló, se puso un poco de chepa y fue donde sus abuelos a darles un susto y sus abuelos chillaban: “¡Ay, un máscaro!” y le daban con el palo de la escoba. Cuenta que tuvo que quitarse el disfraz para que la reconocieran. Fuen recuerda en Lozoya ir disfrazada de mendiga a pedir a casa de su abuela y que esta no la reconociera y le diera unas monedas.
Gela recuerda que le contaban del Goyo, un señor muy apocado que siempre estaba con las ovejas, que el día de carnaval se hacía unos dientes con patata, se ponía una chepa y llevaba un palo a modo de caña del que colgaban garbanzos e iba rodeado de gallinas.
Ir de máscaro permitía hacer algunas travesuras como encaramarse a los balcones, dar sustos, meter mano a las mozas, entrar en casas ajenas y andar por allí…Algunas personas mayores se asustaban de los máscaros y otras les daban con las garrotas.
Gela se acuerda de una anécdota que siempre contaba su padre de una pareja que tenía tres hijos. Uno de los días de carnaval por la noche ella se fue al baile con los chicos mientras que él dijo que se iba a acostar. Estando en el baile había máscaros y uno de ellos intentaba tocar a la mujer y al rato, increpado por un familiar de ella se descubrió y resultó que era el propio marido.
Vaquilla
Había tres vaquillas, la de los mozos más mayores (la que más funcionaba), la de los mozos más jóvenes y la de los niños. El tamaño iba en escala, de más grande a más pequeña.
La noche del sábado inmediatamente anterior al Domingo de Carnaval los mozos vestían sus vaquillas con ropa que las vecinas y vecinos prestaban, ellos ya sabían quienes tenían mantones y pañuelos bonitos y se los iban a pedir.
La estructura de la vaca era siempre la misma, se guardaba de un año para otro aunque no recuerdan bien donde, creen que en las casas donde hubiera mozos. Estaba formada por varias varas sujetas en forma piramidal y tenía dos cuernos de vaca y una cola con pelos de algún animal, creen que de mula. Cuando la vestían lo primero que hacían era cubrirla con una sábana o tela grande, después le colocaban tres mantones y pañuelos que se ponían “a pico” y una escarapela en la frente. La escarapela estaba hecha con lazos de raso de colores (como los que se usaban para las coletas).
Tras vestirla la guardaban en el baile, la mañana del domingo iban a por ella y ya empezaban a correr las calles y caminos, dicen que llegaban hasta la Dehesa. Los mozos se turnaban para llevarla, alrededor de la vaquilla iban otros mozos con cencerros armando jaleo. La vaquilla intentaba coger a quien estuviera por allí y la gente corría.
Por la noche se hacía baile. La vaquilla entraba en el salón de baile y la gente se escondía para que no les cogiera.
El Lunes de Carnaval era un día de trabajo pero creen que al final del día se volvía a jugar con la vaquilla y quien quería se disfrazaba.
El Martes de Carnaval era un día fuerte de fiesta. Creen que no se trabajaba, al menos no tan intensamente como otros días, por ejemplo el ganado lo cerraban pronto.
Volvían a hacer máscaros y vaquilla. Corrían la vaquilla por El Llano (una de las plazas) y la Plaza. Recuerdan que a la madre de Mari que estaba mala la sacaban al balcón para ver la vaquilla. Luego se hacía de nuevo baile con el organillo en un principio y con un tocadiscos después.
El Domingo Piñata volvían a correr a la vaca, por la tarde alguien disparaba un tiro al aire simulando que se mataba a la vaca. Después los mozos iban a pedir por las casas la sangre de la vaca. La gente les daba algún céntimo o comida y con lo que recaudaban hacían esa misma tarde una merienda. Ese día ya no había máscaros.
Las mujeres disfrutaban menos de esta y las demás fiestas porque también tenían que trabajar para que pudieran celebrarse, bien cocinando, bien preparando ropa, desde disfraces a la mejor ropa que era la que se ponían normalmente para las fiestas, etc.
El Mayo
La noche del 30 de abril al 1 de mayo a altas horas de la madrugada los mozos iban a por el chopo más alto al río, lo cortaban, le quitaban parte de las ramas, especialmente de la zona de abajo y lo llevaban hasta el pueblo a cuestas.
Antaño cuando aún estaban en Patones de Arriba, los terrenos de la ribera del río y sus árboles pertenecían a los vecinos y vecinas de Uceda, por lo que tenían que cortar los chopos a escondidas pues si los de Uceda les veían podían pegarles.
En Patones de Arriba el mayo lo ponían en El Llano y en Patones de Abajo en la Plaza del Ayuntamiento. En ambos casos lo colocaban en un hoyo que habían hecho previamente y lo enderezaban con sogas.
Esa misma noche Iban también a robar prendas de las chicas que estuvieran tendidas (sujetadores, bragas, etc…) y las colocaban en lo alto del tronco.
El 1 de mayo se celebraba baile.
Creen que el tronco se quedaba al menos todo el mes de mayo e incluso a veces más.
El Mayo se dejó de hacer en torno al año 2000.
Rondas
Había mucha ronda antiguamente, dicen. Cuando un chico pretendía a una chica hacían ronda e iba a la ventana de la chica a cantar y tocar sin necesidad de que fuera una fecha en particular. También era costumbre que la ronda saliera en fechas señaladas como Nochebuena, la víspera de la fiesta de Las Candelas, antes de la partida de los quintos a la mili o Los Mayos.
A quienes cantaban en la ronda les acompañaban algunos instrumentos; guitarras, bandurrias, botellas de anís, hierros, carrañuelas y panderetas. Recuerdan que la piel de las panderetas la untaban con hojas de jara verde.
Cuentan que había buenos músicos antaño y dicen que tocaban de oído; por ejemplo Pantaleón tocaba la pandereta, el tío Marcelo la bandurria, Felix “El Sorrillo” la guitarra, Valentín los hierros e Inocente las carrañuelas. Todos ellos han fallecido ya. En los años 70 desapareció la ronda aunque en los 80, durante unos años, se recuperó.
Baile
Antes la gente respetaba e iba al baile porque, salvo echar alguna partida en el bar los hombres, era uno de los pocos entretenimientos y además una oportunidad para relacionarse mozos y mozas.
Cuentan que mucha gente bailaba bien, incluidos los hombres. Gela recuerda un concurso de baile al que se presentó con el Doro, un hombre veinte años mayor, pues dice que los hombres de su generación no bailaban bien.
El baile era en un principio con la música de guitarras, bandurrias, hierros y botellas, después pasó a ser con un organillo que tenían que hacer sonar girando una manivela, tarea que asumían por turnos incluso las chicas. Del organillo cuentan que se alquilaba a la Sra. Celedonia, del Cubillo de Uceda; antes de la fiesta de Las Candelas acudía un hombre a afinarlo. Finalmente el organillo se sustituyó por un picú.
El baile aunque más esperado por las mozas y los mozos era para todo el pueblo, por ejemplo los niños y las niñas más mayores también iban y se entretenían metiéndose entre las parejas que iban bailando o correteando por allí.
Dicen que si en la fiesta de las Candelas veían bailar mucho a una moza con un mozo en particular estaban al otro día en boca de las mujeres, cuyo punto de cotilleo en Patones de Arriba era el lavadero o el solano y en Patones de Abajo el charco donde lavaban.
En Patones de Arriba el baile tenía lugar en lo que llamaban El Baile, un pequeño saloncillo municipal, en Patones de Abajo, hasta que fue construido el Salón, los bailes se hacían en las escuelas o en algunas casas a medio construir como la del Gregorillo o la del Pedrín.
En la Nochebuena hacían una ronda de mozos, cuentan que las mujeres no iban de ronda pero sí se arrancaban en la puerta de sus casas a cantar y bailar. En cada casa se les daba a los mozos aguinaldo, cosas de comer con las que después creen que hacían un festín.
El padre de Gela le contaba que a su vez su abuelo le había explicado a él que hacían una especie de pastorela, una danza del niño, y que él mismo había danzado en su época llevando un corderillo.
La noche de Nochebuena hacían misa del gallo.
El 25 de diciembre por ser un día especial comían naranjas y castañas, eran alimentos poco disponibles y se reservaban para estas fechas señaladas. Las castañas las preparaban en la lumbre, las cocían con anís, cáscara de naranja, palos de canela y sal.
El 28 de diciembre algunos vecinos y vecinas hacían inocentadas. Por ejemplo pedían algo prestado (dinero, pan) y les decían a quienes se lo fiaba: “los Santos Inocentes te lo pagarán”.
El 31 de diciembre había ronda y baile.
El 5 de enero recuerdan que las niñas y los niños ponían los zapatos en las ventanas y les dejaban regalos modestos como: castañas, naranjas sanguinas pequeñitas, almendras garrapiñadas, nueces, caramelitos, libros, lapiceros, figuritas, prendas de vestir que necesitaran, muñequitos de pasta de azúcar que compraban en Torrelaguna…Hijos e hijas de trabajadores del Canal recibían además algún regalo de manos la empresa, desde juguetes a prendas de ropa.
Agustina explica que su recuerdo más bonito de las navidades en su infancia es que la Noche de Reyes se ponía con sus cuatro hermanos alrededor de la lumbre y su madre les contaba muchas historias. Ellos estaban embelesados con las historias y de golpe y porrazo
Cuaresma
Los viernes de cuaresma tenían prohibido comer carne. Sólo quien pagaba la bula podía hacerlo. Algunas recuerdan comer potaje y bacalao esos días.
Semana Santa
El Domingo de Ramos llevaban a misa ramos de olivo, romero o laurel que el cura bendecía.
Después de misa ponían los ramos en las ventanas de las casas y alguna gente también los llevaba a las colmenas, a las huertas, a los trigos…Los niños y niñas llevaban unos ramitos especiales que les hacían, eran unos pequeños ramos
adornados con escarapelas, con cintitas de papel de distintos colores rizadas por ellas mismas con unas tijeras o caramelitos.
Además el Domingo de Ramos era costumbre estrenar alguna prenda de ropa o complemento como pañuelos, especialmente niños y niñas. El refrán decía: “El Domingo de Ramos si no estrenas nada no tienes manos.”
El Jueves Santo guardaban todos los santos de la iglesia. Después de los Oficios, que eran por la mañana, velaban a Jesucristo. Las mujeres velaban por el día y los hombres por la noche en parejas o en tríos. Ese día en la iglesia se encendían velas que estaban colocadas en candelabros, normalmente eran las velas que habían hecho las gentes con la cera de las colmenas del pueblo.
El Viernes Santo durante los oficios el cura se tumba haciendo penitencia. Cuando estaban en Patones de Arriba hacían el Viacrucis dentro de la iglesia, al bajar a Patones de Abajo a veces lo han hecho en el exterior.
El Domingo de Resurrección hacían misa y por la tarde baile, que se había dejado de hacer durante la cuaresma.
Durante la Semana Santa era típico preparar dulces como buñuelos, torrijas y leche frita.
Después de los Oficios que eran por la mañana velaban a Jesucristo. Las mujeres velaban por el día y los hombres por la noche en pareja o en trío. Ese día en la iglesia se encendían velas que estaban colocadas en candelabros, normalmente eran las velas que propiamente habían hecho las gentes con la cera de las colmenas del pueblo.
El Viernes Santo durante los oficios el cura se tumba haciendo penitencia. Después cuando estaban en Patones de Arriba hacían el Viacrucis dentro de la iglesia, al bajar a Patones de Abajo a veces lo han hecho en el exterior.
El Domingo de Resurrección se hacía misa y por la tarde baile que se había dejado de hacer durante la cuaresma.
Durante la Semana Santa era típico preparar buñuelos, torrijas y leche frita.
Ascensión
Las niñas y niños hacían la comunión el día de la Ascensión.
Corpus Christi
El día del Corpus ponían altares por las calles. En Patones de arriba los ponían: uno frente a la casa del cura, otro en la parte posterior de la iglesia, otro en la plaza donde vivía Mari (en la puerta de casa de la tía Leandra) y otro en la Calle La Zorra (donde la tía Goya).
Los altares se erigían sobre una mesa cubierta por una sábana buena, dejando en la parte delantera el bordado, sobre ella ponían las mejores macetas que hubiera en las casas y un santo también sacado de alguna casa (figura o imagen). Tras el altar, en la pared de fondo colgaban las colchas más bonitas.
Hacían una misa y posteriormente una procesión en la que el cura iba bajo palio recorriendo todos los altares. En la propia iglesia y en el recorrido de la procesión las niñas y niños que habían comulgado por primera vez en la Ascensión esparcían cantihueso, hierbabuena y sándalo que llevaban en cestas. Las plantas habían sido recolectadas el día anterior, el cantihueso en las inmediaciones del arroyo, la hierbabuena y el sándalo en las praderas.
Por la tarde–noche hacían baile.
En Patones de Abajo continuaron haciendo altares y procesión.
Ya en Patones de Arriba sus padres y abuelos hacían la noche de las calabazas del 31 de octubre al 1 de noviembre. Los chicos vaciaban calabazas (tipo potimarrón) y las cortaban dibujando dos ojos y una boca, en su interior ponían una vela y las colocaban en las puertas de las casas, en el cementerio o en la carretera con el objetivo de asustar.
Dice Esperanza que si te “seguía” algún chico te la ponía en tu puerta. Y Gela recuerda que un hombre ya fallecido siempre las ponía en el espaldar de Patones de Arriba.
En Los Santos también hacían puches y los ponían en las cerraduras para que la gente no pudiera meter la llave. Se acuerdan especialmente de la Vitorina, que siempre untaba de puches las cerraduras de las puertas de las casas, incluso de los coches cuando los hubo.
Los puches se hacían con harina de trigo y agua si eran para las cerraduras, si eran para comer en el desayuno se les añadía azúcar y en algunas casas, como la de Esperanza, también se les ponía picatostes (pan frito). La Vitorina y la abuela de Gela también hacían pestiños en Los Santos.
La noche del 1 al 2 de noviembre en las casas ponían lamparillas con aceite en un cacharro con agua y las dejaban encendidas hasta por la mañana. Aquella era la Noche de Ánimas y las lamparillas eran una especie de homenaje a los difuntos.
El día 2 de noviembre iban al cementerio a decirle un responso a los difuntos de la familia, recuerdan que había que darle diez céntimos al cura por los responsos y que llevaban flores que ellos mismos cultivaban, por ejemplo Elena recuerda que su madre siempre llevaba unas flores conocidas como moco de pavo.
San Antón
El 17 de enero, San Antón, vestían a los borricos y a las mulas con un mantel y los bendecían.
San José
El 19 de marzo, San José creen haber oído que fue antiguamente una fiesta importante en el pueblo y se sacaba al Santo en procesión pero es algo que no han vivido.
San Isidro
El 15 de mayo, San Isidro, cuentan que fue costumbre sacar al Santo en procesión, pero esta tradición ya no la vivieron ellas. Solamente Mari recuerda sacar a San Isidro un año en el que escaseaba el agua hasta donde se veía la Vega (en Patones de Arriba) y rezarle:
San Isidro labrador
te han llevado por las eras
échanos agua buen santo
que se secan las praderas.
Recuerdan haber oído contar que el cura que escondieron durante la guerra (que después trató muy mal a la gente del pueblo) decía durante una de las procesiones: “Apedréaselo San Isidro”.
Para esta fecha los agricultores preparaban rosquillas y limonada.
San Pedro
El 29 de junio, San Pedro, era un día especial para los pastores por ser este santo su patrón y por ser el único día de libranza al año. Para poder librar, la víspera pasaban la noche entera con el ganado.
Ese día era costumbre que los pastores pudieran cambiar de amo si así lo convenían.
Pastores y hombres en general se entretenían esa jornada jugando a la tanga o al chite en El Llano. Por la tarde-noche hacían baile e iba quien quería.
Fuen recuerda un dicho relativo a San Pedro:
San Pedro como era calvo
le picaban los mosquitos
San Pablo le decía
ponte el gorro Periquito.
Santiago
El 25 de Julio, día de Santiago Apóstol, había misa y después tenían por costumbre irse a bañar al río Jarama. Por la tarde-noche hacían baile.
Asunción de la Virgen María
El 15 de agosto, después de misa solían irse a bañar al río Jarama.
También ese día y en otras fiestas las chicas iban de paseo, era algo especial porque el resto de los días con todo el trabajo no tenían tiempo para pasear, recuerdan que en Patones de Arriba les gustaba caminar por el camino nuevo o arenero.
Por la tarde-noche hacían baile.
La Fiesta de las Candelas en honor a la Virgen de Las Candelas se celebra el día 2 de febrero. Es la fiesta mayor y aunque antaño se celebraba más sigue siendo muy importante.
Durante los días previos especialmente las vecinas estaban muy atareadas con los preparativos de la fiesta. Las mujeres hacían rosquillas, en su generación iban a cocerlas a Torrelaguna, pero las generaciones anteriores las cocían en el propio pueblo, las guardaban en canastos de mimbre que por ejemplo en casa de Gela se colgaban del techo de la cocina.
Las mozas limpiaban el saloncillo del baile y le daban de blanco (con cal), cuentan que para ello iban a la zona de Uceda y cogían una tierra especial. También limpiaban la iglesia en profundidad y vestían a la Virgen con el mejor traje.
El 1 de febrero empezaba la fiesta con la ronda de víspera. El 2 de febrero era propiamente el día de la fiesta mayor. Por la mañana, normalmente a las doce, celebraban una misa a la que iba la guardia civil, el cura mayor y los curas de los pueblos de alrededor, era una misa larga en la que cantaba el coro de entonces, compuesto por las mozas.
Ya por la mañana después de la misa hacían baile con la ronda. A la gente “importante” que iba le daban una comida y el resto iba a comer a sus casas. Quienes tenían ganado a lo mejor mataba un cordero, quienes no, mataban gallinas o pollos para comer algo especial ese día.
Después de comer, a primera hora de la tarde, hacían una procesión, sacaban a la Virgen por el Camino Nuevo (el del Canal que lleva a las Almenaras) hasta dar vista a todo el campo (Uceda y todo el valle). Durante la procesión quien quería llevar a la Virgen echaba monedas a las andas y entonces relevaba a alguna de las personas que la estuviera porteando.
Alguna gente iba descalza en la procesión porque hacía promesas a la Virgen (las promesas consistían en pedir curación para una misma o para alguien querido a cambio de ofrendar una penitencia u obra piadosa).
Al finalizar la procesión hacían una subasta en la puerta de la iglesia. Se subastaban las cuatro varas, las cintas, el Niño y la corona. Las varas eran siempre por lo que más dinero se ofrecía. Quien pujaba más por cada una de las varas luego metía a la virgen en la iglesia porteando esa vara. Quienes pujan más por las cintas entraban a la iglesia agarrados de ellas. Gela recuerda que su padre le contaba que la primera vez que vieron un billete de mil pesetas fue a un hombre que lo ofreció en la subasta de las varas de la procesión y todo el pueblo se quedó mirándolo.
Por la tarde-noche volvía a haber baile en el salón que era pequeñito. Se llenaba de gente que no solo era de Patones, también iba gente de otros pueblos como Uceda, El Berrueco, Torremocha y Torrelaguna. La gente invitaba a familiares y amigos a sus casas durante la fiesta. Gela cuenta que la casa de su abuela siempre estaba llena de gente en estas fechas, iba una familia de Torrelaguna a la que su madre había estado sirviendo y otros familiares que vivían en el Pontón de la Oliva. Ponían jergones de lana por todos los sitios para que durmiesen y cocinaban arroz con pollo y chivos para convidarles.
Los días 3 y 4 de febrero continuaba la fiesta y hacían baile. El baile durante la Fiesta de Las Candelas se hacía, en tiempos de los padres de ellas, con un organillo y cuando se fue “progesando” empezaron a ir músicos, primero dos y luego tres, un batería, un saxofón y un acordeón.
La gente que mayoritariamente tenía ganado no podían eludir su cuidado aunque fueran días festivos, sin embargo ajustaban la jornada para ir a misa y demás. En esta fiesta no sólo se ponían sus mejores ropas, también era costumbre estrenar abrigo. Mari cuenta que el primero que gastó ella y estrenó en Las Candelas se lo hizo su madre de retales.
La Virgen de las Candelas la bajaron a Patones de Abajo creen que entre el año 1975 y 1980. Se siguió haciendo ronda durante los primeros años, luego se perdió. La misa y la procesión se han mantenido pero ya solo se celebra un día de fiesta, el propio 2 de febrero.
San Juan
Esta fiesta que se celebra el 24 de junio es una fiesta moderna que se empezó a hacer a partir de los años 70, cuando se inauguró la iglesia de Patones de Abajo. Se decidió hacer en esa fecha puesto que no había fiesta en ninguno de los pueblos más cercanos, donde se celebraba San Juan era en Venturada y se consideraba suficientemente lejos como para no entrar en conflicto. Era la fiesta del verano y los toros, en un principio se construía una plaza de toros con carros y remolques en la plaza de Patones de Abajo.
Con el transcurso de los años, especialmente para las generaciones más jóvenes esta ha pasado a ser la fiesta más relevante a lo largo del año.
Recuerdan ir a las fiestas de Uceda, Torremocha, Torrelaguna y El Berrueco principalmente. También a La Cabrera en San Antonio. Hasta que empezaron a tener vehículos iban andando y las mozas y los mozos hacían normalmente juntos el recorrido de ida y vuelta, ir y volver, cuentan, ya era parte de la diversión.
Las fiestas de Uceda eran el 15 de agosto y siempre había toros y música. Iban por la carretera que pasa junto a la Fábrica de Harinas. Dicen que si iban con el novio las invitaba a escabeche o a un sobrecito de almendras garrapiñadas.
Las fiestas de Torrelaguna eran muy esperadas. “Para nosotras ir a Torrelaguna era como ir a Madrid ahora…era la capital…es que Torrelaguna antes era el no va más, es dnde había tiendas, es donde había la fiesta buena, toros…” explican. Esperanza cuenta que su padre iba con sus hermanas mayores a dormir a una era de Torrelaguna para estar temprano en el encierro. Cuando eran mozas trabajaban los días previos a la fiesta recogiendo espliego para sacar un extra que gastar en Torrelaguna “si daba el extra para ir a los toros pues iban y si no se compraban un cuarto de kilo de salchichón y un pan redondo y esa era la fiesta…”. Recuerdan que se ponían el mejor vestido que tuvieran para la ocasión y si tenían novio iban juntos a comer chicharro en escabeche al bar El 15, “era un manjar de año en año” dice Esperanza.
A Torremocha iban en San Isidro y en la fiesta de La Virgen de los Dolores que celebraban en septiembre.
Hasta principios del S. XX, cuando las tierras de cultivo eran solo las de zona de sierra, cultivaban principalmente centeno. Después cuando ampliaron la zona de cultivo a La Vega comenzaron a sembrar otros cereales como; trigo, cebada y avena, además de leguminosas como; algarroba, almortas y veza.
Las tierras se abonaban en septiembre, antes de la siembra, echando la basura de los animales que se llevaba con caballerías en serones y luego se descargaba en montones, de ahí se pasaba a esparramar con una pala. Ponían basura principalmente en el trigo, la cebada y las huertas. También en la primavera llevaban las ovejas a las fincas para que abonasen, les ponían una red con estacas para que estuvieran dentro de la finca que querían e iban cambiando la red cuando consideraban.
Sembraban el cereal en otoño. Recuerdan que llevaban un zurrón lleno de grano que iban lanzando y después pasaban el arado.
Cada año sembraban unas tierras y otras las dejaban en barbecho. Creen que unas veces sembraban del arroyo hacia El Jardinillo y otras del arroyo hacia Torrelaguna.
Antiguamente, antes de que plantasen pinos, el centeno se sembraba por arriba, en dirección a El Berrueco, en una zona llamada San Román y alrededores, pues el centeno no necesitaba tierras tan ricas como la cebada y el trigo, aunque las tierras para el centeno también se dejaban alternativamente en barbecho. Las tierras en barbecho se alzaban en febrero y marzo.
En abril y mayo escardaban, quitaban las malas hierbas, principalmente del trigo. En junio lo primero que recogían era la veza y la algarroba, después, normalmente en julio, segaban el cereal. Segaban con hoces de corte y zoquetas u hoces de dientes. Una vez segado hacían haces con atillos o encañaduras. Estas últimas las hacían de las pajas largas del centeno.
Tras la siega algunas mujeres iban recogiendo en los zurrones (delantales con un gran bolsillo) las espigas que habían quedado tiradas en la tierra. Cuando terminaban la recolección las pisaban y se las daban a las gallinas.
Cuando habían segado todo lo acarreaban hasta las eras, allí seleccionaban las pajas más largas del centeno, las quitaban el grano, las separaban para no trillarlas y las guardaban para utilizarlas el año siguiente como encañaduras, para poder usarlas, una vez secas, tenían que ponerlas en agua para que recuperasen flexibilidad.
En las eras los haces se organizaban en tresnales, los apilaban tumbados en capas contrapeadas poniendo las espigas hacia dentro para que no se las comieran los pájaros. El amontonamiento de haces iba creando un montículo con forma piramidal. En lo alto del tresnal ponían un espantapájaros para que las grajas o las choas (chovas) no se comieran el grano.
Cada familia tenía una era con lo cual, en un momento dado, también se tenían que turnar entre hermanos para trillar. En las trillas iban de pie o sentadas en una banqueta de madera o silla baja. Cuando trillaban, periódicamente tenían que volver la parva y estar pendientes de que los excrementos de los animales no cayesen sobre el grano y la paja, por eso en cuanto los animales levantaban la cola y paraban ponían un cubo o una pala para recoger las heces.
Una vez habían trillado arbelaban con una horca y paleaban con una pala de madera para separar la paja del grano. Cuando ya estaba separado el grano se pasaba por una criba. A lo que no colaba por la criba porque no se había trillado bien (espigas íntegras o trozos de espigas y pajas) le llamaban granza y se lo daban a los animales, normalmente a las gallinas o a los cerdos. El grano se acarreaba en sacos hasta las trojes, donde había un apartado para almacenar cada tipo de cereal.
La paja se acarreaba en las caballerías sobre las engueras, unas redes que se usaban a modo de serones, hasta el pajar y se metía en él, bien por la puerta o bien por unos ventanucos llamados boquerones.
Para acarrear usaban carros, carretas, borricos y mulas. Arar o trillar lo hacían con yuntas que podían ser de borricos, mulas o vacas.
Para la siega y la trilla se ataviaban con prendas que les protegían por un lado del sol y por otro de las espigas y el tamo, un polvo que desprendían las plantas y que producía mucho picor. Los hombres usaban pantalones de drill, peucos (calcetines de lona en los que no se pegaban las espigas) y sombreros de paja. Sus padres usaban leguis en vez de peucos, unas prendas que cubrían las piernas desde los tobillos a las rodillas y se sujetaban con hebillas. Las mujeres usaban pañuelos para la cabeza y unos manguitos hechos con las medias viejas para taparse los antebrazos.
Las tierras de abajo eran mayoritariamente de Uceda hasta que a lo largo de la primera mitad del siglo XX los vecinos de Patones las fueron comprando. En los años 50 además se hizo una delimitación del término, la zona del río que anteriormente era exclusivamente de Uceda pasó a ser de un lado del cauce de Uceda y del otro de Patones. Entonces las tierras de El Soto (huertas cercanas al río) pasaron a ser del Ayuntamiento de Patones y este las repartió entre los vecinos que no tenían tierras, eso les permitió cultivar patatas y hortalizas para personas y cerdos. Esto, dicen, cambió mucho las cosas, porque arriba no podían tener huertas, solo centeno y hasta ese momento los tomates y otras verduras solo podían conseguirlos comprándolos o intercambiándolos por huevos, leña o algo de caza.
En torno a los años 40, cuando tenían excedente de tomates, pepinos o pimientos iban a venderlo a Lozoyuela.
El Canal de Cabarrús es, desde su creación, de donde ha procedido el agua para regadío de las huertas, a su vez este se nutría de agua de pozo y del Canal de la Parra (represa antes del canal de Navarejos).
En Patones de Arriba a la entrada del pueblo había una morera y una higuera muy grande, pero esta no era la única higuera, había muchas. En todas las eras había almendros e higueras.
También había unas viñas que pertenecían al tío Fajinas.
Casi todas las familias criaban anualmente un cerdo para matar y comer su carne en diferentes formas a lo largo de una buena temporada.
A los cerdos los alimentaban con desperdicios de las huertas, calabazas, berzas o remolachas que ellos mismos cultivaban, salvado que traían de la fábrica de harina de Torremocha, alcachofas (vainas de las acacias) que recogían de la parte de abajo del barranco, habas (explican que cuando las comían ronchaban pues eran muy duras) y excrementos de caballerías, pues contenían grano. Aún recuerdan como la gente iba por el pueblo recogiendo los moñigos de los animales…
Los cerdos los guardaban en Patones de Arriba en las cortes, cuentan que además de las que se conservan actualmente en las eras de caliza de arriba había otras al lado de algunas casas y cerca de la balsa (presilla detrás del lavadero), camino del cementerio. Las cortes o cochiqueras de Patones de Arriba eran pequeñas edificaciones y las puertas de acceso también. Echaban de comer a los gorrinos desde la puerta o entraban agachadas puesto que su altura no permitía a una persona adulta erguirse. Cuando bajaron hicieron cortes en sus fincas y sus casas, con el tiempo la mayoría han acabado por derribarlas.
Había pocas vacas en el pueblo. Dicen que la tía Margarita y la Quica, su hija, tenían chotos para vender pero que normalmente quienes las tenían era para la yunta.
Con las vacas solían ir las mujeres, recuerdan ir de vaqueras a la Antonia y a la Quica.
Algunas vacas eran negras, otras blancas con manchas marrones y otras coloradas. Aún se acuerdan de los nombres de algunas de ellas como la Piñana (blanca y marrón) o la Jabonera. La madre de Gela le contaba que sus abuelos tenían una vaca a la que llamaban la Paloma.
Cuenta Agustina que a sus padres sus respectivas familias les dieron cuarenta ovejas tras casarse para que empezaran a tener de qué vivir. A ella le tocó desde los ocho años hasta la adolescencia, momento en el que marchó a Madrid, ir con el rebaño que era de ovejas y una cabra. Sacaba el rebaño a pastar, normalmente iba desde Patones de Arriba al Jardinillo.
Pasaba con ellas todo el día y después las cerraba y volvía a casa. Si las sacaban por las noches la acompañaba su padre o bien directamente iba él. Dice que era frecuente juntarse con otras pastoras y pastores.
Generalmente llevaban las ovejas y los carneros juntos. Recuerda que a veces a los carneros les ponían un mandil, una especie de delantal para que no pudieran aparearse.
Tras parir, las ovejas solían reconocer a sus corderos y viceversa, de tal manera que si se les acercaba a mamar uno que no era suyo le daban con la cabeza para que se quitase. Si por lo que fuera la oveja rechazaba a su propio cordero la sujetaban para que le amamantara.
A las ovejas se las esquilaba a últimos de mayo o primeros de junio, iban a esquilar hombres de El Casar que pasaban varios días en el pueblo esquilando todos los rebaños de ovejas, borricos y mulas. Agus recuerda que a las ovejas de su familia las esquilaban en el portal de casa de sus abuelos. Las familias con ovejas tenían que dar a los esquiladores alojamiento y comida.
Gran parte de la lana la vendían, estaba muy valorada. En las casas se quedaban con algo de lana para hilar o para rellenar colchones. A veces guardaban algún vellón para otra gente del pueblo que no tenía ovejas.
Generalmente las ovejas no las ordeñaban, las tenían para carne. Vendían a diferentes carniceros que iban por el pueblo ovejas, corderos y carneros que una vez capados engordaban sustancialmente.
La gente de Patones de Arriba tenía muchas cabras y las zonas de pastoreo y tinados estaban limitados pues eran muchos. Cada pastor tenía una señal en las cabras de su rebaño para reconocerlas, por ejemplo con cortes en las orejas.
En esa época las cabras eran principalmente para carne. Los carniceros iban al pueblo a comprar la carne con sus burros y serones y se los llevaban muertos con la cabeza colgando para abajo. Gela recuerda que iban carniceros de Torrelaguna y más tarde empezaron a ir de El Molar, en su casa vendían muchos cabritos para las fiestas de Uceda y Torrelaguna que eran en agosto y septiembre respectivamente.
Gela cuenta que toda la leche de las cabras que traía su padre desde las Gateruelas a Patones de Arriba le cabía en una cántara y la vendía a gente del pueblo. La tía Felisa le compraba leche porque tenía huéspedes en su casa, hombres que trabajaban en la construcción del canal de El Jarama a los que les daba de desayunar.
Algunas familias solo tenían una o dos cabras y durante los tiempos de trabajo más intenso en el campo las echaban a otros rebaños más grandes para liberarse de su cuidado. Gela recuerda que cuando su padre tenía que ir a arar era su madre quien iba con las cabras. También cuentan el caso de la Juliana, una de las últimas pastoras que hubo, en una ocasión enfermó y fueron el padre de Gela y otros pastores quienes cuidaron el ganado hasta que se repuso.
En torno a los años 70 el único rebaño de cabras que quedaba en Patones era el del padre de Gela, así que sus cabras tenían a su disposición para pastar mucho más término. Fue entonces cuando Gela se incorporó a ayudar a su padre con el ganado y explica que a partir de aquel momento cambiaron muchas cosas en el manejo y la comercialización asociada:
Cuenta Gela que cuando ella ya trabajaba con su padre y las cabras parían necesitaban dos tinaos uno para las paridas y cabritos y otro para el resto.
Cuando parían, después de dejar que cada madre oliera a su chivo, se les hacían una marca o les ponían unas cuerdas de colores en las patitas de atrás para luego saber de qué cabra eran. Cuando las cabras llegaban de pastar ponían a cada chivo con su madre. A veces las madres rechazaban a sus crías y para tratar de evitarlo echaban sal en su lomito y dejaban que la madre las lamiera.
En el monte ponían piedras de sal para que las cabras las lamieran y no lamieran directamente la tierra, pues cuando lamían la tierra tenían peligro de enfermar e incluso de morir por enfermedades como la basquilla.
En aquellos años iba un veterinario, era catedrático de Universidad y hacía estudios, a veces proponía la venta de algunos ejemplares para hacer experimentos. Recuerda que para él tenían especial valor las cabras con cuernos porque había pocas.
Gela y su padre mantuvieron el rebaño de cabras hasta el año 2005, jubilándose él a los ochenta años.
En Patones de Arriba había principalmente mulas y borricos que compraban, bien en la Feria de ganado que se celebraba en Torrelaguna a primeros de septiembre o bien directamente a algún gitano como Pedro el Rico.
Cuentan que a los borricos les ponían una piedra de sal en el pesebre.
Las vecinas y vecinos de Patones acudían a las ferias de ganado de Torrelaguna y Uceda principalmente.
Cuando vivían en Patones de Arriba algunos tenían colmenas. Recuerdan que después de catarlas en primavera hacían pestiños.
Después de escurrir bien la miel, separaban la cera y la lavaban. La cera la aprovechaban para hacer velas. Ninguna de ellas hizo velas pero sí las vieron hacer a la tía Caminera y a la abuela Rufina que dicen las hacían amasando la cera y poniéndola en torno a un hilo de algodón, el mismo que usaban para atar las morcillas. Las hacían solo para autoconsumo y eran importantes en las casas pues la luz eléctrica la daban sólo por la noche y no tenían en todas las estancias de las casas.
En el agua, que quedaba edulcorada por los restos de miel tras lavar la cera, cocían trozos de calabaza que dejaban macerar (las calabazas que usaban eran naranjas). Después tomaban por un lado la calabaza y por otro el líquido.
“Aquí vivíamos de vender leña, de los huevos el que tenía gallinas y de la caza…Mi padre cuando nevaba se iba a seguir las huellas de los conejos para cogerlos y venderlos en Torrelaguna” dice Esperanza. Cuentan que en algunas casas se vendía la caza mientras que en otras se reservaba para autoconsumo, sin embargo la pesca era casi exclusivamente para consumo propio.
No había muchas escopetas así que era más frecuente que cazaran con lazos.
La caza y la pesca era una actividad masculina. Esperanza cuenta que su padre solo enseñó a pescar a mano a su hijo varón. Casi todos los mozos y hombres sabían nadar o al menos defenderse en el agua y algunos incluso sabían bucear mientras que las mozas y mujeres normalmente no sabían nadar, era una pescadilla que se mordía la cola, no sabían nadar porque no pescaban y no pescaban porque no sabían nadar.
En el río pescaban principalmente barbos pero también algunas truchas, anguilas y bogas, lo hacían con trasmallos, dinamita y a mano. Gela conoce a uno que sacaba un pez en la boca y uno en cada mano.
El trasmallo lo tiraban y recogían por la noche, tenían que hacerlo con disimulo porque había un guarda del río que vigilaba para que no hubiera pesca y a quien pillaba pescando con trasmallo se lo quitaba. Dicen que el guarda que recuerdan hacía la vista gorda con algunas personas que él consideraba e incluso acompañaba a algunos amigos a pescar.
Cuentan que en una ocasión soltaron la presa y había muchos peces en el arroyo de San Román, aquella vez y otras que tenían excedente de pesca escabechaban el pescado. También escabechaban la caza, algunas recuerdan que en sus casas había ollas con conejos y perdices escabechadas.
La matanza se ha ido perdiendo progresivamente. Estando ya en Patones de Abajo siguieron haciendo matanza, Elena y Esperanza la dejaron de hacer cuando se fueron a Madrid a comienzos de la década de los 70. Paquita y Marisa cuando llegaron al pueblo ayudaban a sus suegros a hacerla hasta los años 80 aproximadamente. Gela ha continuado criando cerdo y haciendo la matanza hasta la actualidad.
La matanza se hacía a partir del 8 de diciembre. Elena recuerda que en su casa era el propio 8 de diciembre y en otras casas era después de navidades. Lo más importante era que hiciera frío, porque con el frío se curaba mejor la matanza, y que no hubiera moscardas que pudieran estropear la carne. Se solía matar en domingo y podía durar dos o tres días durante los cuales la actividad era incesante. “El olor de la matanza se impregnaba en el pelo y en la ropa” dicen.
Unos días antes de la matanza, al igual que en la fiesta de Las Candelas, iban a hacer bollos a la panadería de Torrelaguna. Iban el día y la hora acordados con los panaderos, llevaban en el borrico, dentro de los serones, unos canastillos con los ingredientes, harina, aceite, anís o chicharrones. La panadera añadía la levadura y amasaba todo, después horneaba y una vez listos metían los bollos en los canastillos y regresaban al pueblo. Ya en casa y hasta los días de la matanza conservaban los bollos en alguna habitación dentro de los canastillos, tapados con un trapo. Los canastillos se colgaban del techo para evitar entre otras cosas que los gatos se comieran los bollos.
Cuando llegaban los días de la matanza se juntaba la familia, las vecinas y los vecinos más allegados que ayudaban fundamentalmente a matar, lavar las tripas y trocear la carne.
Los hombres hacían un trabajo y las mujeres otro. Había en el pueblo dos o tres mujeres a las que se les daba especialmente bien aliñar la carne y contaban con ellas para este menester en casi todas las casas.
La víspera de la matanza por la noche se juntaban mujeres y hombres para pelar y picar la cebolla de las morcillas, antaño se partían sobre las medias lunas y los tajadores y se ponían en un saco, una vez en el saco se le ponían piedras encima para que escurriera.
También se preparaban los atillos para coger al cerdo y se fregaban los recipientes a utilizar (cubos, caldera de cobre) si no estaban limpios, cosa habitual porque había cacharros que se usaban sólo de año en año.
Cuando vivían en Patones de Arriba, como muchas cortes estaban lejos de las casas, que era dónde mataban a los gorrinos, las mujeres que normalmente les echaban de comer, unos días antes de la matanza hacían con los animales el recorrido de las cortes a las casas, llamándolos con un cubo de comida, para que se fueran acostumbrando y el propio día de la matanza resultase fácil el traslado.
El primer día de matanza, sobre las ocho de la mañana, en algunas casas tomaban una copita de aguardiente o anís con pastas o los bollos hechos en Torrelaguna y después mataban y chumascaban al cerdo, en otras casas lo hacían a la inversa, primero mataban y chumascaban al cerdo y después desayunaban.
Recuerdan que siendo niñas ponían un bote sobre la lumbre que quedaba de haber chumascado al cerdo y en él cocían hierbas o berza. Fuen cuenta que en Lozoya niñas y niños hacían lo mismo pero además echaban en los botes cosas que olían mal como gallinaza y luego iban por las casas gastando bromas y dejando esos botes que llamaban sahumerio en los portales.
Al cerdo lo mataban normalmente los hombres, alguno a quien se le diera especialmente bien. Cuando lo iban a matar ya tenían preparada una mesa para ese menester. Lo llevaban desde la cochiquera, le ponían una cuerda en el hocico para que no mordiese, lo subían sobre la mesa y lo tumbaban, una vez tumbado lo mataban. Lo mataban pinchándole y lo dejaban sangrar, una vez sangrado taponaban el agujero con hojas de berza. En muchos casos mataban y deshacían el cerdo en la calle, en la puerta de casa, en otros en el portal si era suficientemente grande.
Inmediatamente después de pincharle las mujeres cogían la sangre y la removían incesantemente con cucharones de madera u hojas de berza porque si no se cortaba. En Patones, como en otros pueblos, decían que si las mujeres tenían la regla no podían encargarse de recoger y remover la sangre porque se cortaba.
Muerto y desangrado el gorrino se colgaba y se abría. Se cogía una parte del hígado y un trozo de moraga para llevarlo al veterinario de Torrelaguna (cada cual como podía, andando o en bici). Después le sacaban el vientre y deshacían el menudo, es decir, separaban las tripas echando en un cubo el intestino delgado y en otro el grueso.
Para que se ventilara, le ponían una vez abierto unos palos atravesados a fin de que se enfriase más rápido y poder sacar las mantecas. Una vez hecho esto los hombres solían picarlas mientras las mujeres iban a lavar el menudo. En Patones de Arriba lo lavaban en el arroyo y en Patones de Abajo en el río o en la fuente. Las tripas se lavaban ya cortadas y las desmierdaban hasta que quedaban limpias.
La cebolla picada y escurrida desde el día anterior la ponían en una artesa. En la artesa arreglaban el mondongo, a la cebolla le añadían la sangre del cerdo, manteca picada, pimentón, orégano, pimienta, canela, clavos machacados y arroz cocido (lo habían cocido con cabezas de ajo que luego retiraban). Todo esto lo aliñaban con sal y lo dejaban reposando. No debían echar sal en exceso pues estropeaba el sabor de la morcilla, cuentan que por esa razón las viejas decían: “si la morcilla está salada es de guarras”.
Para poder continuar con la elaboración de las morcillas las mujeres cosían los trozos de intestino grueso ya lavados por uno de los extremos. La costura tenía que estar muy bien hecha pues de ello dependía en parte que se saliera el relleno o no cuando se cocían. El otro lado una vez rellena la tripa con el mondongo se solía atar. Después echaban las morcillas dentro de una caldera que tenía agua cociendo con pimentón, orégano, cabezas de ajos y pimienta. Tenían que tener mucho cuidado para que no se reventasen, moverlas con un cucharón de madera para que no se pegasen y de vez en cuando pincharlas para que saliera el aire y no explotasen. Mientras, tenían que vigilar la lumbre, si cocía mucho el agua del caldero había que quitar palos y si cocía poco meter. Si se rompía alguna se sacaba para que no se desparramase todo el mondongo y se comía ese mismo día.
Ese día solían comer cocido porque lo dejaban por la mañana “gorgorgor” en el puchero sobre la lumbre y no tenían que estar pendientes, si acaso se le pedía a algún chiquillo que hubiera por ahí que añadiera algo de agua y a algún abuelo o abuela que partiera pan para sopas.
Ese primer día por la tarde-noche o al día siguiente, según la casa, se deshacía el cerdo, normalmente antes ya había dado el visto bueno el veterinario. Cuando se deshacía echaban unos somarros a la lumbre para que se asaran y freían el hígado y unos torreznos para comérselos.
Cuando lo deshacían sacaban los tocinos, los huesos (espinazo), las paletillas y los jamones y los ponían en sal. A las paletillas y los jamones que estaban sobre un tablón se les ponía la sal (debajo y encima) y encima una piedra para que escurrieran la sangre. Rabo, manos y careta también solían echarlos en sal. El tiempo que tenía que pasar en sal la carne dependía de qué parte del cerdo fuera, la careta por ejemplo se quitaba pronto pues era fina.
La madre de Elena en la vejiga del cerdo metía manteca derretida porque se conservaba bien, aunque otra mucha gente con la manteca cruda hacía un rollo y le ponía sal por fuera para finalmente envolverla en un papel de estraza y dejarla secar. Después cuando asaban cordero o cabrito cogían una pellita de la manteca y untaban la pieza con ella.
El segundo día picaban la carne de las bugueñas y los chorizos y la aderezaban con pimienta, ajo, orégano, pimentón, azafrán, sal, vino blanco y anís. Se iban mirando las manos para hacerse a la idea de si llevaba suficiente aderezo. Para las bugueñas usaban los bofes y la carne ensangrentada. Al día siguiente metían la carne aderezada dentro de las tripas (de los intestinos delgados) y las cerraban.
Elena cuenta que alguna gente picaba el estómago y lo echaba a la bugueña, mientras que otra gente lo usaba para meter dentro huesos en sal. Lo cerraban cosiéndolo y quedaba como un botillo que colgaban y ahí se curaban los huesos que luego iban sacando para hacer el caldo. Explican que era una forma de evitar que la mosca se cagase en los huesos.
Colgaban morcillas, chorizos y bugueñas en unas varas que estaban en los techos de las cocinas cerca de la lumbre para que se secaran lo más rápidamente posible.
Los lomos y las costillas, a veces también la careta, se echaban en adobo. El adobo llevaba pimentón, sal, orégano, ajos, laurel y un chorrito de anís. La carne que ponían en adobo la dejaban de 3 a 9 días. Al retirar la carne del adobo la dejaban escurrir en unos canastillos de mimbre y luego la colgaban en la cocina, cerca de la lumbre, como las morcillas, chorizos y bugueñas, muchas veces incluso en las mismas varas.
El secado de las piezas que estaban colgadas en las varas de la cocina dependía del clima, día a día iban observándolas. A excepción de las morcillas, cuando las piezas estaban secas se freían con aceite abundante y luego se metían en la olla y se cubrían con aceite.
Compraban el aceite de oliva en una almazara que había en Torrelaguna. El aceite de la olla que sobraba tras sacar las cosas se aprovechaba para guisar; hacer patatas, hacer gachas, sopas…
Los días de la matanza se cocinaban sopas de matanza. Estas sopas llevaban hígado asado y machacado con azafrán, pimienta, clavos machacados, sopas (rebanadas de pan) y sangre cocida. En casa de Gela la sangre cocida no se servía directamente en la sopa, sino que se ponía en una fuente para que después cada cual se sirviese a su gusto.
También era común repartir entre los familiares y vecinos más allegados la pitanza, un pequeño surtido de la matanza que solía incluir una morcilla, un trocito de tocino y un poquito de magro.
Cuando mataban al cerdo, quienes tenían reses mataban también una cabra vieja, un macho cabrío (que ya se descartaba) o una machorra (cabras que no quedaban preñadas durante varios años) y hacían chorizo con su carne, con tocino y lo ensangrentado del cerdo. Estos chorizos los aliñaban igual que los chorizos de cerdo pero los metían en unas tripas secas de vaca que compraban en Torrelaguna. Con las patas de las reses hacían cecina, primero las echaban en sal y luego las colgaban para secar (se podían deshuesar o no). Si no se dejaban secar, simplemente salada se echaba al cocido como los huesos.
En cada casa tenían uno o dos cerdos, la carne que sacaban de la matanza tenía que alimentar a las familias durante bastante tiempo. Las morcillas se comían pronto, inmediatamente después de la matanza. La manteca se guardaba para hacer tortas (de chicharrones) y bollos y también se usaba para guisar, por ejemplo patatas o se añadía a los cocidos. Las ollas con chorizo, lomo y costillas se reservaban mayoritariamente para la época de siega.
El jamón tenía que estar bastante tiempo curándose, más de un año, dependiendo del tamaño.
Cada casa pagaba al ayuntamiento un impuesto por cada cerdo que mataba, el impuesto dependía al principio del peso del animal, que conocían porque tras sacrificarlo lo pesaba el alguacil con una romana del ayuntamiento. Más tarde se pagaba un impuesto por cerdo, pesase lo que pesase. Al veterinario además de pagarle una cantidad de dinero se quedaba con la carne que se llevaba para analizar.
Antes los hombres se juntaban para hacer diferentes trabajos comunales, a esto lo llamaban “ir a rutas”.
Entre estos trabajos se incluía “ir a caminos” para arreglar las diferentes sendas y caminos, limpiar las regueras, limpiar las fuentes, limpiar el cementerio y hacer las fosas para enterrar a los muertos.
La leña que utilizaban era de jara. La leña servía para encender los hornos y hacer lumbres, en las lumbres guisaban y de ellas sacaban la hornija para los braseros.
La lumbre estaba en la cocina, allí es donde más tiempo pasaban. Si tenían una mesa camilla en una habitación o salita le ponían brasero debajo.
Para templar las camas en las casas más pudientes usaban calentadores metálicos tipo sartén mientras que en las casas más humildes usaban tejas que calentaban en la lumbre y que luego envolvían en un trapo o papel de periódico antes de meter entre las sábanas. Después llegaron las bolsas de agua caliente, Esperanza cuenta que aún conserva las bolsas que compró cuando se casó.
Las gentes del pueblo trabajaban el esparto. Hacían sogas, serillos (alfombrillas) y empleitas/pleitas. Las empleitas servían a su vez para hacer serones, aguaderas, espuertas y baleos. Los baleos servían para rodear los quesos y darles forma.
Gela recuerda que su madre hizo con piel curtida un taburete.
Antes aprovechaban todo y casi a cualquier envase le daban una segunda vida. Los botes metálicos o latas se usaban como tiestos, para echar de comer a las gallinas o agujereándoles el culo para regar los tiestos o semilleros. “Hubo un momento en que una bolsa de plástico casi era un tesoro” dicen.
Cuando los atillos de esparto eran muy viejos, los hombres se los daban a las mujeres para que hicieran con ellos estropajos.
En Patones de Arriba tenían dos fuentes de las cogían agua, una de pizarra que estaba al lado del lavadero y tenía un abrevadero donde daban de beber al ganado y la Fuente de las Plantas que estaba en el propio arroyo, su agua brotaba entre piedra caliza y dicen que era agua gorda.
De la fuente del lavadero cogían agua todo el año, de la Fuente de Las Plantas sólo en verano, pues estaba muy fresquita. De la fuente del lavadero sigue manando agua mientras que la Fuente de las Plantas está actualmente seca.
Chicas y chicos jóvenes iban a por agua y aprovechaban aquel momento para juntarse y hablar.
En Patones de Abajo antes de tener agua en las casas (años 70) iban a por ella a la fuente del cruce que aún está operativa en el mismo lugar. Dicen que a veces corría poca agua y pasaban mucho tiempo para llenar un bidón. Intentaban ir pronto por la mañana para coger la vez o si no por la noche.
Esperanza cuenta que ella iba a por agua a esta fuente con un carrito que le había preparado su cuñado en el que transportaba un bidón de 200 litros y muchas veces ya de vuelta a casa, como el suelo era de tierra y piedras, con los baches se le caía el bidón y tenía que volver a rellenarlo.
En Patones de Abajo también hubo otra fuente al lado de la iglesia. Esta fuente la quitaron y la volvieron a poner en lo que llaman El Parque de la Fuente.
*LINK VIDEO LAVANDERAS PATONES
En Patones de Arriba tenían dos sitios dónde lavar, el lavadero que se hizo en 1906 y el arroyo.
El arroyo les resultaba en general más incómodo que el lavadero porque tenían que lavar de rodillas, con la espalda doblada y llevar la tabla de madera y el rodillero. En el lavadero estaban de pie y frotaban la ropa contra las piedras que ya estaban preparadas para eso. Uno de los pilones se usaba para lavar y otro para aclarar.
Cuando fueron a Patones de Abajo muchas lavaban en una charca cercana a la iglesia cuya agua provenía de las filtraciones de un pilón cercano que utilizaban como abrevadero para los animales. También la Vitorina se hizo un pilón donde actualmente está el frontón y a veces alguna mujer le pedía utilizarlo y ella le prestaba la llave (estaba en una finca particular cerrada). Otras mujeres ocasional o regularmente lavaban en sus propias casas utilizando barreños o pilas.
Tanto arriba como abajo las mujeres llevaban la ropa sucia en un barreño o canastillo. Lo primero que hacían era ponerle agua y jabón. Lo que estaba muy sucio lo dejaban a un lado con jabón ablandándose. Los calcetines y los peucos los lavaban con un cepillo de raíces, los paños (especie de compresas para la menstruación) y los picos o gasas (pañales para bebés) eran especialmente difíciles de lavar. Recuerdan que si iba algún hombre por ahí los paños no se sacaban a lavar.
Después de enjabonada y restregada aclaraban y tendían la ropa. Lo hacían en cuerdas que ponían entre los árboles, en las paredes de las eras o en las zarzas. La
ropa de color la dejaban secar sin más y la blanca la echaban al sol e iban periódicamente a regarla con agua y jabón.
Mientras lavaban hablaban y cantaban canciones. Cuentan que cantaban canciones del momento, de Juanito Valderrama, de Conchita Piquer, de Manolo Escobar…
Durante un tiempo no hicieron jabón porque casi no manejaban aceite y las grasas las usaban íntegramente para cocinar aprovechando hasta los posos. El jabón dicen, volvió a hacerse cuando vivían un poco mejor utilizando sebo y sosa. Se acuerdan de darle vueltas incesantemente y si no se quedaba cuajado en un día lo dejaban para el día siguiente. Esperanza recuerda que su madre echaba en la mezcla sacos de lo que llamaban nieve (jabón en polvo). Cuando se cortaba para arreglarlo echaban ceniza.
La lana que se destinaba para tejer la escarmenaban e hilaban y la lavaban ya hecha madejas. La que tenía como destino rellenar colchones o almohadones se lavaba primero y después se escarmenaba y ahuecaba.
Cuando las parejas se iban a casar las mujeres de la familia de los novios llevaban la lana al río con las borricas en unos canastillos y en los serones y la lavaban y escurrían poniéndola sobre las retamas u otros sitios donde no se manchara. Con esta tarea pasaban en el río todo el día.
Elena o Gela aprendieron a hilar pero no hicieron esta labor de manera cotidiana, dicen que eran las abuelas quienes más la realizaban. Gela recuerda que sus abuelas hilaban mucho, una de ellas lo hacía a menudo en la calle, ponía la rueca entre las piedras de una tapia que era propiedad de un chico que cada mañana tapaba los huecos para que no pusieran la rueca.
La lana después de hilada y lavada muchas veces se teñía. La teñían con tintes que compraban y estaban en tubos, con esos mismos tintes también teñían la ropa negra cuando se había descolorido. Para teñir utilizaban latas o calderos (los mismos que para otros menesteres de cocina) con agua que calentaban en la lumbre.
A la hora de tejer muchas veces combinaban lana blanca y marrón. Tejían jerséis y calcetines, para hacer estos últimos usaban cuatro o seis agujas pequeñas.
Las mujeres se juntaban durante el día en algunos rincones del pueblo protegidos del aire y soleados como El Cabezo y allí cosían y hablaban.
Recuerdan que siendo niñas también acudían a estos espacios y si las mujeres adultas querían hablar de algo íntimo o que no se consideraba apropiado para ellas se censuraban unas a otras a la voz de “hay ropa tendida” y después las mandaban a hacer recados para poder hablar sin tapujos.
Cada cual cosía lo que tuviera que coser, las madres normalmente echaban piezas a las prendas (pantalones, calzoncillos) o hacían ropa mientras que las chicas aprendían, vainica por ejemplo. Feli recuerda que la tía Aniceta hacía los pespuntes a mano de los cuellos de las camisas con mucha destreza.
La madre de Mari siempre le hacía los vestidos y siendo ella niña le enseñó a hilvanar. Cuenta que hilvanaba los vestidos y después su tía los cosía, dice que si las puntadas no le salían bien tenía que descoser y repetir el trabajo.
A veces también tenían que coser de noche en las casas, para poder ver utilizaban un candil con aceite viejo o velas y más tarde empezaron a utilizar lo que llamaban carburos, cuentan que los traían los padres de extranjis de las obras del Canal en las que trabajaban.
En general no hubo máquinas de coser hasta la década de los 50, momento en el que empezaron a llegar las de pedal que funcionaban sin electricidad.
En Patones de Arriba había un arenero del que cogían arena para limpiar los culos de las ollas, los pucheros, las cucharas y las sartenes para que estuvieran relucientes, también los poyos de madera que había alrededor de la lumbre en las cocinas. Echaban la arena a los estropajos de atillo (esparto) y frotaban la superficie que fuera.
Pan
Los hornos eran normalmente construcciones de adobe anexas a las casas y comunicados desde el interior de las mismas (la boca estaba dentro de la casa, normalmente en la cocina). Se encendían con leña de jara y en ellos cocían su propio pan, bollos y tortas. En Patones de Arriba aún se conservan.
El pan lo hacían ellas mismas, solían hornear cada quince días aproximadamente y elaboraban panes grandes de hasta 3 kilos que iban consumiendo hasta la siguiente hornada incluso si se endurecía. En algunas casas como en la de Feli aprovechaban cada vez que horneaban para hacer tortas que podían tener azúcar, trocitos de manteca o chicharrones. Para hacer las tortas metían la masa en una cazuela dentro del horno.
Cuentan que cuando cocían siempre dejaban un pellizco de la masa, era lo que llamaban la levadura. La ponían envuelta en un tazón o en una cazuela de barro y se la prestaban unas mujeres a otras. Mari recuerda que la dejaban en una cazuela de barro y lo utilizaban todas las vecinas, cuando la iban a usar tenían que quitar la costra de arriba porque estaba dura y el resto la echaban en agua templada para que se deshiciese y recentase y al día siguiente estuviera lista para mezclar con la masa. La masa la tapaban con un trozo de sábana o trapos y al día siguiente la horneaban.
Cuenta Paquita que en su pueblo de Extremadura a la levadura la llamaban recentadura y la guardaban debajo del pico del colchón y las jergas.
Algunas como Feli o Mari tenían un torno para trabajar el pan, pasaban la masa por el torno después de haberla amasado a mano para que saliera más fina, como hojaldrada, con ojos.
Una vez tenían los panes preparados los dejaban en una tabla grande y los tapaban con una sábana y una mantita para que “cayeran”. Cuando consideraban que la masa estaba en el punto adecuado los metían al horno.
Cuentan que si se les acababa el pan antes de hornear pedían un pan prestado que pesaban para posteriormente devolver otro con el mismo peso. Casi todas las casas tenían horno, la gente que no tenía cocía en otras casas.
Conservas
Se hacían conservas de tomates. Cortaban el tomate en trozos chiquititos y después lo metían en las botellas ayudadas de un embudo y un palo para empujar, les añadían a
modo de conservante unos polvos de ácido acetil salicílico que compraban en sobrecitos y eran de la marca Conservín. Arriba, en el cuello de la botella le echaban un poquito de aceite y después la tapaban con un corcho. Cuenta Gela que su madre una vez triturado el tomate lo escurría y lo pesaba con la romana para saber la cantidad de polvos que le tenía que echar, el líquido que salía de escurrirlos lo bebían a veces mezclado con azúcar.
También hacían conservas echando en vinagre guindillas, cebollas, tomates verdes y pepinillos.
Vino
Cuando aún vivían en Patones de Arriba había algunas viñas en el término cerca del Jardinillo. Algunos vecinos elaboraban vino y lo conservaban en unas pequeñas cuevas.
El padre de Gela siempre explicaba que el tío Fajinas hacía vino, la gente del pueblo iba a ayudarle a pisar las uvas y a cambio, cuando el vino estaba listo, les convidaba. Decía que “no todo el mundo sabía mearlo” y algunos luego armaban orquestas. También que cuando había matanzas iban a su casa a comprar algo de vino para la ocasión.
Muchas personas del pueblo recolectaban leña de jara y en Torrelaguna la intercambiaban por comida; tocino, garbanzos…La abuela de Gela que enviudó muy joven crió a sus tres hijos vendiendo jaras.
Otras familias intercambiaban piezas de caza por otros productos.
Había gente que iba a buscar cardillos, los pelaba y después los intercambiaba con otras personas del pueblo por tocino o garbanzos.
De La Puebla llevaban para intercambiar cerezas y ciruelas y de La Hiruela los peros.
Los gitanos acudían al pueblo con cestas de mimbre que ellos mismos hacían, sábanas y colchas que intercambiaban por tocino, pelo de animales o calderos de cobre.
La abuela de Gela elaboraba quesos que intercambiaba en Alpedretre por aceite de oliva.
Había un señor que acudía desde Torrelaguna al pueblo a comprar la cera de las colmenas y las pieles de las cabras. Las pieles las compraba para después curtirlas y venderlas, dicen que ahora no están cotizadas pero que entonces las pagaban muy bien.
En Torrelaguna había un curtidor al que le llevaban pieles para curtir, después hacían zajones, cribas o mantas. Las pieles que usaban como mantas eran de machos cabríos, les dejaban el pelo y solían ponerse sobre las camas encima de las colchas.
Era el que arreglaba pucheros, ollas y sartenes de metal y porcelana a base de estaño.
Iba desde Uceda cada cierto tiempo y se anunciaba a su llegada dando voces: “¡El lañero, el lañero!”.
Iba sobre todo en la época de las matanzas para afilar los cuchillos de matar. También afilaba tijeras, hachas de cortar leña, cuchillas de las máquinas, etc. En las casas había piedras de afilar pero el trabajo del afilador era más fino.
Los afiladores solían ser gallegos e iban hasta el pueblo en una bicicleta que llevaba la piedra de afilar delante del manillar y cuando afilaba desprendía chispas. Usaban el sonido de la armónica para anunciarse.
Los silleros echaban el culo a las sillas con espadaña (enea). La gente les daba las sillas que tuviera que arreglar, ellos las dejaban con el esqueleto de madera y les ponían la espadaña, lo hacían en el mismo día en El Llano de Patones de Arriba.
Iban desde Torrelaguna y aún a día de hoy se sigue llamando a los nietos “los silleros”.
Albardero
Recuerdan a un señor de Robregordo que iba y arreglaba las albardas.
Iba un señor a hacer fideos. Iba de casa en casa y con la harina que le daban y agua hacía fideos que después ponían en forma de rosca a secar en las mismas varas que usaban para secar los chorizos y resto de cosas de la matanza. Una vez secos los metían en un talego.
A Patones de Arriba y de Abajo acudían diferentes vendedores ambulantes con distintas clases de genero:
Los tíos Cesteros, la tía Cándida y el tío Antonio iban desde Uceda a vender cosas variadas que llevaban en cestas sobre un borrico. Entre el género que vendían había desde ropa interior a hilos, pasando por agujas, gomas elásticas o chocolate.
Santiago iba desde Valdepiélagos con una furgoneta. Lo mismo vendía productos de limpieza que ropa o utensilios.
El tío Manquillo llegaba hasta allí en el coche de línea, era manco e iba con un carrito que llevaba empujando. Vendía ropa e hilos. Cuentan que se dedicaba a la venta ambulante porque se quedó manco durante la guerra y como era comunista no le quedó nada (ningún tipo de ayuda).
El Emilito llegaba andando y vendía cacharros: embudos, coladores, pucheros, mangas, palanganas…
El especiero llegaba en bicicleta, iba desde La Mancha y se hospedaba en casa de la abuela de Agus, la tía Isabel. Vestía un jubón negro, un pañuelo atado y un faldón muy grande también negro. Llevaba un canasto grande con especias guardadas en cacharros pequeñitos, con un cacito muy chiquitín las iba midiendo y las ponía en un papel de estraza o en un cacharro que le llevaran. Dicen que en torno a él había un olor especial, que el anís de estrella era de lo más aromático.
Un pescadero iba en un principio en una bicicleta, posteriormente en un motocarro. Llevaba el pescado fresco en una caja de madera conservado entre helechos.
La Esperanza y el Gerardo de Uceda y un tal Tomás iban a vender carne de oveja, la llevaban envuelta en paquetitos. La gente miraba los paquetitos para ver cuál le convenía más. Al Tomás dicen que le apodaban el torero, por un lado porque en su juventud salía a torear en las fiestas de Uceda y por otro porque era muy bravío y siendo comunista defendió sus ideas políticas en plena dictadura franquista, recuerdan que cuando murió le enterraron fuera del cementerio.
Hasta la guerra civil el cura vivía propiamente en Patones de Arriba, después pasó a atender tanto a Patones como a Torremocha y a vivir en Torremocha. Entonces iba hasta Patones para dar las misas semanales, celebrar bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas o entierros y dar extremaunciones. Elena recuerda que iba en una moto tipo vespino.
El médico que les atendía era de Torrelaguna. Iba hasta allí primero a caballo y luego en moto. Aunque su consulta propiamente estaba en Torrelaguna acudía con regularidad al pueblo a visitar a las personas enfermas y a quien le hubiera surgido alguna necesidad.
Cuando tenían una urgencia iban a buscarle en borrico hasta que hubo algún coche en el pueblo. Cuando ya tuvieron coche al que recurrir a veces llevaban a la persona enferma a Madrid en vez de llamar al médico de Torrelaguna.
Cada vecina o vecino tenía que pagar una iguala para poder disponer de sus servicios. Además la gente solía darle chorizos, huevos o carne de caza.
La tía Joaquina y otras personas sabían poner inyecciones y las ponían a la gente del pueblo que le hiciera falta. Antes no había pastillas y si había que suministrar medicamentos, como la penicilina, solía ser con inyecciones. Para las inyecciones usaban jeringas y agujas que desinfectaban cociendo en agua.
Dicen que en Patones, Pilar y su padre arreglaban huesos, esguinces y hombros que se salían. Primero lo hacía el padre y luego enseñó a la hija. Para los arreglos ponían agua caliente en la zona afectada, la masajeaban y manipulaban, después ponía algún vendaje.
Los diezmeros tenían como cometido gestionar el riego de las huertas y la limpieza del canal de Cabarrús y sus alrededores (camino y arboleda). Esta figura la conoció la generación de los padres de las informantes pero no ellas, ellas ya recuerdan esta gestión a cargo de El Canal de Isabel II.
Los diezmeros fueron de los primeros en hacerse una casa en la zona de las huertas de Patones de Abajo que aún se conserva. Por su trabajo cobraban a los propietarios de las huertas de la siguiente manera:
Trabajaban por jornales para otros, las mozas y mujeres escardando o recolectando aceitunas o garbanzos y los mozos y hombres segando.
A recoger aceitunas iban a Torrelaguna. A escardar o segar iban a La Casa de Oficios de Torremocha y otras familias también de Torremocha.
Durante unos años (en los años 60), entre finales de agosto y primeros de septiembre, mucha gente del pueblo recolectaba espliego silvestre. Las que por aquel entonces eran mozas aprovechaban para sacar un dinero extra que gastar en las fiestas de Torrelaguna.
Lo recolectaban por diferentes zonas pues era abundante, por ejemplo en la zona del cementerio de Patones de Arriba. Lo vendían al peso a un hombre que lo cocía en unas calderas muy grandes y extraía “la esencia”. Este hombre no era del pueblo, solo iba para esto, al principio se instalaba en Patones de Arriba pero después en Patones de Abajo.
Elena recuerda que iba con su madre a recolectarlo, la madre lo cortaba y ella lo iba recogiendo.
Esperanza y su madre lavaron mucho, además de para su propia familia lavaban para otras casas. Sus padres llegaron a Patones de arriba huyendo de los bombardeos que Torrelaguna sufrió durante la guerra civil y al no tener tierras lavar era una manera de conseguir dinero para cubrir necesidades. Ella lavaba en el arroyo frente a la casa que tenían alquilada, en una charca que había, llevaba una tabla de madera para restregar la ropa y una almohadilla para ponerse sobre ella. Recuerda que la tía Upe en invierno le llevaba cubos de agua caliente para que le pegara el jabón.
Esperanza empezó a lavar con 12 años, su madre le decía con frecuencia: “mañana no puedes ir a la escuela porque tienes que lavar para Fulana o Mengana” así que explica que iba un día y ciento no. Lavaba principalmente para gente del pueblo pero también para alguna otra gente de Torremocha. Al principio no les daban dinero por el trabajo sino comida; tocino, garbanzos, etc. Luego empezaron a darles dinero, cree que cobraban a cinco céntimos la pieza. Además de lavar la ropa también iban a buscarla a las casas y a entregarla cuando estaba limpia y seca.
El cometido de los guardas del Canal que vivían en las casillas era mantener las zonas de canalización limpísimas. Las gentes les tenían por tunos y poco trabajadores, había un dicho que hacía alusión a esta visión que se tenía de ellos:
Canal de Isabel II
cuanto vago mantienes
unos en las oficinas
y otros en los almacenes.
Había en la presa trabajadores de Patones pero también venidos de muy diferentes lugares. Algunos se asentaron temporalmente en el pueblo con sus familias, sus hijas e hijos iban a la escuela de Patones, llegando a ser durante unos años 60 alumnas y alumnos para un solo maestro.
Dentro de los trabajos de construcción de la presa del Atazar hubo trabajadores que tuvieron que barrenar a mano el canal del Atazar y hacer puentes. Recuerdan que también montaron un tren que recorría los túneles desde El Atazar a Valdentales para ir sacando escombros de la obra.
Quienes acompañaban los partos eran mujeres del pueblo. Recuerdan a la tía Joaquina que recogió a muchas criaturas, prácticamente a todos los bebés del pueblo mientras ella estuvo viva. El último al que recogió fue a Marcelino, que ahora tiene en torno a 50 años. A Feli le recogió varios hijos y Dioni cuenta que a su suegra también. Dioni explica que su suegra tuvo a uno de sus hijos de pie cuando volvió de espigar.
Si había tiempo para preparativos lo común era calentar agua y disponer sábanas, toallas o trapos blancos y limpios. Normalmente las mujeres estaban en la cama durante el parto y eran acompañadas no sólo por la mujer que recogía sino también por otras mujeres como su madre, su suegra, sus hermanas, vecinas….
Mari recuerda el caso de su tía Valeriana, la niña venía de nalgas y la tía Joaquina no conseguía ayudarla y le decía “hija, te tengo que dejar morir pero no puedo sacarla”. Finalmente acudió el médico, Don Tomás y con su ayuda la niña nació y la madre sobrevivió pero dice Mari que la destrozaron.
En los días posteriores al parto la mujer que los recogía también hacía seguimiento de madre y criatura. No cobraba nada ni por recoger ni por el seguimiento posterior, sin embargo imaginan que las familias de los recién nacidos la obsequiaban con comida.
La suegra de Dioni preparaba a las mujeres recién paridas de la familia caldo de paloma, en otras casas hacían chocolate y caldo de gallina.
Era costumbre poner a los niños recién nacidos una venda en la cabeza porque a veces la tenían deformada.
Se pensaba que la primera leche que tenía la madre no era buena y por eso era costumbre que otras madres que en aquel momento estuvieran dando el pecho amamantaran por primera vez al recién nacido, a esto lo llamaban “hacer cuajo”.
Antiguamente era completamente natural que las madres sacaran la teta en público para amamantar.
Se amamantaba hasta que las criaturas eran “muy mayores” dicen que ya corrían cuando aún tomaban pecho. Feli por ejemplo a sus hijos les dio hasta los 20 y 13 meses respectivamente.
La madre de Feli contaba que uno de sus hijos le sacaba la teta para mamar mientras fregaba el suelo arrodillada, también que ella se metía una piel de conejo en los pechos para tratar de destetar al niño pero que él cogía la piel, la tiraba y se enganchaba. Otras mujeres cuando querían retirar el pecho a las criaturas se untaban una planta amarga llamada alcíbar en la zona de la areola.
En caso de que la madre no pudiera amamantar, muchas veces otras mujeres del pueblo le daban el pecho a la criatura. La tía Josefa por ejemplo amamantó a la hija de un guardia civil de Torrelaguna y a la propia Feli la amamantaron al principio la Sra. Felisa y la tía Goya porque a su madre se le pusieron los pechos malos.
Había ya leche artificial, el pelargón, para situaciones en las que las madres no podían amamantar o habían fallecido en el parto. También hablan de casos en que la gente se apañaba mezclando leche animal con agua y se la daban a los bebés con una cucharita pequeña.
En caso de tener problemas con la lactancia, las mujeres se ponían paños calientes en los pechos y ponían a los bebés a mamar del revés, con los pies hacia la espalda de la madre (posición llamada actualmente de rugby).
Se bautizaba a los bebés de muy pequeños, casi recién nacidos y era costumbre que la madre no saliera a la calle hasta después del bautismo. Dioni cuenta que su suegra no quería que saliera hasta que hubiera bautizado a su hijo y ella no hizo caso, de eso hace cuarenta y cuatro años.
El día que les iban a cristianar vestían a los bebés con unos faldones blancos y un gorrito. Muchas veces estas prendas se heredaban de hermanos mayores o familiares.
Hacían la misa y el bautismo, después en la puerta de la iglesia la madrina y el padrino tiraban caramelos, algunas “perrillas” y tostones (garbanzos tostados y con harina espolvoreada que compraban al tostonero de Torrelaguna). Las niñas y niños los recogían con una mezcla de entusiasmo y ansia. En este momento, especialmente si los padrinos habían sido poco generosos, las niños y niños decían:
“Bautizo cagao
que a mi no me has dao.
Como coja al chiquillo
lo tiro al tejao.”
Luego los familiares iban a la casa a celebrar. Lo habitual era comer cordero y se hacían bollos o rosquillas como en todas las fiestas.
“Antes los bautizos o comuniones con menos dinero eran mucho más bonitos ” concluyen.
Dicen que las nanas las aprendían de oírlas ya que antes se les cantaba más a los bebés que ahora. Mari recuerda algunas:
Mari recuerda algunas:
Ea mi niño
mi niño ea
duérmete hijo
bendito seas.
Duérmete niño bonito
duérmete que el coco viene
viene pillando a los niños
los niños que no se duermen
Varias de ellas recuerdan otra que dice:
Duérmete niño
que viene el coco
y va a los niños
que duermen poco
Fuen canta:
Que viene el niño bonito
que viene el coco y la mora
y se viene ya comiendo
a los niñitos que lloran
También era costumbre rezar con las niñas y los niños pequeños algunas oraciones especialmente antes de ir a dormir como:
Niño Jesús
vente a mi cama
dame un besito
y hasta mañana.
(Recuerda, Mari)
Jesusito de mi vida
eres niño como yo
por eso te quiero tanto
y te doy mi corazón
tómalo, tómalo,
tuyo es, mío no.
(Recuerdan Varias)
Cuatro esquinitas tiene mi cama
Cuatro angelitos que me la guardan.
(Recuerdan varias)
A Mari, su madre y su tía le contaban historias de cuando ellas eran pequeñas o cuentos. A Gela también le contaban cuentos, cree que es posible que se los leyeran y recuerda especialmente el cuento de Juanita la cerillera, porque la historia le impactaba. Sin embargo muchas no recuerdan que les contaran cuentos en su infancia pero sí que les cantaran canciones que a menudo iban acompañadas de un juego de manos como:
Cinco lobitos tiene la loba
cinco lobitos debajo la escoba
cinco tenía y cinco cuidaba
y a todos ellos tetita les daba.
(Recuerda, Mari)
Palmas palmitas
higos y bellotitas/castañitas
azúcar y turrón
que pa mi niña son
(Fuen y Mari)
Pinto pinto gorgorito
saca las vacas a veinticinco
tengo un buey que sabe arar
y retejar y dar la vuelta a la redonda
esas manitas que se escondan.
(Recuerdan Fuen y Mari)
¿Y tu manita?
Me la ha comido la ratita.
¿Y tu manón?
Me la ha comido el ratón.
¡Sácala, sácala que aquí estoy yo!
(Recuerdan Fuen y Mari)
Pinto pinto gorgorito
saca las vacas a veinticinco
tengo un buey que sabe arar
reja acá y reja allá da la vuelta a la redoma
y esta mano que se esconda.
¿Y tu manita?
Me la ha comido la ratita.
¿Y tu manón?
Me la ha comido el ratón.
¡Sácala, sácala que aquí estoy yo!
Recuerdan Gela y Elena y explican que una vez terminaban la retahíla las niñas y niños se cogían las manos entre ellas y ellos y se iban diciendo por ejemplo esta mano está llena de turrón, de pimentón, de caca…
¿De quién este puñete?
Quítale y vete.
Se colocaban los puños de quien jugara uno sobre otro.
(Recuerda Mari)
Las más mayores recuerdan hacer el ajuar para sus primeros hijos durante el embarazo. Hacían juboncitos, ombligueritos (una especie de venda que se les ponía en la cintura), jerséis, patucos…Después la ropa pasaba a los siguientes hijos si los tenían.
El mayor de Feli llevaba mantillas (eran como de muletón) y pañales (de tela blanca de algodón) y sobre esto el ombliguero que servía para que no se cayese el pañal. Los hijos más pequeños ya llevaron a modo de pañal el pico con la gasa. Los picos eran parecidos a los pañales actuales pero de nylon y llevaban dentro gasas. Cuando les quitaban los pañales las criaturas usaban orinales.
Antes llevaban a los niños muy arropados y decían: “La masa y el niño en pleno agosto tienen frío”.
Mari durmió con su tía hasta que ésta se casó. Recuerda que por las noches su tía le decía: “hija vamos a dormir, tú no te preocupes que yo te voy a llevar al cine de las sábanas blancas”. Su tía no sólo dormía con ella sino que la cuidó a menudo porque su madre estaba enferma. Cuenta Mari que cuando su tía iba a segar a Navarejos le decía que quería ir con ella, la tía le respondía que no podía ser porque había muchos jabalíes que la podían morder y le prometía que si encontraban un jabalí chiquitito se lo llevaría, así que cuando regresaba, con mucha ilusión, iba a mirar el serón a ver si habían traído algún jabato.
Cuenta también Mari que cuando era niña si le hacían un huevo frito no se lo comía pero si le daban uno de los que les había sobrado de la merienda que llevaban al campo los adultos se lo comía frío y para ella eso era un manjar.
Gela explica que la generación de su padre (nacido en el año 1918) recibió mejor educación que generaciones posteriores, resalta que tenían muy buena caligrafía y no tenían faltas de ortografía. Tanto el padre de Gela como otros mozos de su tiempo iban a unas clases particulares a las que llamaban “las permanencias”. Gela explica que su padre compartía con ella las enseñanzas recibidas por parte de su maestro en relación a los signos de puntuación y le decía:
“Fíjate la importancia que tiene una coma, y les escribía, -perdón, imposible que cumpla su condena- y -perdón imposible, que cumpla su condena-. También su padre contaba que cuando fueron a la guerra había un nivel tal de analfabetismo que él escribía muchas cartas para compañeros, con que supieran leer y escribir les ascendían en seguida a cabo, en su caso a cabo camillero haciendo curas.
En los años 40, 50 y 60 la escuela de Patones de Arriba era mixta y las clases las impartían maestras. Recuerdan a una maestra llamada Doña Rosa que tenía un marido que le ayudaba en la escuela enseñando las letras a los más pequeños mientras ella se dedicaba a los más mayores. También recuerdan a otras maestras llamadas Doña Encarna, Doña Pura y Doña Teresita.
Entraban a la escuela sobre las diez de la mañana. Algunas niñas y algunos niños habían ayudado antes a soltar el ganado u otras tareas de casa. Al entrar lo primero que hacían era rezar el Ave María y cantar tanto el Cara el Sol como el Tomad Virgen Pura. Las más mayores recuerdan que cuando cantaban el Cara el Sol tenían que alzar la mano derecha.
Aprendían a leer, a escribir y las niñas por la tarde, de tres a cinco, hacían labores como coser, punto, ganchillo, punto de cruz. Llevaban un cachito de tela que les daban las madres y sobre el practicaban a sacar el hilo de la tela, a echar una pieza… “Eran cosas útiles porque antes se hacían los calzoncillos, las camisas, los sujetadores, las bragas, las combinaciones, los camisones”. Lo relativo a la costura se aprendía en la escuela pero también con las madres, abuelas, etc.
Usaban como libro escolar la Enciclopedia Álvarez y guardaban cuadernos de alumnos y alumnas más aventajadas para que sirvieran de muestra a futuros escolares.
Los recreos los hacían en el patio. Recuerdan que las chicas jugaban al corro o a la comba mientras que los chicos al chite o al escondite. También que en la hora del recreo les daban queso y leche en polvo, los chicos iban a la fuente a por el agua, la traían en un cubo entre dos, ayudados de un palo, el marido de la maestra calentaba el agua y preparaba la leche.
En la escuela había una chimenea que se encendía en invierno, además cada niña o niño llevaba una lata de escabeche con un asa en la que ponían ascuas y la colocaban entre medias de las dos compañeras de pupitre y así se calentaban.
Los vecinos solían llevar comida a los maestros, normalmente cosas de la huerta como patatas o garbanzos.
Gela y su quinta (nacidas a partir de los años 50) fueron a Torrelaguna a la escuela a partir de los 11 y 12 años con chicas y chicos de otros pueblos, estaban unos 4 años haciendo lo que llamaban el bachiller y recuerdan que en 4º y 6º de bachiller tenían que ir a examinarse a la Universidad de Alcalá de Henares. Recuerda que un chico de La Puebla le contaba que en su pueblo cuando la nieve se empezaba a derretir ponían piedras en la puerta de la casa de la maestra para que no pudiera salir y así no retomar la actividad escolar, también que a un punto algunos hombres del pueblo se ofrecían para ir a darle compañía a la maestra con “intenciones” y entonces los padres de los críos tuvieron que intervenir.
Hubo una época en que pasó a ser obligatorio que niñas y niños fueran al colegio y los maestros tenían que verificarlo. Gela cuenta que la abuela Vicenta decía “le he tenido que llevar unas patatas para que perdone que mi hijo no vaya” porque el niño tenía que ir con las cabras ya que ella había enviudado con ocho hijos y le tenían que ayudar a salir adelante puesto que no recibía ningún tipo de ayuda.
A pesar de la obligatoriedad de niñas y niños de acudir a la escuela, la realidad es que era frecuente especialmente entre hermanas y hermanos mayores que pudieran ir poco o nada. Mari por ejemplo solo fue hasta los siete años, hasta hacer la comunión y Feli que vivía alejada del pueblo en una casilla del Canal de Isabel II solo fue un mes para aprenderse el catecismo y poder hacer la comunión, pero en su casa tenía una pizarra grande y su padre por las noches les enseñaba a sumar, restar y multiplicar y tenían cuadernos para practicar la escritura y la caligrafía.
Los niños y las niñas que iban de pastores y no podían ir a la escuela iban a la “academia” por la noche, esta academia estaba a cargo normalmente de los propios maestros y maestras. Feli explica que su hermano Hilario iba con Don Felipe a clase por la noche.
Don Felipe era un señor que fue de Madrid y dicen que era medio cura y que nunca se supo quién era ni de dónde venía. A un punto se llevó a cuatro, tres chicos y una chica al seminario para que continuaran sus estudios.
Hasta el año 1972 los niños y niñas cuyas familias dejaron Patones de Arriba para asentarse en Patones de Abajo, subían a la escuela de arriba (tenían que subirse merienda o comer en casa de alguien). Después, durante un tiempo, estuvieron conviviendo la escuela de arriba y la escuela de abajo. Finalmente se cerró la de arriba y fueron las niñas y los niños de arriba, que ya eran pocos, los que tenían que bajar. En ese tiempo había pugna entre los niños y las niñas de arriba con los de abajo llegando incluso a tirarse piedras los unos a los otros.
Comunión
En general tenían en torno a 8 años cuando hacían la comunión. Para prepararse no hacían catequesis pero en la escuela se tenían que aprender el catecismo, era la maestra o el maestro quien se lo enseñaba o el propio cura que también iba a la escuela.
Gela cuenta que cuando les explicaban la comunión les decían que Jesús entraba en ellas. Entonces ella recordaba la figura del Niño del Remedio, una figura que estaba a la entrada de la iglesia y como le parecía muy guapo le gustaba pensar que estaba de alguna forma en su interior.
Las comuniones se hacían el día del Corpus Christi o el día de La Ascensión. La fecha exacta de estas fiestas dependía del año.
Lo común era que niñas y niños vistieran ese día con lo más arreglado que tuvieran. Las niñas se ponían un vestidito, unas medias o calcetines de perlé, y un velo, dicen que de bien pequeñas ya llevaban velo negro cuando iban a la iglesia.
Esperanza fue la primera niña de Patones que hizo la comunión de blanco porque una de sus hermanas estaba sirviendo en Madrid, en la colonia de El Viso y la señora le dio el vestidito y demás complementos (zapatos, velos). Después, por ejemplo en la generación de Gela, ya era más común ir de blanco.
En la misa las niñas y niños cantaban y recuerdan una canción:
Vamos niños al sagrario
que Jesús llorando está
pero en viendo tantos niños
muy contento se pondrá.
No llores Jesús, no llores
que nos vas a hacer llorar,
que los niños de este pueblo
te queremos consolar.
La celebración consistía en comer con los familiares más cercanos. La comida la preparaban las madres.
Dicen que La Comunión era un momento muy importante que esperaban con ilusión a pesar de que en sus tiempos normalmente no recibían regalos. Era para ellas “como que se hacían mayores a partir de ese momento”.
Confirmación
La edad de la confirmación dependía, normalmente era posterior a la comunión y tenían al menos doce años.
Las confirmaciones siempre estaban a cargo del obispo. Recuerdan una ocasión en la que acudió el obispo Juan Ricote y confirmó a todos los niños y niñas de entre 6 y 14 años. Las chicas y los chicos le recibieron en filas con banderas de España mientras decían: “¡Viva el Señor Obispo!”. Para la ocasión hicieron un arco decorado con vegetación.
Además en la confirmación tenían madrina y padrino, que solía ser en esa época el Millán y la Pili. Él era el secretario y ella su mujer. Ahora elige cada cual a su madrina y su padrino pero antes no, presuponen que entre el maestro y el cura decidieron asignar esos padrinos.
La confirmación se efectúa mediante la imposición de manos sobre todos los confirmandos, y la unción con óleos sagrados. A los niños era el padrino el que les ponía la mano y a las niñas la madrina.
Desde pequeñas asumían diferentes tareas, recuerdan coser, hacerse cargo del guiso, cuidar a hermanas o hermanos pequeños, lavar, hacer camas, fregar, ir con el ganado….
Esperanza recuerda que los domingos su madre le decía que no iba a misa en lo que no dejara las camas hechas y fregada la salita. Se tenía que levantar pronto para hacer las cosas y poder ir a misa y sobre todo quedarse después de misa en El Llano ociosamente.
A Mari su madre le enseñó a hilvanar, recuerda que se hilvanaba sus propios vestidos y después su tía los cosía y si las puntadas no le salían bien tenía que descoser y repetir.
Gela recuerda a otra niña de su edad, Mari Cruz, que cuando estaban jugando a veces tenía que marcharse a echar lumbre y añadir agua al puchero que su madre había dejado enterrado en parte en la ceniza para que se mantuviese el calor antes de irse al campo a trabajar.
La madre de Gela con doce años se fue a cuidar de cinco niños, con esa misma edad Esperanza empezó a lavar para otros.
Feli cuenta que con 13 años se quedó a cargo de sus hermanos pequeños porque su madre enfermó y tuvo que estar hospitalizada una temporada en Madrid y su padre que era guarda de El Canal tenía que ir a diario a revisar y mantener el tramo del canal que le correspondía. Vivían en una casilla a unas dos horas a pie de Patones de Arriba. Ella lavaba y guisaba para todos y cuidaba especialmente de su hermano de siete meses, dormía con él, le cambiaba, le preparaba papilla con harina tostada y unas galletas y le daba de comer. Recuerda que a veces cuando tenía que ir a lavar dejaba al bebe en una sillita mecedora a cargo de su abuelo.
Los niños iban a su aire recorriendo todo el pueblo y pasando mucho tiempo en la calle.
Durante el invierno, con las heladas había carámbanos, los llamaban pirulís y les tiraban piedras para que se rompieran.
Recuerdan diferentes juegos a los que jugaban en la infancia e incluso en los primeros años de mocedad:
Ponían cuerdas a botes y los convertían en zancos.
El borriquete, también conocido como churro, media manga, manga entera. Una niña o niño se ponía contra la pared “a estilo borrico” y otro u otra iba corriendo y se ponía encajonado encima. Quien estaba arriba decía churro, media manga, manga entera poniendo una de las tres posiciones con los brazos. Quien estaba abajo tenía que adivinar cuál de las posiciones tenía. Si lo adivinaba el que estaba encima pasaba a estar debajo y si no continuaba debajo.
El escondite. Un niño o niña contaba hasta cierto número mientras los demás se escondían. Al terminar de contar decía: ¡Ya voy! y tenía que tratar de encontrar a los demás, si no pillaba a la gente volvía a quedársela.
La goma. Normalmente dos niñas se ponían en los extremos de una goma y hacían un cruzado con las piernas, las otras niñas tenían que saltar, si lo hacían sin pisar la goma ganaban, si la pisaban perdían y se tenían que poner a sujetar la goma.
La comba. Con una soga o atillo que cogían a los padres, dos daban a la comba mientras otras saltaban normalmente cantando alguna canción como Al pasar la barca, El cocherito leré o Dónde vas Alfonso XII.
La muñeca y el truque, que se dibujaban con un palo en la tierra o yeso sobre el suelo y por cuyas casillas tenían que ir pasando a pata coja empujando una tanga.
El chito.
Las cartetas. De las cajas de cerillas, que aún recuerdan que eran de la marca Fosforera Española, recortaban una de las caras que tenían ilustraciones y jugaban a intercambiarlas como si fueran cromos, para conseguir algunas de las que no tenían y deshacerse de las repetidas. Dicen que los señores que iban a trabajar fuera se las llevaban a las niñas y los niños del pueblo y cuentan que había una tirada con razas de perros y otra con monumentos del mundo entre los que estaba la torre de Londres, Gela le tenía manía a esa carteta porque la tenía repetida muchas veces.
La taba la combinaban con las cartetas y tenían varias formas de jugar. Una era colocar las cartetas y tirar la taba, si la taba caía encima de la carteta se la llevaba quien había tirado la taba. Otra consistía en que cada jugador pusiera sobre el suelo una carteta, por turnos cada jugador tira la taba y según la posición en la que cayera podían ocurrir varias cosas:
Posición sacar: se llevaban una carteta.
Posición meter: metían una carteta.
Posición mete veinte: metían dos cartetas.
Posición arrevanche: se llevaban todas las cartetas sobre el tablero/suelo.
Los alfileres. Jugaban con los alfileres de cabeza redonda, quien lograba montar un alfiler sobre otro ganaba y se quedaba con ambos alfileres.
Cruz en raya. Dibujaban con un yeso en el suelo un círculo dividido con dos líneas en cuatro partes iguales. Tenían que ir girando sobre las divisiones a base de saltos tratando de no pisar las líneas.
Muñecas. Elaboraban muñecas con patatas y palos, las patatas eran las cabezas y a estas se les incrustaban palitos a modo de piernas y brazos. También hacían muñecas con trapos, retales sobrantes o trozos de telas viejas y para el pelo usaban lanas.
Escalones: En las escaleras de la iglesia o la escuela iban desplazándose entre escalón y escalón a pata coja y empujando con el pie una tanga.
Cuentan que algunos chicos al terminar la escuela en el pueblo iban a los seminarios, no por vocación si no para recibir más estudios pues de otra manera no podían acceder a ellos.
Pagar la mocedad-Entrar por mozo
Cuando los chicos cumplían dieciséis años pagaban la mocedad, creen que consistía en pagar media o una arroba de vino que bebían entre todos los mozos y dicen que “ese día había un festín”. Pagar la mocedad les daba derecho a ser considerado mozo.
La mocedad se hacía cuando cumplía cada cual, no en una fecha concreta y era una tradición exclusiva de los mozos, las mozas no hacían nada especial para marcar ese hito en su vida.
Quintos
El médico y el juez tallaban a los quintos, esto consistía en hacerles un reconocimiento y medir tanto la altura como la anchura para valorar en función de eso si eran aptos para realizar el servicio militar.
Cuando los tallaban hacían una ronda y pedían por las casas para una merienda.
Mili
Los quintos solían ir en dos o tres reemplazos a la mili. El fin de semana anterior a la partida de cada reemplazo hacían una ronda y pedían para hacer una merienda.
Si la madre de un mozo era viuda el mozo no tenían por qué ir al servicio militar pero a cambio no se podía casar en unos años porque se suponía que se tenía que hacer cargo de la familia.
La mili era un punto de inflexión y una experiencia de madurez para los hombres “imagínate, vete de un Patones a Melilla”. Muchos volvieron con carnet de conducir, sabiendo ciertas cosas que no sabían antes, más abiertos por haberse tenido que relacionar con otro mundo…Algunos tras hacer la mili ya no volvían a los trabajos del campo o ni siquiera volvían al pueblo porque hablando con compañeros de otros lugares se les abrían otras posibilidades.
Dicen que era emocionante recibir las cartas de quienes estaban en la mili. El marido de Esperanza, que por aquel entonces era su novio, hizo el servicio militar en Ceuta y nunca pudo ir de permiso al pueblo, le escribía tres cartas diarias.
El cuñado de Gela estaba destinado a Sidi-Ifni, de camino pararon en Canarias varios meses, pero no supo que no estaba en Sidi-Ifni hasta que no retomaron el viaje. Cuenta Gela que nada más llegar a Sidi-Ifni le llamó un general, resultó que era hermano del que por aquel entonces era médico de Patones, Tomás Ledesma. La madre estaba compungida de tener a su hijo haciendo la mili tan lejos y el médico decidió intervenir y pedirle a su hermano un trato de favor, lo cual hizo que finalmente y a pesar del complicado destino su servicio militar fuera muy amable, no hacía guardias y comía bien. Tras los años, el cuñado de Gela, sus hermanos y su padre le hicieron una casa al Sr. Tomás prácticamente regalándole la mano de obra en agradecimiento.
Menstruación
La menstruación era un tema tabú. Cuando las mozas comenzaban a menstruar no sabían nada del asunto más que lo que les hubieran contado otras chicas.
En el momento de la llegada de la regla avisaban a las madres que les facilitaban los paños (compresas), pero no recibían ningún tipo de asesoramiento por su parte ni tampoco les explicaban los riesgos de tener relaciones sexuales cuando ya menstruaban.
Antes era el hombre el que pretendía a la mujer. Dicen que los mozos iban al encuentro de las mozas que les gustaban. Si a la moza no le gustaba algún pretendiente que le saliera sin más no le hacía caso.
Si bailaban un mozo y una moza varias veces rápidamente pasaban a considerarlos pareja. Cuentan que las mujeres mayores iban al baile de Las Candelas a “cuidar los abrigos” y desde donde se apostaban vigilaban y veían lo que sucedía para poder cotillear al día siguiente en los corrillos que se formaban en el lavadero, en el Cabezo o en la losa de la casa de la tía Micaela en Patones de Arriba o en el charco en Patones de Abajo.
Muchas parejas surgían entre mozos y mozas del pueblo pero otras se daban entre gente del pueblo y gente de fuera, en ese caso era frecuente que los padres de la novia pidieran referencias del novio. Fuen que es de Lozoya y conoció allí a Sandalio, un patonero que acabó siendo su marido, recuerda que sus padres escribieron al alcalde o al juez de Patones pidiendo referencias suyas. Gela cuenta que los padres de su cuñada, que era de Navalmoral de la Mata y conoció al marido porque fue a
trabajar allí, también pidieron referencias de él. Y es que temían que los hombres se pudieran aprovechar de las chicas y las estigmatizaran de por vida porque explican que si te quedabas embarazada sin estar casada era una tragedia y que si te dejaba el novio “ya nadie te miraba” y te quedabas “moza vieja”. Incluso si el novio fallecía la novia quedaba igualmente marcada y era rechazada por otros hombres. Recuerdan el caso de la tía Anselma a la que se le murió el novio y cuya familia la arregló con un viudo. Casarse con un viudo dicen era casi la única posibilidad de emparejamiento de una mujer en su situación.
Comparten un cantar relacionado con el tema que decía:
Que haces ahí moza vieja que no te casas
que te estás arrugando como una pasa.
A las mozas les gustaban los mozos que venían de fuera porque eran la novedad y esto con frecuencia despertaba el recelo de los mozos del pueblo. Cuenta Gela que siendo ella moza estuvieron hablando y bailando con los mozos de El Casar y uno de Patones corría detrás de ellos amenazándoles con tirarles piedras como si las mozas fueran de su propiedad. En la misma dinámica, si una moza se echaba un novio forastero, el chico tenía que pagar la costumbre, es decir, comprar vino o dar dinero para comprarlo y convidar con él a los mozos del pueblo. Si no pagaban iban al pilón.
Antes, más aún en la generación de sus padres, era muy mirado por los padres qué tenían o no los novios y las novias y sus familias. Si los novios no gustaban a los padres por no tener recursos estos ponían trabas, la supervivencia estaba por encima de los sentimientos.
Gela cuenta el caso de su padre y la Margarita, que se gustaban, pero finalmente esta se casó con un primo porque la familia de ella decía de su padre que no tenía pardales.
Me han dicho que no me quieres
porque no tengo pardales
quiero una mujer decente
y no quiero cenagales.
Este cantar de ronda surgió a raíz de que una señora, la tía Claudia le dijera a su hija sobre un pretendiente: “pero dónde vas a ir con eso, nada menos que con el del civil que no tiene pardales ni tiene ostias”. El cantar lo hizo el pretendiente rechazado (Los cantares de ronda tenían mucho de la realidad del momento).
En la mocedad una de las principales diversiones era ir al baile.
Las mozas a veces echaban una partida a las tabas y se jugaban céntimos. Los mozos también apostaban céntimos cuando jugaban al chite, jugaban dónde están actualmente los cubos de basura de Patones de Arriba. Allí también jugaban al frontón (con la mano).
Recuerdan que siendo mozas, ellas tenían que estar a las diez de la noche en casa mientras que los mozos no tenían hora de llegada, el marido de Esperanza siendo joven llegaba a pasar la noche entera jugando a las cartas en la taberna e iba directamente a trabajar en los pinos sin pasar por casa ni dormir. Intervenía mucho el qué dirán a la hora de poner normas a las mozas, dicen.
Elena recuerda ir andando con otras mozas a la casilla del Canal de Isabel II que hay en el arroyo de Las Cuevas, donde tenían televisión, a ver los toros.
Los hombres normalmente se casaban después de regresar de la mili, ya tenían 23 años y venían más mayores y formados. La edad a la que contraían matrimonio las mujeres podía variar algo más.
Antes de la boda las mujeres de las familias del novio y de la novia se juntaban para preparar la lana para el colchón (primero lavar y una vez seco escarmenar). Los vellones los solía aportar el hombre mientras que el ajuar lo aportaba la mujer. El ajuar se componía de toallas, mantelería y sábanas que en parte cosían y bordaban las novias y en parte les regalaban. Usaban para hacer las sábanas bajeras un retor moreno, beige, que cuando se lavaba quedaba tieso y áspero. Sin embargo las sábanas que usaban la noche de bodas era de un tejido especial menos duro. Los bordados podían ser con diferentes técnicas y motivos pero era frecuente que bordasen las iniciales del novio y de la novia.
A la generación de sus padres, el día de la boda algún familiar les echaba la bendición.
Los trajes de las novias eran negros o de colores oscuros hasta la generación de ellas que empezaron a ser blancos. Los novios solían llevar un traje de chaqueta y pantalón.
Los novios iban a la iglesia andando y la gente acompañaba, a ese grupo de gente que acompañaba lo llamaban “el acompañamiento”. Por el camino se voceaba por ejemplo: ¡Vivan los novios! y ¡Viva el acompañamiento!
A la misa sólo iba la familia y allegados pero a la puerta de la iglesia a ver entrar y salir a los novios iba mucha gente del pueblo. Recuerdan que en Patones de Arriba, el Llano se ponía a tope en las bodas porque eran todo un acontecimiento. Las madres y otras mujeres de la familia muchas veces se quedaban guisando y no iban a la misa.
Después de la misa novios y acompañamiento daban una vuelta por el pueblo y luego se celebraba el banquete en una casa, normalmente la de los padres del novio o de la novia.
En el banquete se convidaba a bollos y limonada (vino, fruta, azúcar y casera) y asaban chivos en los hornos de las casas (Iba el salero de Torrelaguna a asarlos). Las propias familias de los novios sacrificaban unos días antes de la boda algunos de sus chivos.
En general no recuerdan baile después del banquete pero sí recuerdan algunos casos concretos en los que hubo, por ejemplo uno en el que contrataron a Los Turutas, los mismos músicos que iban a la fiesta.
Los novios recibían algunos regalos por parte de los invitados como cubiertos (un par), pucheros de barro, ensaladeras…En general solían ser cosas para la cocina.
Era costumbre por la noche gastar bromas a los novios como echarles arroz en la cama o hacerles la petaca e incluso recuerdan el caso de unos novios a los que les escondieron el colchón.
Los novios, especialmente las novias si no iban embarazadas, afrontaban la noche de bodas con ilusión pero también con miedo porque sabían poco o nada sobre sexualidad y les habían inculcado que lo relacionado con lo sexual era pecaminoso.
Recuerdan varios casos en los que la familia de él no fue a la boda porque no aceptaban a la novia.
El matrimonio normalmente empezaba de cero económicamente hablando. Si el novio o la novia habían trabajado antes de la boda todo el dinero se lo entregaban a su madre. Por eso era común quedarse a vivir en la casa de los padres del novio o de la novia en una primera instancia.
Recuerdan a una mujer que fue desheredada por sus padres por contraer matrimonio con un hombre pobre y explican que, a pesar de eso, su madre le regaló un refajo en cuyas costuras llevaba dinero escondido, suficiente para comprar una tierra. A pesar de esto la mujer y la familia no rompieron la relación y ella llegó a cuidar de sus padres y hermanos cuando lo necesitaron.
Solo se solían casar por segunda vez los hombres o mujeres que enviudaban. Había un refrán referido a eso que decía: “La primera escoba y la segunda señora”.
Dicen que antes las parejas solían tener muchos hijos e hijas de los cuales algunos fallecían a edades tempranas. Esperanza cuenta que su madre tuvo catorce hijos de los que sobrevivieron seis, ocho murieron, tres de ellos en un mismo mes y al poco de estas pérdidas tuvo que irse a servir con la Señora Paca del estanco en Torrelaguna.
Los adultos también se disfrazaban en carnavales (máscaros). La madre de Esperanza siempre se disfrazaba y dice que su padre nunca le “quitó” aunque a él no le iban los disfraces.
Una vez casadas, para las mujeres existían pocos espacios de distensión, Esperanza explica que prácticamente no había nada más que la fiesta de las Candelas, por eso estaban deseando que llegase para salir, ponerse el mejor vestido que tuvieran e ir a la misa, a la procesión y al baile, aunque ya no solían bailar tanto como de mozas, iban sin los maridos y se arrinconaban con los abrigos. Mientras, los maridos se iban a echar la partida de cartas al bar.
Durante las procesiones de cualquier festividad se cerraban los bares (recuerdan alguna vez en la que fue el propio cura a echarles y cerrar), pero en cuanto que se acababan, los hombres iban al bar a jugar a las cartas, dicen que jugaban mucho a la brisca, al tute y al mus. Los sábados o los domingos, cuando los hombres no trabajaban también solían ir al bar a echar la partida y quienes perdían pagaban una ronda de vino que era lo único que se bebía en los bares por aquel entonces. Cuando terminaban la partida estaban “morados” dicen.
El bar era territorio de hombres, las mujeres que estaban ahí era en todo caso para trabajar (limpiar o guisar normalmente). Mientras los hombres estaban en el bar las mujeres cuidaban de los niños y los abuelos y hacían tareas varias.
El tío Rafael trajo la primera televisión y la puso en su bar (ya en Patones de Abajo). Como la televisión estaba en el bar tampoco se veía con buenos ojos que las mujeres fueran a verla. Esperanza ha oído que su suegra iba a ver los toros pero la criticaban y Mari explica que otros hombres le reprochaban a su marido que le permitiese ir a ver los toros.
Explican que antes se jubilaban de viejos, cuando ya no podían continuar trabajando en el campo. Sin embargo las personas mayores seguían contribuyendo a la economía familiar por ejemplo apoyando en el cuidado de niñas y niños. Feli recuerda que su abuelo paterno estuvo mucho con ella y sus hermanos, les contaba historias de antes y Dioni que su suegro estaba mucho con sus nietos y les enseñaba a leer y a echar cuentas. Además de hacerse cargo de los más pequeños de la casa, en diferentes momentos, también cuidaban el puchero, añadiendo agua para que no se quemara o atizando la lumbre e iban a por agua a la fuente.
Las abuelas hilaban y hacían calcetines. Mari cuenta que su abuela Vicenta hilaba para otra gente que a cambio le daba comida.
Recuerdan que a los abuelos y abuelas siempre se les dejaba el mejor rincón en la cocina, los poyos más cercanos a la lumbre.
Mientras los hombres estaban en el bar las mujeres cuidaban de niñas, niños, abuelas y abuelos. Elena recuerda que su madre cuidó de su abuela cuando ya era muy mayor y hasta su muerte y algunas de ellas también se hicieron cargo de sus madres y padres.
Algunas personas mayores dicen que estaban como anquilosadas, no se movían y donde las dejaban sentadas ahí pasaban todo el día. Gela recuerda que en sus andanzas de niña por el pueblo le gustaba visitar a las personas mayores.
Entierros
Durante los entierros en Patones de Arriba recuerdan que se montaba mucho escándalo de lloros y lamentos, los familiares decían cosas como: “¡Ay, llévame contigo!” o “¡Me quiero de ir con él!”.
Subían los ataúdes a hombros desde la iglesia al cementerio, se turnaban entre distintos hombres. Los féretros, explican, no eran como ahora, eran “cuatro tablas”. Una vez en el cementerio y antes de meterlos en las fosas excavadas en la tierra los abrían para darles a los difuntos un último beso.
Recuerdan que había en el campanario de la iglesia una caja negra (de madera forrada de una especie de terciopelo) en la que se echaban donativos para que los “pobres de solemnidad” tuvieran un entierro digno. Creen que antes de estar ahí estaba en la Tercia.
En la generación de la abuela de Gela, cuando fallecía algún familiar repartían todas las prendas de ropa y utensilios que tuviera siguiendo las instrucciones que hubiera dejado en una especie de testamento. Su abuela le decía que por ejemplo con unas enaguas hacían mucha ropita para los niños o si ya la tela estaba muy desgastada o fina la usaban para pañales.
Gela recuerda que en su casa hacían cecina de cabra. Dicen que la cecina se hacía más con carne de cabra que con carne de oveja porque la carne de oveja se enranciaba antes, la carne de cabra sin embargo era más fibrosa y con menos grasa.
Espe recuerda que su madre le daba pan con una oncita de chocolate negro para merendar.
Las comidas más habituales eran judías pintas, patatas, gachas, sopas de ajo y cocidos a los que se les echaba un poco de carne si podían, desde un trozo de conejo a algo de gallina o pollo. Dice Agus que antes, cuando hacían un cocido y le echaban un trocito de carne era el hombre de la casa quien se la comía.
El padre de Espe desayunaba malta, cocía los granos de cereal tostados en un puchero con agua y después colaba ese líquido en una fuente y añadía rebanadas de pan para hacerse unas sopas.
Para los niños pequeños a veces cogían un poco de leche de las cabras recién paridas.
Los adultos cuando iban a trabajar solían llevar de merienda torreznos, chorizos, huevos fritos y apegotao (patatas guisadas a las que echaban unos ajos, un poco perejil y un chorro de vinagre para que no se quedaran zapateras).
Higos
Los higos se comían frescos o se secaban. Cuando se secaban se untaban en harina y se ponían en una cajita de cartón. Las cajas eran muy útiles y como no había muchas eran muy preciadas. Gela recuerda ver los higos en el alféizar de la ventana de la sala de su abuela.
Receta de Puches
Los puches se elaboraban con agua y harina que se ponían al fuego y se removía (tipo bechamel). Cuando esa pasta estaba lista le añadían azúcar y una vez fría le ponían encima pan frito en daditos.
Decía siempre la madre de Gela que ante cualquier mal iba a casa de la tía Julita. Y es que la tía Julita había servido a unos boticarios y con ellos había aprendido muchos remedios que preparaba o recomendaba.
Daban, a las recién paridas y a la gente enferma, caldo de gallina.
Para el dolor menstrual usaban las guindas perreras que habían dejado macerar con aguardiente.
Cuentan que en el pueblo había un señor que quitaba las verrugas. Si querían su ayuda tenían que llevarle apuntado en un papel el número de verrugas que tenían (era muy importante no equivocarse en el número), él decía algún tipo de oración que desconocen y enterraba en un bote algo en un lugar por el que no pasase la persona afectada. La gente decía que enterraba bolitas del enebro tantas como verrugas tuviera la persona y las verrugas desaparecían.
Cantar popular:
El pueblo de los Patones
primero fue San Román
luego la Fuente de las Plantas
y ahora está bajo del canal.
Fuensanta explica que la poesía le gusta desde pequeña y que en el colegio la llamaban “la poeta”. Ella ha creado mentalmente crónicas-poemas, algunos los ha escrito y otros no. Cuenta que su abuela Micaela de Lozoya también tenía una gran memoria y que la gente del pueblo iba a preguntarle por fechas de sucesos. Entre sus creaciones está un cantar sobre el Rey de Patones:
Érase una vez un pueblo
en lo alto de la sierra
habitado por familias
de la comarca alcarreña.
Corrían lejanos tiempos,
pasaba ya la Edad Media
y de Madrid le separaba
apenas cincuenta leguas.
Pero vivían aislados
de España y sus contiendas,
ni árabes ni romanos,
tampoco tropas francesas
pudieron localizar
a este pueblo de la sierra.
El Rey de Patones fue
una figura señera,
su palacio una cabaña
entre riscos y malezas,
por corona de oro tuvo
un sombrero a la cabeza
por cetro tuvo un garrote,
su corte un montón de ovejas,
vivían aquellos reyes
vendiendo cargas de leña.
Felices en sus dominios
ajenos a todas guerras
administraban justicia
y resolvían reyertas
pero uno de estos reyes
Patón para más señas
mando al rey Carlos III
esta singular esquela:
-Para el Rey de las Españas
del Rey que esta es mi tierra.-
Dicen que tanto impacto le causó
al Rey esta cabecera
que mandó a todas sus tropas
para que redujeran
al Rey de pequeño reino
de frente tan altanera.
Y así terminó la historia,
singular y pintoresca
de quien fue el último Rey
de esta sierra madrileña.
Fuen creó también este cantar para la Virgen de las Candelas :
Virgen de las Candelas
hermosa reina del cielo
ante el arra de tu iglesia
dónde estás aquí vengo.
Pero no vengo yo sola
que también viene tu pueblo
a venerarte en tu iglesia
con la aroma del pinar
y el murmullo de este arroyuelo.
Virgen de las Candelas
que de verdad te queremos
guárdanos de todo mal
que siempre te adoraremos.
En la guerra civil
escondida te tuvimos
en un mismo escondrijo
y todos te protegimos.
Cuando la guerra terminó
a decir la verdad
te sacamos del escondrijo
para traerte al altar.
Y aquí la tienen ustedes
tan hermosa
y bien plantá
en esta moderna iglesia
puesta sobre un pedestal.
Virgen de las Candelas
que de verdad te queremos
guárdanos de todo mal
que siempre te adoraremos.
Y ya para terminar
con todo nuestro querer
quien se ha juntado aquí
nos junte en la gloria amén.
Recuerdan al Inocente cantar en la ronda a la Virgen de las Candelas el siguiente cantar:
La Virgen de las Candelas
le dijo a la del Pilar
si tu eres aragonesa
yo patonera y con sal.
Gela comparte un cantar que decía uno de sus cuñados y era una versión burlona de otro cantar popular:
Tres días hay en el año
que relumbran más que el sol
la matanza, el esquileo y el día de la función
Leyenda Capitán Bolea (Uceda)
Esta leyenda la contaban en Patones aunque fuera propiamente de Uceda. La leyenda explica que en la Charcuela, en la subida hacia Uceda después de la Fábrica de Harinas (yendo desde Patones), en un paso estrecho que antes de hacer la nueva carretera era aún más estrecho, salía una serpiente enorme a la que tenían que echar ganado para evitar que se comiera a las personas. El Capitán Bolea que estaba preso se ofreció a luchar contra el bicho a cambio del indulto y pidió para la gesta un buen caballo con el que estuvo tratando un tiempo antes de enfrentarse al animal. Cuando llegó el día del enfrentamiento el Capitán Bolea le puso al caballo un espejo en el cuello, de tal manera que el animal al verse reflejado pensó que se enfrentaba a otra serpiente y fue a atacarla con la boca abierta y en ese momento, utilizando una espada y un trozo de una pierna de oveja envenenada, el capitán mató al animal consiguiendo su liberación.
Gela recuerda que su madre, su padre y su abuela le contaban esta historia y que siendo joven, Paquillo, un señor de Uceda, le decía que en la iglesia de Uceda había un trastero (no la sacristía) en el que había una especie de costillas más grandes que las de una cabra que pertenecían a la gran serpiente aniquilada por el Capitán Bolea.
Responso de San Antonio
Se usaba este responso cuando perdían cosas y querían encontrarlas. Cuenta Elena que su madre lo rezaba por ejemplo si paría una cabra en el monte y no encontraban al chivo. Para pronunciar la oración se aislaba y pedía que no la molestasen pues era importante no equivocarse al recitarla para que funcionase. Otras como la suegra de Dioni o el padre de Gela también recurrían a este responso.
Versión del padre de Gela:
San Antonio Bendito de Padua
abogado de todas las cosas perdidas
a San Antonio ofrecidas. Si buscas milagros mira. Muerte y error desterrados. Miseria y demonios huidos. Leprosos y enfermos sanos. El mar sosiego su ira. Redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobran mozos y ancianos. El peligro se retira. Los pobres van remediados. Cuéntenlo los socorridos. Díganlo los Paduanos. El mar sosiego su ira. Redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobrando mozos y ancianos. Gloria al Padre. Gloria al Hijo.
Gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira. Redímense encarcelados. Miembros y bienes perdidos. Recobrando mozos y ancianos. Ruega a Cristo por nosotros Antonio Glorioso y Santo. Para que dignos así de sus promesas seamos.
AMEN
Oración a San Honorato
Tenían la costumbre también de rezar a San Honorato cuando perdían algún objeto. Le rezaban tres avemarías y le ataban los cojones (en un pañuelo hacían un nudo). Después de atarle los cojones decían:
San Honorato,
los cojones te los ato
cuando aparezca (el objeto perdido)
te los desato.
El pañuelo con el nudo tenían que llevarlo encima hasta que encontraban el objeto perdido. En caso de que apareciera tenían que desatarlo y dar las gracias al Santo.
Supersticiones en torno a la menstruación
Decían que si una mujer estaba menstruando no podía remover la sangre del gorrino tras la matanza pues ésta se podía cortar, también decían que no podían lavarse la cabeza ni ir a la huerta porque las plantas se secaban. Esperanza cuenta que su padre le prohibía tanto a ella como a sus hermanas ir a la huerta si estaban menstruando.
Supersticiones en torno al parto
A las mujeres les decían que no podían ducharse tras el parto y contaban la historia de una mujer que después de parir había metido los pies en el agua y luego se había muerto.
El padre de Gela le decía que les llevaron a luchar y no sabían por qué. Siempre decía que no había ni buenos ni malos, que la mayoría de los que iban eran unos pobres desgraciados. En su caso por saber leer y escribir lo nombraron cabo camillero y le dieron unas aspirinas y unas vendas.
Patones, dice Gela, fue un pueblo de valientes, cayeron los que cayeron en el frente pero no consintieron que se llevaran a nadie. El que fue alcalde entonces, Justo Melones y las vecinas y vecinos no acusaron a nadie y se protegieron entre sí.
También durante la guerra civil, mujeres, jóvenes, niñas y niños (pues los hombres estaban en el frente) escondieron al cura y a su sobrina para evitar que les matasen. A la sobrina la acogieron en alguna casa mientras que al cura le guardaban en las eras, le llevaban comida y le hacían una pared todas las noches en lugares diferentes porque venían piquetes a buscarle. Cuentan que sin embargo el cura, tras la guerra, se portó muy mal con ellos, fue un desagradecido, les insultaba desde el púlpito y en una procesión para pedir lluvia a San Isidro él imploraba “San Isidro, apedréaselo”, esto conmocionó a la gente.
Medalla al mérito tras la guerra civil
El pueblo de Patones recibió tras la guerra una medalla por salvar al cura y no permitir que le matasen ni a él ni a ningún habitante. Esa medalla no está ya en propiedad del ayuntamiento.
Contrabando
El padre de Esperanza contaba que en los tiempos del racionamiento en el camino entre El Berrueco y La Cabrera iban a contrabando con algún producto del que tuvieran algo de excedente y que a veces la guardia civil los pillaba y les requisaba lo que fuera.
Expropiaciones forzosas y levantamiento popular
Tras la guerra hicieron unas expropiaciones forzosas de tierras por parte de Patrimonio Forestal para la plantación de pinos y los ganaderos se sublevaron porque si el ganado iba a la nueva plantación a comer los ganaderos eran denunciados e incluso agredidos por la guardia civil.
El gobierno mandó a la guardia civil y la protesta se frenó. Entonces cuentan que la guardia civil era temerosa. Gela dice que tanto ella como otra gente de su generación y generaciones anteriores les tenían miedo.
En la expropiación hubo compensación económica pero también pillaje. Finalmente la gente fue acatando y dado que vivían en una dictadura, para evitar conflictos, asumieron el nuevo orden territorial impuesto y las desigualdades que con él se habían producido.
Otros pueblos que también fueron sometidos a expropiaciones forzosas no se sublevaron. Cuentan que en algunos pueblos tenían cierto trato de favor por parte del régimen franquista porque tenían allegados militares.
Pobreza y desigualdades económicas
Durante la postguerra iban muchos pobres a pedir a Patones de Arriba por las casas, se les daba algo de comer, una morcilla…Frecuentemente iban chavalines de ciertas familias de Torrelaguna que mandaban a pedir porque con ellos a las gentes se les enternecía el corazón.
En Patones de Arriba dicen que no había nadie rico ni mucho menos, quizás dos o tres familias un poquito más acomodadas, pero era todo muy igualitario, sin embargo en Torrelaguna la diferencia de las economías de las familias era tremenda, había desde terratenientes a gente que no tenía nada. La madre de Gela contaba de un niño, el Berna, cuya madrastra le mandaba a pedir a Patones, a ese niño le metían en la cocina para que se calentara, le daban un caldo o lo que fuera en ese momento y algo para que se llevara a casa.
Consideran que en Patones durante la postguerra se pasaron necesidades pero no hambre, dicen que aunque no fuera más que pan había que comer. Aun así, igual que en otros pueblos, a las niñas y los niños en la escuela durante un tiempo les daban queso amarillo y leche en polvo, Mari recuerda que llevaba a la escuela una taza hecha con un botecito de leche condensada y un asa que le había añadido el hojalatero para que le echasen la leche. Fuensanta en Lozoya o Paquita en Extremadura también recuerdan que les dieran en el colegio la leche en polvo y el queso.
Falange y Sección Femenina
Dicen que en Patones había mucha Falange y que en una ocasión fue la Sección Femenina; recuerdan que regalaba unas canastillas con las primeras puestas de bebé y daban clases principalmente a mujeres. Cuentan que además formaron un grupo de jotas mixto que ensayaba en la escuela y al que acudían no sólo adultos sino también niñas y niños.
18 de julio
Se celebraba el día del alzamiento, era festivo nacional y en los trabajos asalariados se empezó a dar la paga extraordinaria en esta fecha.
Este día, si acudían familiares de visita iban con ellos al río a hacer una comilona y bañarse. Lo más común era ir a las inmediaciones del pueblo, aunque algunas iban a la gravera de Valdepeñas o al puente de Talamanca donde también había mucha gente de Madrid.
La primera casa que hubo fue en la zona de las huertas y pertenecía a los diezmeros, después en los años 50 algunos vecinos de Patones de Arriba empezaron a construir casas en lo que ahora es Patones de Abajo, las hacían en sus terrenos y en principio eran muy precarias, “poco más que cuatro paredes”. Una de las primeras fue la del tío Canuto, recuerdan que era un chamizo con retama.
La motivación para trasladarse desde Patones de Arriba a lo que ahora es Patones de Abajo fue la comodidad; a arriba no llegaba el coche de línea, tenían que subir y bajar el barranco a diario andando o con las caballerías, estaban muy aislados…
Los edificios públicos de abajo los construyeron todos de manera comunitaria, la escuela, la iglesia, el salón, el ayuntamiento…Lo primero que se construyó fue la escuela y casa de la maestra, una fuente y un pilón para que bebieran los animales en una tierra que compraron a un particular. Posteriormente compraron una tierra a unos señores mayores y edificaron el salón y el Ayuntamiento. Tras edificar todo lo mencionado, en el mismo terreno de la escuela y casa de la maestra, aprovechando un trozo libre, hicieron la iglesia.
A esta iglesia bajaron cosas de la de arriba como la campana, la Virgen de las Candelas, San José o La Purísima. Muchos documentos del ayuntamiento de Patones de Arriba, la Tercia, los sacaron en cajas y Gela los bajó en su coche.
Cuando mucha de la población de Patones de Arriba bajó dicen que dejaron el pueblo un poco abandonado. Había en ese momento en los vecinos una sensación de haber mejorado su calidad de vida y haber dejado atrás un día a día más difícil. Gela recuerda unas palabras que decía su tío: “El cabrón de pueblo, así se hunda porque ojo las calamidades que hemos pasado”. Sin embargo con el paso del tiempo quienes un día habitaron Patones de Arriba no sólo recuerdan la dureza de la vida que allí vivieron también la sensación de comunidad y cohesión que existía entre vecinas y vecinos, la libertad de las niñas y los niños que jugaban por las calles y las puertas de las casas siempre abiertas porque no tenían ningún temor que les empujara a cerrarlas. Dicen: “¿Qué se iban a llevar? Cómo no se llevaran al borriquito…”
La familia que vivía en la casilla del Canal del arroyo de Las Cuevas tuvo la primera televisión, cuando por jubilarse el padre dejaron la casilla y se mudaron a Patones de Arriba se llevaron también la televisión y a la casa iban a veces a verla niños y niñas.
El tío Rafael y la tía Emilia llevaron otra de las primeras televisiones y la pusieron en su bar (ya en Patones de Abajo). Como la televisión estaba en el bar la veían principalmente los hombres pues el bar era un sitio reservado casi en exclusiva para ellos. Las pocas mujeres que acudían a verla eran criticadas no solo por los hombres sino también por otras mujeres.
Las primeras lavadoras que conocieron eran “lavadoras tontas” dice Paquita, lavaban pero luego tenían que aclarar a mano. Ella recuerda que cuando tenía esa lavadora luego iba a la fuente a aclarar la ropa.
Cueva del Gavillas
El padre de Gela le explicaba que hubo un señor al que llamaban el Gavillas que iba de pueblo en pueblo arreglando zapatos y se refugiaba en una cueva que está más allá del Jardinillo. Un día apareció muerto en ella y a partir de entonces pasó a llamarse la cueva del Gavillas. Gela oía decir: “El Gavillas que fue el más pobre, todavía cuando le encontraron muerto tenía un céntimo en su bolsillo”.
Historia del Rendijo del Comisionado
La abuela de Mari contaba que había un hombre que iba a cobrar la contribución y quiso cobrarles dos veces. Cuando quiso cobrar por segunda vez le dijeron que se largase del pueblo y le empujaron, cayó escaleras abajo y se mató. Entonces le cogieron y lo echaron al Rendijo (raja que hay en el barranco).
Terrenos de Patones, ampliación del término
Patones antiguamente apenas tenía término, solo una Dehesa Boyal. En 1907 la gente se enteró de que se vendían unos terrenos que algunos de ellos tenían ya arrendados a una particular, Rosa de Velasco, hija de Don Manuel Velasco, primer arrendador. Como no podían pagar el coste de todos los terrenos se pusieron de acuerdo entre todas las personas interesadas y surgió el proindiviso de Patones (también conocido como “terrenos de la compra”). Esos terrenos adquiridos constituyen prácticamente lo que es el actual término municipal.
Por aquel entonces algunos ya habían comprado unos terrenos llamados Las Calerizas, pertenecían a vecinos de El Atazar, en ellos construyeron sus tinados y tenían su ganado. Los terrenos de la hija de Don Manuel Velasco fueron comprados por cincuenta y siete personas y con ellos hicieron cincuenta y siete partes formadas por lotes equitativos entre sí; los nuevos propietarios los limpiaron de jaras, los roturaron y sembraron centeno y construyeron tinados para el ganado. Entre ambas compras prácticamente todas las familias del pueblo pasaron a disponer de sus propios tinados y terrenos para recoger leña y cultivar centeno.
Cuando Patrimonio Forestal expropió parte de los terrenos del proindiviso para la plantación de pinos mucha gente vendió el ganado, algunos porque se habían quedado sin tierras, otros porque ya no era práctico pastorear en la zona pues si las cabras se iban a los pinos les podía caer una paliza o una multa y otros porque al regresar de la mili se ponían a trabajar en cosas más productivas económicamente hablando y con mejores condiciones laborales.
En los años 50 hicieron la delimitación entre Uceda y Patones. Por aquel entonces trabajaba como secretario un tal Millán que intercedió para que la persona responsable de la delimitación, que era un antiguo profesor suyo de la universidad, fuera favorable con Patones. A partir de entonces Uceda perdió ciertos privilegios en cuanto a territorio y los términos de Uceda y Patones pasaron a estar más equilibrados. Por ejemplo a partir de esta delimitación una mitad del río pasó a ser de Uceda y la otra de Patones. Esto era importante porque había con relativa frecuencia
ahogamientos y tenía que hacerse cargo de la situación el ayuntamiento al que perteneciera el lado del río en que aparecía la persona ahogada. También en aquel momento las tierras de El Soto (huertas cercanas al río) pasaron a ser del Ayuntamiento de Patones, que las cedió a aquellos vecinos que no tenían tierras y eso les permitió cultivar patatas y hortalizas para las personas y los cerdos. Esto cambió mucho las cosas, porque arriba huertas no podían tener, sólo centeno.
La Nube Grande
El 5 de agosto de 1959 amaneció muy caluroso, después el cielo se fue encapotando y hubo una gran tormenta. La fuerza del agua acabó reventando tanto el puente del pueblo como el de la carretera y llevándose por delante el lavadero y la fuente.
Esperanza cuenta que su casa estaba entre dos arroyos y se quedaron atrapados, pedían auxilio y se subieron a la cámara porque la casa se estaba inundando, también que a una señora de una casa próxima la tuvieron que sacar por la chimenea.
Cuando comenzó la tormenta mucha gente estaba en el campo trabajando y temían por sus vidas, Feli recuerda que tras la tormenta su madre y otra gente salió a buscar a quienes no habían regresado, iban por las zanjas a ver si había algún cuerpo…Recuerdan que también hacían recuento de los que iban regresando y se lo comunicaban unos a otros.
El río por aquel entonces tenía mucho caudal porque aún no estaba construida la presa del Atazar, el caudal se desbordó inundando la zona de huertas, los pasos que tenían los pastores sobre el río (de piedras) fueron arrasados, lo que hizo que para volver a Patones algunos tuvieran que dar un gran rodeo. Agus cuenta que a ellos les pilló en el tinado del Goyo y para ir a Patones se agarraban a gente del Canal que había allí porque si no pisaban y se hundían. Dicen que por aquel entonces estaban construyendo el canal del Jarama y los trabajadores auxiliaron a las vecinas y vecinos de Patones.
Hubo posteriormente trabajos de rehabilitación de los que en buena medida se hicieron cargo vecinas y vecinos; se quedó atravesado un árbol en la carretera que tuvieron que retirar y hasta que se pudo rehacer el puente hicieron una senda alternativa. Recuerdan que hasta que la carretera no estuvo de nuevo operativa el panadero no podía subir hasta el pueblo y bajaban a por el pan al tinado del tío Máximo.
La Tomasa
La Tomasa era una mujer que nadaba muy bien porque se iba con sus hermanos desde pequeñita de pastorcilla y le habían enseñado, esto era algo excepcional porque la mayoría de mujeres no sabían nadar. En una ocasión rescató al Vitorino que se estaba ahogando en el río.
Chascar como el Pío
Recuerdan una anécdota; un tal Pio que estaba hospedado en la casa de Justo se comió un número sustancial de los bollos que había dentro de un canasto suspendido en el techo, entonces el hijo de Justo le dijo: “¡Esta noche chascas Pío!”. La anécdota trascendió tanto que aún a día de hoy cuando alguien come en exceso las patoneras y los patoneros usan la expresión “vas a chascar como el Pío”.
Anuncio de las Muñecas de Famosa
En 1972 rodaron un anuncio de las muñecas de Famosa en Patones de Arriba. Rodaron en la Tercia y en el lavadero, en él se podían ver arrenes y paredes que ya no están.
Rodaje de películas
Patones de Arriba ha servido como escenario para numerosos rodajes, entre ellos el de la película Sócrates del director Rosellini. Por aquel entonces aún vivían unos cuantos vecinos en el pueblo, recuerdan que el rodaje duró meses y durante ese tiempo muchísima gente de los pueblos de alrededor trabajó en la película. Cuentan que reprodujeron muchas estatuas y monumentos de la antigua Grecia, que estaban repartidos por el pueblo, que pintaron de rojo algunas paredes de edificios del pueblo que se pueden ver así aún a día de hoy y que usaron la iglesia como plató para el rodaje de algunas escenas.
Primeras elecciones democráticas
En el año 1979 se celebraron las primeras elecciones democráticas municipales. En ese momento había quienes querían unir en un mismo ayuntamiento a Patones, Torremocha y Torrelaguna.
Gente muy joven de Patones, entre ellas dos mujeres, Marina y Gela se presentaron a las elecciones para tratar de evitar esta fusión a pesar de tener a sus familiares inquietos por su decisión. Recurrieron a Vicente Peña, que era pareja de una mujer de Patones, para que les asesorase de cara a organizar su candidatura pues no sabían cómo afrontarlo. Al venir de una dictadura aquello era completamente nuevo. En aquellas elecciones se presentaron dos partidos en Patones, UCD y un partido independiente y gracias a su coalición pudieron continuar teniendo su propio ayuntamiento.
El primer alcalde en democracia fue Luis Lozana, luego sería alcaldesa Ángela Hernán y posteriormente Vicente Peña.
Siempre había que entrar a la iglesia con velo (mozas y mujeres) y con manga larga.
En la iglesia de Patones de Arriba (a la entrada a la izquierda) había un trozo para enterrar a los bebés que nacían muertos y que por tanto no llegaban a ser bautizados.
Bicicleta
Algunos disponían de bicicletas para desplazarse. La abuela de Gela siempre decía que la primera bicicleta fue la del Aquilino y la Eusebia (de Torrelaguna). La Eusebia es la primera mujer que aprendió a montar en bicicleta en la zona, allá por los años 30, antaño a las mujeres no les permitían montar en bicicleta y su propia indumentaria lo dificultaba (vestían siempre con faldas). Recuerdan que la Eusebia era natural del Vado y llegó a Torrelaguna cuando la presa engulló el pueblo, la recuerdan especialmente porque era una mujer atípica para sus tiempos no sólo por montar en bicicleta, también porque se iba con su hermano a las fiestas, vestía pantalones y
Aseo personal
En el tiempo frío usaban para asearse jabón casero y un poco de agua que ponían en un barreño de zinc o una palangana de porcelana. Cuando llegaba el verano iban al río (a la zona de huertas) a lavarse, los hombres con calzoncillos de media pierna y las mujeres con una combinación y una braga.
Cuando el médico les visitaba, sobre el palanganero o una silla, preparaban una pastilla de jabón ovalada que tenían reservada solo para esas ocasiones, una toalla limpia y la palangana con agua limpia, para que después de atenderles se lavase.
Menstruación
A modo de compresa se usaban los paños, los hacían aprovechando trozos de prendas que ya no valían como los faldones de las camisas viejas o las toallas.
Gela recuerda que su madre y otra mujer explicaban que cuando iban a trabajar al campo (escardar, segar, etc) y estaban menstruando, si tenían la necesidad de cambiarse ponían los paños usados en botes.
Esperanza cuenta que cuando a su madre le bajaba la regla en el campo se apañaba metiéndose la combinación hasta llegar a casa.
Espe heredaba los abrigos de sus hermanas mayores que estaban sirviendo. Su madre les daba la vuelta porque estaban pardos del sol y el uso. Recuerda que le dieron uno verde, verde como el campo.
Las niñas llevaban solo un vestidito y calcetines hasta las rodillas ( también en pleno invierno). Calzaban unas alpargatas o unas sandalias a medida que hacía un zapatero, Mari cuenta que ella llevaba sandalias porque tenía los pies delicados, pero se las hacían un número o dos más grandes para que le duraran más. A los abrigos les iban sacando cada año, según crecían, de tal manera que una parte de la tela estaba descolorida y otra no y las mangas tiesas de los mocos. Entonces se hacían pañuelos con cachitos de tela de las sábanas que se rompían, pero no tenían tiempo de buscarlos y se limpiaban con la manga, cuentan entre risas.
Recuerdan que una mujer llamada Trini que pastoreaba cabras e iba frecuentemente ataviada con manguitos y se metía en el pañuelo un junco para que le hiciera visera y no le diera el sol. Y es que se tapaban del sol, especialmente las mujeres, no sólo por cuidar la piel sino porque se valoraba positivamente que las mujeres tuvieran la piel lo más blanca posible, también que fueran “gorditas” dicen.
Espeteras
Zona de cocina donde colgaban cacerolas y utensilios que decoraban con papeles, a veces a juego con los vasares. Los papeles los pegaban en un principio con engrudo (harina y agua) y después con chinchetas.
Muladares
En Patones de Arriba había varios muladares, echaban excrementos de cabras, cerdos…Uno de ellos estaba en el centro del pueblo, cerca de la actual entrada.
Carretera
La carretera de Torrelaguna-Patones-Pontón de la Oliva era preciosa, estaba llena de árboles hermosos, muy grandes, era todo sombra, se juntaban las ramas de unos con otros. Pero cuando hicieron la presa del Atazar los tuvieron que cortar para ampliar la carretera y permitir la circulación de camiones en ambos sentidos. Eran moreras, olmos y acacias.
Cueva del Reguerillo
La zona de acceso a la que llaman el portalón fue usada como refugio por pastores durante mucho tiempo, hacían hogueras que deterioraron las pinturas rupestres que hay en su interior.
Antes de que los arqueólogos le dieran importancia a la cueva, los señores del Canal de Isabel II, los jefes que tenían los huertos al lado del río, mandaban a sus trabajadores a coger de las cuevas el excremento de murciélago porque era muy bueno como abono. En los años 50 y 60 también entraba la gente a cortar estalactitas y estalagmitas, las llamaban los pirulines.
Arroyo Patones de Arriba- La Punta La Verea
Allí se bañaban cuando hacía bueno y bebía el ganado. Aunque fuese verano estaba allí la charca y no se secaba, ahora está lleno de sargas y maleza.
Alimentaba la fuente del lavadero.
Casa de huéspedes/ Barracones trabajadores
Hubo gente de fuera del pueblo viviendo allí por trabajo a temporadas. Si iba la familia al completo normalmente alquilaba una casa, pero si era un hombre solo alquilaba una habitación, por ejemplo en casa de la madre de Espe que fue casa de huéspedes aunque muchos sólo iban allí a desayunar, comer y cenar y dormían en los barracones que estaban situados en Patones de Arriba donde la escuela vieja y en Patones de Abajo donde la tía Caminera, el tío Antonio y el Andrés de la Juana.
Presa del Pontón de la Oliva
Por Patones pasan las canalizaciones de agua procedente del pantano de El Vado, del embalse de El Atazar, y del Pontón de la Oliva.
Recuerdan la presa del Pontón de la Oliva funcionando, dice Gela que iba con su tío a hacer las maniobras de la compuerta y le contaban que algunos pastores jóvenes cuando se helaba la cruzaban andando por encima.
Hay en la pared de la presa unas cruces grabadas. Sobre el origen de estas cruces hay varias teorías, una de ellas dice que se hicieron en conmemoración a los presos que murieron trabajando allí, otra que eran simples señales de medición.
Cuando moría algún animal de forma extraña las gentes de Patones no se lo comían, lo enterraban y era frecuente que fueran los gitanos, lo desenterrasen y se lo comieran.
A la familia de Gela en una ocasión los gitanos le robaron un borriquillo y la madre del mismo, “había mucha miseria y cada cual tenía que hacer para sobrevivir” dice.
Motes
A la madre de Espe la llamaban la tía cartera porque su marido era cartero (iba a Torrelaguna a por las cartas y las repartía). A toda su familia los llaman aún los carteros.
A la familia del marido de Elena los llaman los carpinteros porque su suegro era carpintero.
Al abuelo de Elena le llamaban “Tachuelas”
Al marido de Espe le llaman Perete porque se lo puso su padre de pequeño y a su hermana Churra.
Al padre de Gela le llamaron toda la vida Camarada.
Al padre de Agus su propia madre, que era la única mujer que sabía leer por aquel entonces, comenzó a llamarle Hitler, que pronunciado por las patoneras y patoneros de aquella época venía a ser más bien Irle. Al tío de Agus, también su propia madre le apodó como Musolini.
A la tía Isabel la llamaban la culebra y en el pueblo era conocida la expresión: “Eres más listo que la tía Culebra” pues era muy inteligente y trabajadora, cuentan que tenía 7 hijos y por las mañanas tras organizarles iba a vender leche a Torrelaguna.
Varios
Usaban con frecuencia cajas metálicas como las del membrillo para guardar documentos y papeles.
Llamaban a La Puebla, La Puebla de la Mujer Muerta, no de la Sierra. No saben por qué razón se le llamaba así.
María Teresa Arriazu (2-7-1949)
Nació en Galápagos (Guadalajara) pues durante un tiempo sus padres que eran naturales de Patones vivieron allí. Con tres años su familia regresó a Patones de Arriba donde vivió hasta los 8 años, momento en el que se trasladaron a Patones de abajo dónde ha vivido de manera continuada.
Felicidad Lozano Prieto (19-7-1941)
Nació en Patones de Arriba donde vivió hasta los 3 años, después su familia se mudo a una casilla del Canal de Isabel II a varias horas a pie del pueblo pues su padre era canalero. A los 20 años se trasladó a vivir a Patones de Abajo.
Dionisia Fuentes Serrano (20-1-1959)
Nació en Madrid y cuando tenía 2 años emigró con sus padres a Francia. A los 18 años regresó a Madrid y al poco tiempo comenzó a vivir en Patones de Abajo.
Elena Hernanz Hernanz (27-10-1953)
Nació en Patones de Arriba siendo niña pasó a vivir en Patones de Abajo y a los 19 años se fue a vivir y trabajar a Madrid. Regresó para afincarse en Patones de Abajo en 2020.
Gregoria Hernanz Prieto (4-1-1948)
Más conocida por sus vecinas como Agustina nació en Patones de Arriba y desde allí con 13 años se fue a vivir a Madrid. En 2014 regresó para instalarse en Patones de Abajo.
María Luisa Hombre Gómez (19-2-1955)
Nació en Madrid y en 1977 se afincó en Patones de Abajo dónde ha vivido de manera continuada desde entonces.
Angela Hernán Colombrí (2-4-1956)
Nació en Patones de Arriba, con 5 años su familia se mudó a Patones de Abajo dónde ha vivido hasta la actualidad ininterrumpidamente.
Esperanza García Blanco (18-12-1946)
Nació en Patones de Arriba. Sus padres eran originales de Torrelaguna y se vieron obligados a mudarse durante la guerra. Vivió en Patones primero arriba y luego abajo hasta 1970 año en el que se mudó a Alcobendas. En el 2022 regresó a vivir a Patones de Abajo.
Fuensanta Hernanz Serna (12-9-1938)
Nació en Canencia porque sus padres, originales de Lozoya, estaban desplazados allí por la guerra. Al finalizar la guerra la familia volvió a Lozoya, donde ella vivió hasta su juventud. Después vivió en el poblado de El Villar, El Vado y finalmente en Patones de Abajo.
Francisca Zamorano Martínez (14-3-1941)
Nació en Llerena (Badajoz), de joven se fue a trabajar a Madrid. A los 22 años se instaló en Patones de Abajo dónde ha vivido de manera regular.