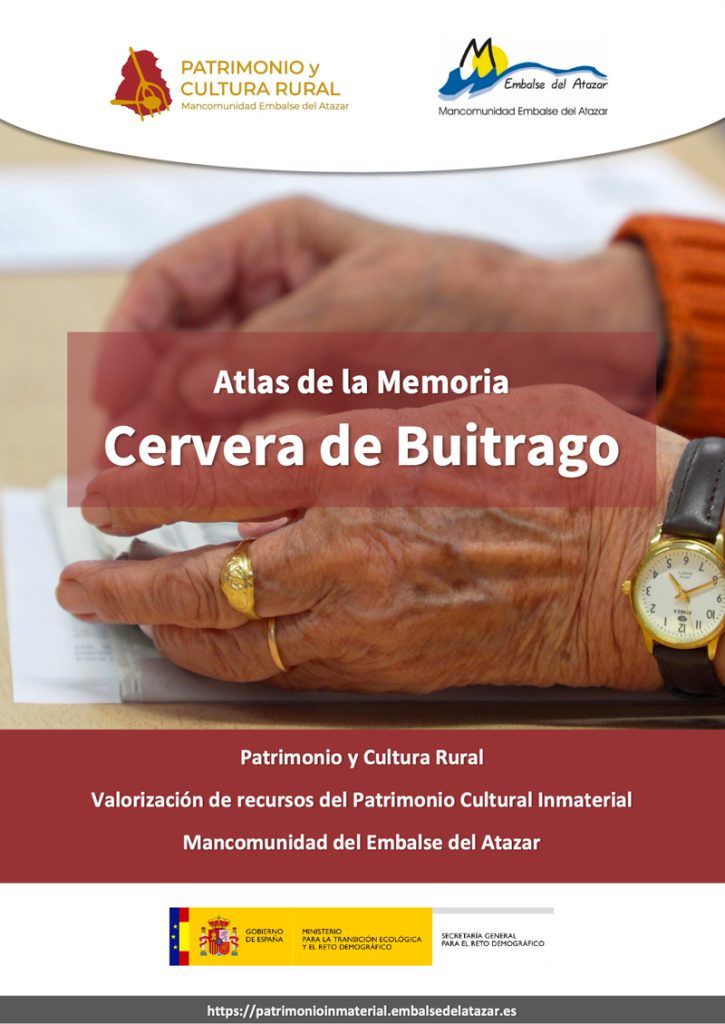
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Cervera de Buitrago”, en formato pdf.
Dicen que su nombre procede de la gran cantidad de ciervos provenientes de los cotos del señorío de Buitrago que pastaban en sus laderas al atardecer. Como otros pueblos de la zona, sus orígenes provienen de la repoblación emprendida al amparo del Privilegio de Repoblación de Alfonso VII en el siglo XII, con pastores segovianos, aunque también hay quien vincula su origen a población musulmana o a un anterior poblado hoy desaparecido.
A orillas del río Lozoya, en Cervera subsistían a base de sembrar cereales y huertas y del ganado, en su mayoría rebaños de cabras y ovejas merinas de las que obtenían buena lana. Tenían también abundante caza de liebres, conejos y perdices y pesca en el río de barbos, bogas y truchas.
Poseían, además, el viñedo más importante de la zona, lo compartían con Robledillo y que desapareció a principios del siglo XX arrasado por la plaga de filoxera que asoló España durante esos años. Estas tierras pasaron a ser cultivadas por cereales y la cultura del vino apenas la recuerdan las personas mayores de oír hablar a sus padres. Como reminiscencia de esos tiempos quedaron las grandes tinajas de barro usadas de cocedero, que luego pasarían a ser almacén de algarrobas y legumbres.
El siglo XX fue duro para estos pueblos serranos. La Guerra Civil dejó truculentos episodios en el municipio, muertes y fusilamientos en ambos bandos. Causó la diáspora de mujeres y niños, que fueron conducidos a zonas más seguras de la geografía española, al tiempo que otros grupos y familias se refugiaron en Cervera.
Posteriormente, en los años 60, la construcción de la presa del Atazar modificó el paisaje y la forma de vivir de sus vecinos. Quedaron anegadas por las aguas las mejores huertas y pastos, desapareció el río como fuente de recursos y el desvío de la carretera cambió las distancias de comunicación. A cambio surgieron otras oportunidades como el turismo, el aprovechamiento náutico del embalse y los empleos derivados de esta infraestructura hidráulica.
El Domingo Gordo los mozos iban a buscar a las pastoras y donde las pillaran, ahí mismo, ellas vestían a la vaquilla, la estructura de varas de madera con dos cuernos la cubrían con una sábana a la que cosían pañuelos y escarapelas. Los mozos llevaban los pañuelos y escarapelas que habían recopilado por las casas del pueblo y ellas los cosían con aguja e hilo que solían llevar en la cesta de la merienda.
Las escarapelas las habían hecho superponiendo papeles de colores que habían ido guardando de cosas que venían envueltas.
Después, uno de los mozos llevaba la vaquilla ya vestida y otros a su alrededor llevaban cencerros y se iban haciendo notar, iban por las calles del pueblo jugando, persiguiendo a niños y niñas, encarándose con las mozas y la gente más mayor… Había veces que los mozos se tapaban la cara para que no les reconocieran.
Ese mismo día los mozos pedían el aguinaldo, iban por las casas diciendo “el aguinaldo para la vaca” y les daban huevos. Por la noche en el baile (antiguo ayuntamiento) los freían y se los comían.
El Martes de Carnaval volvían a correr la vaca hasta que en la plaza la mataban dando tres tiros al aire y bebiendo vino como si fuera su sangre.
El Miércoles de Ceniza se celebraba el entierro de la sardina, los mozos hacían que lloraban a la sardina y bebían vino.
Durante todo el Carnaval algunas gentes del pueblo se “vestían de máscaras”, se disfrazaban. Por ejemplo Gabina recuerda haberse disfrazado de vieja y su hermano de payaso. Dicen que las máscaras se hacían de ropa vieja, considerando máscaras telas que taparan la cara con el objetivo de no ser reconocidos.
El 30 de abril por la noche un grupo de mozos acudía a la ribera del río a cortar y llevar el árbol más alto. Mientras otro grupo de mozos se quedaban en el pueblo haciendo un agujero en el que insertar el tronco en lo que llamaban “El Campillo”, en la plaza, dóonde actualmente está la fuente.
El mayo se quedaba en ese lugar y era un símbolo, sin embargo no recuerdan hacer una celebración, ritual o similar en torno a él.
En los años 40 ocurrió un suceso trágico que hizo que el mayo se dejase de hacer. En la incursión de un grupo de mozos a por el tronco con un carro, el carro que iba tirado por vacas se desbocó y se produjo un accidente en el que dos de los mozos se cayeron, perdiendo la vida uno de ellos.
Casi todos los domingos había baile en el Ayuntamiento, el baile estaba amenizado por mozos y hombres que tocaban guitarras y bandurrias pero dicen que quienes las tocaban se fueron haciendo mayores y a un punto, a finales de los años 50 decidieron alquilar el piano/organillo, lo alquilaban los mozos a uno de Sieteiglesias y luego a otro de El Berrueco.
gaba de dar a la manivela que pusiera una pieza (canción) en el organillo. Las canciones del organillo eran sólo de música, no tenían letra.
Dice Gabina que los domingos por la noche les dolían los pies de tanto bailar. A ella le gustaba bailar pasodobles, jotas y, especialmente, tangos. Cuenta que solía bailar con uno que era grandísimo, el Sabas, “y que bien bailaba yo con él, ya ves yo un coco y él una torre”.
La noche de Nochebuena iban los niños y las niñas a cantar villancicos por el pueblo, les daban como aguinaldo algo de dinero, nueces, castañas, almendras.
Recuerdan una nana que cantaban a la Virgen en la Navidad, en la Iglesia:
A la nanita nana, nanita ea, eaa
mi Jesús tiene sueño/ mi niño tiene sueño
bendito sea
pimpollo de canela
lirio en capullo
duérmete vida mía
mientras te arrullo.
Duérmete que del alba
mi canto brota
y un delirio de amores
es cada nota
Un niño en cuyos
ojos el sol fulgura
cerrarlos es cercarme
de noche oscura
pero cierra bien mío
tus ojos bellos
aunque tu madre muera
sin verse en ellos
Fuentecilla que corre
clara y sonora
ruiseñor que en las selvas
cantando llora
Calla mientras la cuna se balancea
mi Jesús tiene sueño
bendito sea.
Los mozos y las mozas iban al baile, al salón del antiguo ayuntamiento y después iban a la misa del gallo. Recuerdan que, en alguna ocasión, los mozos para bromear llevaron a la misa un gallo y le pinchaban con un alfiler para que cantara.
Para el día de Navidad, en muchas casas, se criaba un pollo que se mataba y guisaba.
En San Silvestre, 31 de diciembre, cada cual cenaba en su casa y después de la cena comían doce uvas. Tras cenar, iban a la iglesia a rezar el rosario. Desde la iglesia iban con el cura y el mayordomo de la hermandad que portaba un farol encendido hasta las eras. Una vez en las eras, sobre las diez o las once de la noche, con el farol del mayordomo, se encendía la luminaria.
La leña para la luminaria la preparaban los mozos a lo largo de las semanas anteriores, en los tiempos libres de trabajo, los domingos normalmente.
En una ocasión, los mozos de Robledillo de la Jara prendieron antes de San Silvestre la leña que los mozos de Cervera tenían preparada para la luminaria. A raíz de aquel acontecimiento surgió un cantar del que rescatan un fragmento que dice:
Unos graciosos sin gracia
nos han quemado la leña
y los mozos de Cervera
que tienen mucha energía
han traído mucha más leña
el doble de la que había.
La madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero, desde la luminaria, los mozos iban a cantar el aguinaldo, no se acostaban y la gente en sus casas tampoco dormía apenas porque se les podía escuchar cantando y gritando: ¡Feliz año nuevo! Primero iban a cantar por todas las casas habitadas, después de hacer la ronda, ya por la mañana, iban a recoger el aguinaldo. Recogían para los mozos y para el niño. El de los mozos era chorizo, tocino y algo de dinero mientras que el aguinaldo del niño eran principalmente huesos y tocinos. Luego, ese mismo día, el mayordomo subastaba el aguinaldo del niño en el Ayuntamiento, a la subasta iban los hombres que llevaban para beber una arroba de vino pues dicen que el vino era algo especial que no se bebía a diario. A quien no había hecho matanza le interesaba este aguinaldo para poder disponer de huesos y tocinos para cocidos.
El día 1 se consideraba la Fiesta de Los Mozos y el aguinaldo que habían recabado para ellos lo comían todos juntos también en el Ayuntamiento. Las mozas, sin embargo estaban excluidas de esta fiesta.
La noche de Reyes había baile y las niñas y los niños dejaban los zapatos en las ventanas, a la mañana siguiente cuando se despertaban encontraban diez o quince céntimos o algún caramelo que los Reyes Magos les habían puesto.
Cuaresma
“Miércoles de ceniza, que triste vienes con 46 días que traes de viernes.”
Durante la cuaresma no se hacían bailes a excepción de los bailes de despedida de los quintos.
Los viernes de cuaresma estaba prohibido comer carne, sólo se permitía a quien pagase la bula al
cura. Por eso era lo común comer lo que llamaban “potaje de vigilia”, un potaje con garbanzos y bacalao o garbanzos con sofrito de cebolla.
Las torrijas se hacían durante toda la cuaresma. Antes de que la leche fuera un alimento más accesible las hacían remojándolas en vino o en agua con miel.
Semana Santa
“Altas o bajas en abril las pascuas.”
El Domingo de Ramos se cogían ramos de olivo o romero para bendecirlos durante la misa, otro día se llevaban a los trigos para que las cosechas estuvieran protegidas.
“Domingo de ramos si no estrenas algo te quedas sin manos” Las chicas procuraban estrenar algo de ropa, solía ser algo que ellas mismas se habían hecho.
Existía una copla en relación a esta fecha:
“Domingo de ramos
pelamos el gallo
mientras la misa ceniza
mientras el sermón carbón”
El Martes y Miércoles Santo, en sus tiempos libres, las mozas preparaban el monumento. Lo hacían colgando unas cortinas de terciopelo sobre un paredón que había dentro de la iglesia y colocando delante un altar, hecho con una mesa tapada con una sabanilla, donde ponían el sagrario, velas y algunas flores (pocas porque hacía aún frío y no había muchas). Delante del altar preparaban unas escaleras que tapaban también con sabanillas.
El Jueves Santo no se celebraba misa sino los Oficios y los monaguillos los anunciaban tocando las carracas y voceando ¡A los Oficios! Durante los Oficios se llevaba a Jesucristo al monumento bajo palio y el cura lavaba los pies a unos cuantos hombres como lo hiciera Jesucristo en la última cena.
Después de los Oficios se hacía el velatorio hasta los Oficios del viernes. Velaban cuatro personas por turno y había una lista para organizar los turnos. En cada turno, dos personas se quedaban en la iglesia mientras otras dos se iban a avisar a los del siguiente turno. Después de los Oficios velaban las casadas, luego las mozas, en tercer lugar los mozos y al final los casados. “A últimos llevaban una hogaza y vino supuestamente para dejarlo en la iglesia aunque una vez el Belloto y el Huertero se lo comieron” cuentan.
El Viernes Santo se hacían los Oficios y de nuevo los monaguillos iban anunciándolos tocando las carracas y diciendo primer toque, segundo toque…Después de los Oficios y siendo ya de noche se hacía una procesión de viacrucis en la que iban por las calles con faroles haciendo paradas. Gabina recuerda a un cura, Don Manuel, que durante un viacrucis sacó a la Virgen de los Remedios, la patrona, sin el niño. En el momento de la procesión del encuentro entre Jesús en la cruz y María, el cura decía: “¡Madres que habéis tenido hijos y se os han muerto, qué pena que a un hijo vuestro lo pongan en una cruz y lo maten! Las madres que allí estaban y habían perdido a algún hijo o hija lloraban a lágrima viva.
El Sábado Santo por la noche, en la puerta de la iglesia, el cura hacía una hoguera para quemar los restos de los ramos de olivo y romero para, el año siguiente, utilizar la ceniza el Miércoles de Ceniza. Con la hoguera el cura encendía un cirio que se iba pasando hasta que cada persona encendía una vela, empezaban a cantar y entraban a la iglesia que estaba a oscuras. También se tocaban las campanas, que en realidad durante mucho tiempo fueron un “raíl” de hierro.
El Domingo de Pascua por la mañana volvían a hacer una misa y por la tarde retomaban de nuevo el baile. Feli y Gabina recuerdan a algunas mozas de una generación más mayor que ellas que ese día hacían el hornazo, mozas y mozos se iban a comer tortillas al campo, pero ninguna de ellas recuerda haberlo hecho.
La Ascensión
El día de la Ascensión se hacía la misa y se iba con el cura a bendecir los campos a un lugar llamado La Cruz, en la parte alta del pueblo en dirección a El Atazar.
Se iba en procesión rezando letanías. El cura decía por ejemplo “San Juan Bautista” y la gente respondía “ruega por nosotros”. Así el cura iba nombrando a una serie de Santos y después la gente siempre respondía “ruega por nosotros”.
Recuerdan una primavera que no llovía y las mujeres mayores lloraban porque estaba seco el campo. El pueblo le pidió al cura que bendijese los campos y tras ir a bendecirlos, al día siguiente llovió. Por este ritual cada vecino le daba dos huevos al cura.
Corpus
Para el día del Corpus se hacían altares y arcos en diferentes lugares del pueblo. Los altares se hacían vistiendo algún ventanal con sábanas, colchas y pañuelos bonitos y colocando en medio un santo. Los arcos se construían poniendo una cuerda de un lado a otro de la calle y suspendiendo en ella sábanas o colchas.
Gabina recuerda que las mozas hacían un altar con la Virgen de la Inmaculada en la Casa Quemá, los mozos otro con un Cristo en la fuente y las mujeres casadas por la zona de arriba.
Después de la misa salían en procesión, el cura iba bajo palio y llevaba la patena. La procesión iba pasando por debajo de los arcos y parando en cada altar donde el cura se hincaba de rodillas.
Ese día niñas y niños hacían la comunión y durante la procesión iban esparciendo cantihueso que llevaban en un cesto y habían recogido previamente en el Prao de las Plantanillas. Explican que antiguamente había menos cantihueso que actualmente.
Todo el mundo iba a misa y llevaba a sus difuntos una tabla con cera (vela) hilada al sol.
No se hacía nada especial, cuentan que llevar flores a las tumbas de los difuntos es una práctica que se introdujo a partir de los años 50 o 60.
Era la fiesta grande de Cervera. Se celebraba tradicionalmente el 18 y 19 de diciembre. Actualmente se celebra el fin de semana más cercano a esta fecha con el fin de que puedan acudir quienes no viven en el municipio y quienes trabajan, en caso de caer entre diario, aunque a las personas más mayores no les gusta que esto suceda.
La mañana del 18 de diciembre se hacía la misa en latín o la misa de Pío XII y las mujeres cantaban acompañadas de un órgano que había antiguamente en la iglesia y que tocaba el Víctor, un vecino del pueblo.
Después de que cada cual comiera en su casa, ya por la tarde se hacía la procesión, se sacaba a la virgen por el pueblo variando el itinerario según la climatología. Recuerdan por ejemplo un año que hacía mal tiempo y se hizo la procesión por las eras (cercanas a la iglesia).
La gente ponía dinero para llevar a la virgen a lo largo de la procesión y cuando llegaban a la iglesia hacían una subasta de: las cuatro varas, el niño (solía ser lo más valorado, por lo que más se pujaba) y las ofrendas que los vecinos hacían. Las ofrendas eran mayoritariamente bollos que cocían en las casas aprovechando alguna hornada que se hiciera en los días previos. Aunque también podían subastar pan, vino o lo que vecinos y vecinas quisiera aportar.
Las personas que pujaban más por las varas eran quienes metían a la virgen de vuelta a la iglesia. Quien pujaba más por el niño lo metía en la iglesia y lo colocaba de nuevo con la virgen. Quienes pujaban más por las ofrendas se las llevaban. El dinero recaudado en la subasta se quedaba en parte para la hermandad (por ejemplo para comprar trajes o mantones para la virgen) y en parte se entregaba al cura.
Recuerda Alfonsa una ocasión en la que llovía durante una procesión y una mujer se quitó su mantón y se lo puso a la Virgen para que no se mojara.
Después de la procesión hacían baile en el antiguo ayuntamiento y hasta la llegada del organillo, la rondalla del pueblo con guitarras, hierros y bandurrias amenizaba el baile.
Había tres tercios, el de abajo y el de arriba se sembraba al mismo tiempo mientras que el tercio La Perdiguera era el que se alternaba con los otros dos.
Entre febrero y mayo preparaban la tierra que después sembraban en septiembre y octubre. En febrero la alzaban, entre marzo y abril la binaban y en mayo la terciaban.
En Cervera se sembraba primero el centeno, luego las algarrobas y lo último el trigo, en la semana del Rosario, a primeros de octubre.
Las cercas se sembraban antes y también las segaban antes de granar para rieza (centeno sin granar) que servía en invierno como alimento de vacas y mulas.
Los trabajos de la siega y la trilla eran de sol a sol. Cuentan que iban al amanecer a la tierra y en el trayecto de ida no se veía bien, no llevaban candiles ni nada porque se reservaban para las casas. A veces dormían en los campos que segaban si estaban lejos del pueblo e incluso recuerda Feli que, en una ocasión, segaron su padre y ella una tierra en Quejiosa a la luz de la luna porque iban apurados.
A mediados de mayo ya empezaban a coger algarrobas, normalmente las arrancaban a mano pues era menos cansado que hacerlo con la hoz, aunque pinchaban. Las cogían por corros porque no se secaban todas a la vez, empezaban por dónde estaban más secas y una vez arrancadas las hacían gavillas. Era frecuente que encontrasen nidos de perdiz entre las algarrobas.
Había años que llovía cuando ya estaban arrancadas y había que ir con una horca a cambiarlas de sitio porque cuando se mojaban en seguida se entallecían y si ocurría esto ya no las podían moler.
Las algarrobas se molían y se les daba a las vacas en general, aunque a las de yunta siempre les daban un poco más.
Hechas gavillas, las algarrobas se acarreaban con las caballerías y unas redes hasta la era. Allí las trillaban antes de empezar a segar el centeno, salvo que el centeno viniera achuchando. “Las algarrobas se trillaban en nada” dice Paula porque la paja que se guardaba para dar de comer a ovejas y vacas no tenía que estar muy molida.
Las yuntas eran a menudo de caballerías. A veces eran de una vaca y un burro o una vaca y una mula. A estas yuntas mixtas las llamaban ganga. Valoraban más las yuntas de caballerías porque éstas dicen que eran más activas. Alfonsa recuerda que su padre y otros hombres del pueblo fueron a la Feria de Turégano y trajeron unos boches, mulas recién destetadas que luego domaron a base de uncirlas con otras mulas ya domadas.
Después de las algarrobas iban a segar el centeno, si podían lo acarreaban y hacían hacinas con él en la era antes de segar el trigo.
Había un señor llamado Cándido y apodado Cuartillas o Candiles que solía ser el primero en segar el cereal. Solía decir “Por sembrar seco y segar en verde ningún labrador se pierde”.
Con el centeno había que tener cuidado porque se entallecía enseguida, tratando de evitarlo lo tenían en parva, lo movían de un lado a otro y barrían las calles de la era. El tamo del centeno picaba mucho, después de estar manejándolo tenían que ir a casa y lavarse como podían dado que no tenían agua corriente.
Cuando acababan de segar y acarrear el centeno segaban el trigo, terminaban pronto porque tenían poco y dicen que era muy malucho, como no lloviera y no pudieran echar a las ovejas para que se comieran los brotes salía muy malato. Una vez segado acarreaban los haces en mulas, en cada carga llevaban diez haces, cuatro haces a un lado, cuatro a otro y dos arriba.
Cuando iban a segar si estaban a orillas del río iban a él para mojar la venceja que usaban para atar los haces. También mojaban la venceja en una charca que había en el Cubo de la Nava, dicen que allí siempre había vencejo con unas piedras encima.
Para segar usaban hoces de corte que afilaban los hombres con la misma piedra que la dalla y hoces de dientes que por ser más pequeñas eran más usadas por las mujeres.
Una vez estaba todo el grano en la era se trillaba, podía ser primero el trigo para no tener que hacer la hacina. El trigo enseguida se trillaba pero el centeno era más duro “se arrollaba” y tenían que estar con la horca.
En la trilla iban de pie siempre y decían a la yunta ¡Anímalas, no las dejes! Iban tirando del ramal para dirigir a los animales y que se movieran en círculos. De vez en cuando se movía la parva para que se trillara bien por todo. Cuando los animales evacuaban tenían que ponerles un cubo, pero aun así a veces se caía a la parva, entonces recogían los moñigos con las manos “¡Y comeríamos alguna vez con las manos llenas de moñigos, pero mira aquí estamos, mota que no ahoga engorda y calla!” dice Alfonsa.
Estando el grano en la era a veces dormían allí mujeres y criaturas mientras los hombres iban con las mulas a dormir al campo para que comieran. Alfonsa recuerda que su madre llevaba sábanas que ponía sobre la parva para hacer una especie de cama.
Después de trillar hacían un montón y albelaban para separar el grano de la paja. Con la horca se echaba para arriba el grano y la paja esperando a que viniera el aire y se llevase la paja. Después lo traspalaban (echarlo de un montón a otro con una pala) y por último lo acribaban (una persona lo iba echando a la criba y otra la movía). Lo que sacaban gordo de la criba lo llamaban granzas y se las daban de comer a las gallinas, vacas o caballerías.
Al terminar barrían la era, así aprovechaban el grano y la paja que quedaban y se lo daban al ganado.
Cuando tenían el grano listo lo llevaban en costales a los atrojes, particiones hechas con adobe dentro de la cámara de las casas. Allí guardaban el centeno y el trigo. Cuenta Feli que un año que tuvieron tierras en renta cogieron bastante trigo, unas ochenta fanegas y le tocó a ella subir cuarenta fanegas y a su padre otras cuarenta los dos pisos hasta la atroje. Lo que se recogía en cada casa era diferente porque no todo el mundo tenía ni las mismas tierras ni el mismo “pan”, a veces el trigo no salía del zurrón, dicen refiriéndose a que el tallo no llegaba a espigar.
Las algarrobas no se guardaban en las atrojes, las metían en tinajas de barro que había en los pajares o portales porque se acocaba. Las tinajas estaban un poco levantadas del suelo y tenían un agujero en la base por donde iban sacándolas a medida que iban necesitándolas. Eran tinajas muy grandes, las que anteriormente se usaban para el vino. Cuentan que las algarrobas enseguida había que molerlas o venderlas, los de El Berrueco las compraban mucho porque tenían muchas vacas. La tierra de Cervera era muy buena para las algarrobas, sobre todo el tercio de abajo que era de “arena”. Pero no era igual para el cereal dicen a ese respecto: “Nuestro terreno era el más pobre de todos los de por aquí”.
Cuenta Alfonsa que la hermana de un cuñado suyo iba a espigar. Desde por la mañana bien prontito hasta que se ponía el sol, recogía las espigas que se quedaban en el suelo en los campos tras segar (porque siempre se queda alguna) y así se había sacado en una ocasión dos fanegas.
Las eras se terminaban a últimos de julio, lo hacían todo lo antes posible para que las tormentas no estropeasen el cereal. Procuraban segar primero los mejores campos para que si había una tormenta no lo tumbase dado que luego costaba mucho más segarlo. Cuando estaba la mies en las eras si había tormenta intentaban taparlo aunque no siempre podían.
En cuanto se terminaba el trabajo en las eras iban al tinado a picar la basura que estaba muy dura y después la llevaban en los serones de las mulas y los burros para esparramarla en las tierras a cultivar.
Quejiosa y El Arapón son tierras del final del término, dicen que era una penuria cuando tenían labores en esa zona.
Explican que se dejó de cultivar cereal antes de empezar la construcción de la presa, en torno al año 1966.
Huertas
En las huertas cultivaban patatas, pimientos, tomates, pepinos, cebollas, judías, calabacines, berzas (para personas y animales), ajos, lechugas, puerros, melones y sandías. Zanahorias no cultivaban “no sabían ni que existían”.
Antes se sembraba mucho en secano, no había pozos ni agua para riego. Sembraban los melones y entre los melones plantaban tomates, no regaban pero llovía en el verano.
Antes no había que “curar” las plantas, incluso las patatas no tenían casi bichos y si los tenían los quitaban uno a uno, los metían en una lata y luego los pisaban, “menudo castigo”.
Recuerda Alfonsa que había un pozo en las eras al que iba la gente a por agua y alrededor había cuatro matas de fresas y la gente las cogía cuando iba a por agua.
En su niñez había pocos árboles frutales, entre ellos: almendros, nogales, membrillos, perales (de peras sanjuaneras). Posteriormente hubo ciruelos, melocotoneros de melocotones amarillos y blancos “Y que ricos estaban esos melocotones” dicen.
Viñedos
Hay una zona que aún a día de hoy se llama Las Viñas y hasta la generación de sus padres tenía vides. En esa misma zona también tenían vides los de Robledillo de la Jara y entraban a las viñas por el zarzo de Cervera (al lado del lavadero). Han oído contar que Las Viñas tenían un guarda que por la noche iba a vigilar e indicaba a los propietarios cuál era el momento adecuado para vendimiar después de catarlas.
Las vides desaparecieron porque vino una enfermedad que las mató; posteriormente empezaron a cultivar trigo en esos terrenos. Alfonsa recuerda oír decir a sus padres que el trigo les daba más, quizás por eso no hubo empeño por recuperar las viñas.
Sus padres y abuelos les contaron que cuando recogían la uva la acarreaban hasta el pueblo con canastillos que porteaban las mulas, prácticamente todas las familias hacían vino y lo probaban para ver cuál era mejor. También les hablaron de la pilistra o jaraíz del vino, dónde pisaban la uva y muchas han conocido las tinajas de barro donde se conservaba el vino antaño, en sus tiempos se usaba para almacenar las algarrobas. Felisa recuerda que en casa de su abuela las tinajas estaban en el portal, en casa de los abuelos de Juliana estaban en la cuadra de las mulas.
La gente compraba los cerdos en alguna de las ferias de ganado de la zona: Buitrago de Lozoya, Montejo, Torrelaguna, Turégano o Uceda y los traían en los serones. Dicen que la Feria de Montejo era en San Miguel y como no había dinero trataban de esperar a la feria de Buitrago, en Los Santos, para comprarlos. Los traían de destete (recién destetados) y los criaban hasta el invierno siguiente, había cerdos que engordaban más que otros, porque algunos tenían mala boca, así luego algunas matanzas eran mejores que otras.
El invierno lo pasaban en la corte alimentados con cosas de la huerta (patatas, calabaza, berza), centeno molido, moñigos de mulas o moñigas de vacas (las de vaca las consideraban peores que las de mula). “No había cubos de basura, era el gorrino” dice Asun. Cuando llegaba la primavera llenaban sacos con hierbas del campo que cortaban para ellos, cogían sonjeras, achicorias, ozicones, lecheras, regordillo…
A primeros de año se organizaban entre los vecinos para sacarlos a pastar todos juntos. La porcá les tocaba uno o dos días cada cierto tiempo (quince o veinte días) según los gorrinos que tuvieran. Los llevaban desde por la mañana hasta por la noche, tenían que traerlos cuando se había puesto el sol y no antes porque si no los vecinos les hacían ir otro día. Mientras los cerdos estaban en la porcá la gente iba a escardar al campo, la porcá debía volver al anochecer después que sus dueños para que al llegar al pueblo cada cerdo encontrase su corte abierta, si no los cerdos se escapaban y luego era difícil encontrarlos y pillarlos.
De porqueras o porqueros iban a menudo niñas y niños a veces acompañados por un adulto. Era frecuente que a los hijos o hijas más mayores les tocara esta tarea.
Las ovejas se morecían (se preñaban) entre junio y julio, tras cinco meses preñadas parían entre noviembre y enero. Parían por su cuenta pero a veces no querían a los corderos, ni siquiera los lamían, si eso sucedía las pastoras tenían que hacerles cuajo a las ovejas, tumbarlas en el suelo para que dieran de mamar a las crías. A veces se echaba sal a los corderos recién nacidos para que la oveja, que le gusta mucho la sal, lo lamiera y de esta manera estableciera vínculo con él.
A los carneros, para evitar que preñaran a las ovejas desde noviembre hasta últimos de abril la generación de sus padres, los enmandilaban, les ponían un mandil de piel, una especie de delantal que colocaban atado detrás de las patas de delante, mientras que su generación no lo hacía,
simplemente los apartaba.
En el invierno cada pastora iba sólo con el rebaño de su casa y se llevaba a las ovejas a los centenos para que comieran del centeno nacido para que luego rebrotara con más fuerza y a los prados para que dejaran ahí su basura.
Desde primavera (marzo-abril) hasta noviembre juntaban varios rebaños y era sólo una pastora la que llevaba las ovejas de varias casas. Cuenta Alfonsa que “en los primeros días a veces iban a amadrinártelas”, a ayudar a que las ovejas que no eran suyas no se fueran por su cuenta y fueran con el rebaño. Las familias pagaban a las pastoras que llevaban su ganado, por un lado comprándoles unas albarcas por cada diez ovejas y por otro dándoles de comer un día entero por cada oveja, iban a sus casas y allí comían almuerzo o cena y les daban un torrezno y pan para la merienda.
Entre abril y mayo por las noches las cerraban en la red. La red era de esparto y la colocaban con estacas alrededor de las fincas que sembrarían el otoño siguiente. También en esos meses vendían los corderos machos, si acaso dejaban un borrego o dos dependiendo del tamaño de la piara que llevaran, recuerdan un refrán al respecto que dice “marzo marzueco, guardame un borreguito para morueco”. Cuentan que los corderos se los compraba mucho un chico de Lozoyuela que iba en una moto a buscarlos pero las hembras no se vendían, se dejaban para criar.
Desde primavera hasta primeros de septiembre las pastoras dormían con ellas al raso con una manta de campo “que era más fría que una noche de hielo” y cuando llovía hacían una cama de piedras sobre la que se acostaban para que al menos no les corriera el agua por el cuerpo. En ese periodo por las mañanas estaban con ellas en un sitio y después cuando apretaba un poco el sol las llevaban a los sestiles, sitios de sombra (canchos, árboles, puentes como el de Valdemediano, la Saciruela) en los que las ovejas se amurriaban. Cuando las ovejas se quedaban ahí dormitando era cuando las pastoras volvían a casa, muchas veces para seguir trabajando en una u otra cosa. Cuando volvían a por ellas las encontraban allí aunque si había tormenta tenían que ir corriendo a buscarlas.
A las ovejas las pastaban mucho en torno al río, “la oveja quiere pradera” dicen. También después de segar las llevaban a las rastrojeras y las dejaban allí sueltas.
Con frecuencia iban dos pastoras juntas, pero si por alguna razón iban solas cuentan que no tenían miedo porque era fácil encontrarse con gente en el campo, todo el mundo estaba allí trabajando. Las pastoras llevaban como abrigos los zagalejos, una especie de capa que se abrochaba al cuello, debajo del zagalejo llevaban la cesta con la merienda y costura. Era frecuente que las pastoras intercambiasen conocimientos de costura y se ayudasen unas a otras a confeccionar prendas de ropa.
En primavera no metían las ovejas a dormir en las majadas, si no que dormían sueltas en los prados, sobre la hierba, para que tuvieran la lana más limpia de cara al esquileo que se producía en el mes de junio.
Algunos, como el abuelo Cirilo, esquilaban sus propias ovejas pero la mayoría contrataba a unos esquiladores que iban de Montejo, iban de un atajo a otro, esquilaban en los tinados, los de dentro del pueblo y alrededor, lo hacían con tijeras y dicen que se daban buenas palizas, tanto que se les ponían las manos llenas de vejigas.
Esquiladores y propietarios trabajaban conjuntamente. Los esquiladores esquilaban y echaban moreno, el moreno eran cenizas de la fragua que ponían en las heridas a las ovejas para evitar que les picaran y cagaran las moscas. Mientras los propietarios iban alegándolas, amarrando tres de sus patas (2 de atrás y una de delante) para facilitar el esquileo y recogiendo los vellones cuando estaban esquilados.
Las familias que tenían el rebaño, daban de comer a los esquiladores chorizo y jamón. No se acuerdan si les daban alojamiento, imaginan que si se les daba sería en los pajares porque las casas no estaban preparadas para huéspedes.
Cuando esquilaban doblaban los vellones con lo sucio para dentro y lo blanco y limpio para fuera, a veces metían algo de basura en medio para que pesasen más puesto que se vendían al peso. La lana negra valía menos dado que la blanca se podía teñir y la negra no. Antiguamente tenían más ovejas negras que blancas, pero como empezaron a pagar más por la lana blanca la gente procuró tener más ovejas blancas. Venían los laneros con camiones a comprar la lana, pero no recuerdan de donde.
Cuando a las ovejas les volvía a crecer la lana se decía que estaban remudando.
El día de San Pedro, 29 de junio, llevaban el ganado a siesta a casa y cuando lo iban a soltar iban unos hombres que mandaba el ayuntamiento para contar las cabezas y luego reclamar los impuestos correspondientes conocidos como “los pastos”.
Tanto Gabina como Juliana han sido cabreras en su juventud. Como cabreras su día empezaba almorzando en casa, normalmente patatas, luego iban con las cabras hasta que se ponía el sol. Iban por todo el término, “en la primavera andaban cielo y sol” dice Gabina. Se llevaban una cesta con costura y con la merienda, un cacho de pan y un torrezno. Cuando anochecía cerraban las cabras en el tinado y volvían a casa. Solían ir varias cabreras juntas, Gabina por ejemplo iba con otras dos mozas y cada una libraba un día, fue con la Juliana, la Margarita y la Isabel (hermanas). Entre todas llegaron a tener hasta 200 cabras.
Cuentan que en primavera las cabreras tenían que preguntar a las pastoras dónde tenían la red para tratar de evitar esa zona porque las cabras iban a restregarse en la red y se enganchaban en ella desmontándola.
Las cabras se comían la jara y los romeros, solían pastar más por el monte e iban poco al río, aunque de vez en cuando también bajaban. Recuerdan el puente de la Fraguela que cruzaba el río, era un puente estrecho y les daba miedo cruzarlo porque mimbreaba, no había nada para agarrarse y es que estaba hecho con dos raíles atravesados por jaras y romeros sobre los que echaban tierra con raíz, céspedes de pradera y había veces que estaba agujereado. Por él pasaban las pastoras, las cabreras y las cabras, las ovejas no; dicen que pasaban por el río ya que no les importaba el agua. Cuenta Gabina que en una ocasión en el puente había un machón de piedra con un montón de culebras (era primavera y las culebras encelaban) se asustó al verlas y se tropezó cayéndose al río, por suerte no en la parte del pozo dónde dice se hubiera ahogado. Cayó entre piedras y tuvo moratones por todo el cuerpo durante semanas.
Buena parte del año los machos estaban apartados, se hacía un rebaño entre todos los machos de las cabreras y luego iban a días con ellos. Pastaban por la misma zona que las cabras pero había que guardarlos porque si no se escapaban con las hembras. Cuando querían que se cogieran los juntaban y en cuanto estaban preñadas las cabras ya no había “nada de eso” (con las ovejas pasaba lo mismo) y cabras y machos permanecían juntos.
Las cabras parían por su cuenta pero a veces no querían a los cabritos. Entonces tenían que agarrarlas para que dieran de mamar a los cabritos. Era importante conocer los chivos y saber cuáles eran sus madres, dicen que las cabras muchas veces no conocían a las crías.
Gabina recuerda que una vez tuvieron que traer en brazos al pueblo, entre ella y Juliana, a unos catorce cabritos que nacieron en El Alapón, al final del término, para que no se los comiera la zorra o los guarlos.
Las cabras parían en la primavera, luego en San Antonio solían ir a comprar los cabritos, con frecuencia un hombre de La Cabrera, un señor que tenía un asador, el Tío Leles que iba con varios burros y se los llevaba en las aguaderas.
Las cabras echaban el pelo en la primavera (cuando comían más) y luego les salía otro, eso se llamaba pelechar.
Dicen que en Cervera primero hubo más cabras y después más ovejas.
Mucha gente tenía mulas para las yuntas, a menudo las compraban en ferias de ganado. Aunque también había burros e incluso un hombre tenía una yegua.
Llamaban burreña a la mula o mulo nacido de una burra y un caballo. Yegüata a la mula o mulo nacido de un burro y una yegua y boche a una mula joven
Se consideraba que los mulos eran más fuertes que las mulas por eso eran más valiosos, porque dicen que sacaban mejor el trabajo adelante.
Antes de herrar cada propietario a sus caballerías las llevaban a herrar y a esquilar a Torrelaguna. A las mulas les quitaban las crines pero a los caballos no. La razón era que las crines de las mulas dificultaban la operación de ponerles la collera.
Después de verano, cuando habían terminado el trabajo en las eras y antes de empezar con la siembra, cortaban ramas de fresno. Las juntaban en gavillas y así las guardaban. La fresniza se le daba en el invierno al ganado (ovejas, cabras y corderos) por ejemplo cuando no podían salir porque había nevado. Una vez este se había comido las hojas, los palos quedaban para leña, a excepción de eso la leña siempre era de jara.
Se usaba para cortar sobre todo el podón y a veces tenían que trepar a los árboles para poder cortarlos.
La Feria de Buitrago se hacía a la orilla del río en el ferial, debajo de lo que actualmente es el cuartel de la guardia civil. Había mulas, vacas, gorrinos, ovejas, cabras, borricos…
En la feria que se celebraba en Los Santos solían comprar los cerdos, uno o dos por casa y los traían al pueblo en serones y a veces también llevaban vacas o mulas para vender. Cuentan que salían temprano por la mañana e iban andando, tardaban en torno a dos horas en llegar y ya pasaban en la feria buena parte del día y allí comían escabeche.
Además de la Feria de Buitrago había otras ferias de campo. Recuerdan la feria de Montejo, en San Miguel, a la que iban menos porque estaba más lejos que Buitrago, la de Turégano en Segovia de la que el padre de Alfonsa trajo un boche y la de Torrelaguna que creen se celebraba mensualmente.
Varias gentes antaño tuvieron colmenas en el pueblo, los padres de Gabina, Leandro y los Donatos.
Los padres de Gabina tuvieron hasta ochenta en la zona de las huertas ahora cubierta por el embalse. Para la recogida de miel llevaban barreños en los que echaban los trozos de panales que cortaban del corcho, les quitaban poco panal porque dejaban parte para que las abejas comieran en invierno.
Para atontar a las abejas antes de catar las colmenas usaban un fuelle que echaba humo pero dicen que eso fue ya en los últimos tiempos, antes usaban moñigas secas de vaca que quemaban. Para protegerse en la recogida se ponían solo una especie de caretas.
Luego traían los trozos de panal al pueblo en las aguaderas de burros o mulas.
Gabina recuerda que sus padres iban a vender miel a Lozoyuela y Las Navas
Con el agua de lavar la cera hacían el arrope. Primero la colaban y luego la cocían en un caldero y la echaban en pucheros, solían regalar buena parte a los vecinos. Había quienes lo preparaban con calabaza y otros preparaban unas sopas dulces calentándolo y añadiendo pan.
La cera la lavaban, la echaban en un saco y con una tabla la iban haciendo que soltase el agua. De ahí la ponían en cazuelas, la calentaban y después hacían una torta. Gabina cuenta que en el verano ponían las tortas al sol para que se ablandasen, las amasaban y las hilaban elaborando así velas.
Gallinas
En todas las casas había gallinas, por el día estaban por la calle y por la noche se guardaban dentro de las casas. El gallinero estaba en el portal o en la primera planta.
Cada familia tenía en torno a diez gallinas, las tenían para el gasto pero como no había dinero iban guardando huevos para venderlos en Torrelaguna.
Para que criasen aprovechaban cuando se enhueraba una (se ponía clueca) poniéndola en un pajar o corte, en un rincón en el suelo o en un cajón sobre doce huevos. Las gallinas no se movían de encima de los huevos, les ponían comida y agua a orilla y sólo se levantaban a comer y a beber durante los veintiún días que estaba incubando. Recuerdan un refrán relacionado que dice “En martes ni gallina eches ni hija cases”.
Los polluelos eran muy graciosos y no se dejaban agarrar. Los tenían un tiempo solos porque las otras gallinas les picaban, incluso, hasta matarlos. Los gallos se cambiaban cada año aproximadamente y el gallo que sustituían a veces lo comían y a veces lo vendían
En un principio tenían gallinas de una raza con plumas negras principalmente. Después empezaron a llegar “las rubias” porque eran más grandes y ponían más.
Palomas
Se criaban palomas en los palomares que estaban en la parte más alta de las casas, un piso por encima de las trojes o al lado de ellas. Los palomares tenían pequeñas ventanitas que llamaban hornillas, les echaban algo de comer para que fueran al palomar y allí anidaban.
La gente las tenía no por la carne que es dura y muy seca sino por la basura, pues la palomina es mejor que la basura del ganado como abono. La basura era principalmente para los trigos, dicen que el que tenía palomina y basura cogía trigo y el que no, nada, porque la tierra era muy pobre.
Los hombres pescaban con anzuelo o trasmallos. Por las noches iban al río a poner los trasmallos (redes que se colocaban de lado a lado del río) y por las mañanas recogían la pesca. Pescaban barbos, bogas, gallegos, anguilas y truchas.
Los chicos de Cervera procuraban aprender a nadar para poder pescar seguros, pues dicen había pozas muy profundas como los Pozos del Soto. Iban en panda a una zona del río cercana al lugar donde lavaban las mujeres y allí se empujaban al agua y tenían que aprender a nadar forzosamente.
Los hombres se bañaban desnudos, no como las mujeres, que cuando se bañaban llevaban siempre
algo de ropa.
Cuentan que apenas había mujeres que supieran nadar, solamente recuerdan a dos que lo hicieran, la Gertudis y la Benita. Paula dice que era porque no tenían un bañador en condiciones para bañarse, ella recuerda meterse con falda y que la falda se inflase.
Había uno o dos cerdos por casa. Y de lo que sacaban del cerdo en la matanza “había que tener para todo el año”.
Normalmente se mataban a los gorrinos en noviembre y diciembre.
Aunque Felisa recuerda que en su casa alguna vez se mató en enero, para Reyes. La matanza tenía lugar, en todo caso, ya con el frío y cuando los hombres no iban a trabajar en otras cosas dado que se ayudaban entre ellos en el momento de matar; era físicamente lo más exigente porque había que sujetar a los cerdos. Los hombres del pueblo iban de casa en casa ayudando a matar y después cada cual seguía con sus quehaceres.
Una vez muerto el cerdo le quemaban “el pelo” con rastrojo, retamas o un soplete en los últimos años. Iba el alguacil a pesar el cerdo con una romana de unas dieciséis arrobas, con arreglo a su peso tenían que hacer un pago aunque no recuerdan a quién, si al ayuntamiento o al veterinario. La romana pertenecía al ayuntamiento y además de ésta grande que usaban para pesar a los cerdos tenía otra pequeña.
Al poco de haber matado al cerdo el veterinario cogía la muestra y se la llevaba para analizar. Volvía con los resultados a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas. Se llevaba parte de la lengua y de las magras que hay en la zona de la cabecera de lomos, creen que se llevaba más de lo necesario y se hacía un festín.
Después deshacían el cerdo cortándolo en pedazos, primero le quitaban la ántima, la zona de la tripa que ahora llamamos panceta, luego le sacaban las costillas y los lomos. Después las mujeres lavaban las tripas para poder hacer con ellas morcillas, chorizos y bugueñas.
Lo primero que se comía en los propios días de matanza era la ántima (torreznos) y el hígado con arroz.
Las morcillas se hacían con sangre, manteca, cebolla cruda, canela en polvo, ajo y arroz cocido o crudo (hay disparidad de opiniones sobre si el arroz se echaba cocido o no). Dice Gabina que la manteca era lo que hacía el negocio porque le daba el sabor. La cebolla se picaba el día anterior, se metía en un saco y se ponía el saco en una artesa y algo pesado encima como una piedra para que soltase el agua durante ese tiempo. Echaban todos los ingredientes en una artesa de madera o un barreño de barro y los removían. La mezcla la metían en las tripas gordas (intestino grueso) del propio cerdo que habían lavado previamente. Las tripas estaban cortadas en tramos de unos veinticinco centímetros y cosidas por uno de los lados cuando se rellenaban, al terminar de rellenarlas se cosía o anudaba el otro lado. Se usaba el hilo blanco de algodón y para coser una aguja de coser calcetines. Luego había que cocerlas en un caldero, después se sacaban, se ponían en la artesa encima del rastrojo para que se escurrieran y una vez escurridas se colgaban en la cocina.
La morcilla y un trozo de tocino es lo que se le echaba a los cocidos que hacían en las casas y eso era la chicha que se comía, duraban hasta febrero o marzo y decían “mientras hay morcilla, hay chichilla”.
Para elaborar el chorizo usaban toda la carne que no era jamón, paletilla, lomo o costillas y la mezclaban con pimentón, ajo, cominos, clavos y sal.
Adobaban lomos, costillas y careta en tiras (salían de ella torreznos). Para preparar el adobao utilizaban pimentón, ajos, orégano, cominos y sal.
En sal echaban los huesos (como el espinazo) y los pies. Luego estos huesos los echaban en los cocidos.
Las costillas que a menudo se cocinaban con patatas primeramente se conservaban secas, luego empezaron a conservarse en aceite. Cuando las costillas se secaban se colgaban en las varas de la cocina.
El orégano para el adobao lo traían de la Dehesa Vieja de Torrelaguna. El pimentón de la Vera y otras especias las traían los especieros, unos segovianos que venían alrededor de las matanzas.
Cuando había hacenderas el alguacil iba avisando casa por casa, llamaba y decía “fulanito” mañana con una herramienta al campillo (palas, picos, legones…). Tenía que ir un vecino por cada casa.
Se hacían hacenderas en torno al mes de mayo para:
Arreglar caminos, allanarlos y quitarles piedras grandes, para facilitar el paso de personas y animales a la hora de acarrear la mies.
Echar las regueras al Soto. Desde un arroyo hacían un cauce para que se mojase la pradera y creciese la hierba.
Arreglar las paredes de la Dehesa.
Leña
La leña era esencialmente de jara, aunque también utilizaban los palos de la fresniza después de que los animales se la comieran. Cortaban jara para su propia leña pero también para vender.
La leña era difícil de conseguir, casi no había ni jaras dice Alfonsa. Tenían que ir al término de Robledillo o El Atazar a por ella, solían ir con las mulas que podían acarrear lo que llamaban una carga, que estaba a su vez compuesta por tres lazos.
A Torrelaguna iban mucho a vender, solían llevar una carga de leña y huevos. Iban voceando por las casas “¿Señora necesita leña?” salvo que tuvieran lo que llamaban leñera, una señora fija que les comprara la carga. Desde Cervera a Torrelaguna iban por la Dehesa Vieja por un camino muy malo, dice Alfonsa que era tan malo que no sabía el mulo dónde poner las patas. A la ida el mulo llevaba la carga de leña mientras que a la vuelta venían montadas en él.
Carbonilla
En Cervera no han hecho carbón pero sí carbonilla con jaras, se usaba para los braseros porque calentaba mucho. En invierno, en el monte, hacían un montón de leña, lo prendían y cuando estaba a medias lo apagaban con agua si había y si no dándole con una pala. Luego la guardaban en sacos en los pajares.
Utensilios de mimbre
Había muchos cesteros, muchos hombres las hacían…Cada cual hacía para su casa y para llevarlas por los pueblos y cambiarlas por patatas.
Hacían las cestas con sargas y mimbres de mimbreras que había por los arroyos, los barrancos o El Soto y que ahora siguen estando pero están comidas de maleza. Recuerdan también que hacían canastas con mimbre y centeno (la paja sin la espiga).
El tiempo de cortar el mimbre era después del verano, entre septiembre y octubre. Una vez cortado lo pelaban y lo dejaban secar, “de siempre se han pelado los mimbres aquí, había pocas cestas negras” dicen. Cuando querían hacer cestas sólo tenían que volver a humedecer el mimbre, para ello lo dejaban en remojo en el pilón, en una charca o en los arroyos.
Podían hacerlas en cualquier momento del año habiendo mimbres pero solían hacerlas en el invierno porque tenían más tiempo.
Las cestas las hacían de diferentes tipos:
Cestas largas con asa: ocupaban menos que las redondas y les permitía arroparse mejor con el zagalejo, por eso las preferían a las redondas cuando iban de pastoras.
Cestas redondas con asa.
Canastillos con dos asas: los usaban para tener la ropa limpia a modo de armario (en vez de armarios había canastillos o baúles de madera o chapa), también para meter paja, sacar basura o traer uvas…
Gabina aún conserva la cesta que tenía cuando iba de cabrera y Alfonsa conserva muchas colgadas en el garaje, cuenta que antes se utilizaban por ejemplo para llevar las tripas de los gorrinos para ir a lavarlas al río. Feli recuerda que estando embarazada de su hija mayor fue con su marido a cortar unos mimbres a la Dehesa de Robledillo para hacerle una cuna a la niña.
A veces iban a vender o intercambiar cestas a Montejo y a Torrelaguna. Dicen que en Montejo las intercambiaban por judías.
Utensilios de esparto
El padre de Gabina siempre compraba esparto en Torrelaguna con el que hacía sogas. Lo cocía, luego lo machacaba y sujetándolo con el sobaco iba trenzando sogas mientras caminaba.
Cuando las cuerdas y las sogas estaban viejas las “espelugnaban”, las deshacían convirtiéndolas en estropajos para fregar los cacharros.
Escobas
Las escobas las hacían utilizando bien granillos, bien sonjeras, unas plantas de la zona que no abundaban porque el ganado no las dejaba crecer.
Las escobas de sonjera eran para barrer la era y las de granillo para la casa y el patio. A las escobas no se le ponían palos, para barrer había que agacharse.
Creen que las hacían más los hombres, Juliana recuerda que su padre las ataba, las ponía en el rabo de una azadilla y les iba dando vueltas y vueltas…
Garrotas
Las hacían los hombres. Las varas las cogían del campo, los prados o la dehesa y solían ser de fresno y de álamo.
Si las varas estaban verdes las doblaban directamente y las ataban hasta que se secaban. Si no estaban verdes las mojaban y las calentaban en la lumbre para poderlas moldear ayudándose de un tronco para ello.
Primero había una fuente en lo alto del pueblo con un pilón, después hicieron la que hay ahora. En la fuente de arriba a veces corría un hilito muy fino y tardaban mucho en llenar los cacharros. Cuando iban las mujeres hacían una fila con cacharros y cántaros esperando su turno, si les faltaba mucho a veces se iban.
Con un cántaro de nueve o diez litros tenían agua para unos cuantos días. El agua la usaban para beber, guisar o asearse.
Recuerdan ir a lavar al río cada ocho días fuera verano o invierno. Dicen que había unas pilas en el río en las que el agua estaba templada, aun así en ocasiones tenían que romper el hielo para poder lavar. En verano si terminaban pronto a veces aprovechaban para lavarse ellas.
Al río tenían que llevar el cubo, el saco de tela con la ropa, el rodillero de madera, la tabla era opcional porque en el propio río también restregaban la ropa contra las piedras. Junto al río había una pradera a la que llamaban La Cabaña Vieja donde tendían la ropa sobre los matorrales. Cuando volvían de lavar en el río muchas veces tenían que traer la ropa aún mojada así que volvían chorreando agua.
Más tarde hicieron un lavadero que se surtía con el agua sobrante de la fuente nueva y estaba más cerca del pueblo que el río. Cuentan que no estaba bien hecho pues las piedras de lavar eran lisas. En este lavadero no hacía falta el rodillero porque lavaban de pie.
Al poco de hacerse la presa empezó a haber electricidad y lavadoras en las casas. Aunque recuerdan haber ido a lavar al embalse.
El jabón en un principio lo compraban en Torrelaguna, aprovechando cuando iban a llevar huevos y cargas de leña para vender. Una maestra llamada Maria Luisa enseñó a sus madres a hacer jabón usando sebo de vaca o tieces (trozos de tocino que quitaban del jamón), sosa y agua. Todas ellas aprendieron a hacerlo y lo han hecho durante mucho tiempo, especialmente en los inviernos porque es cuando dicen que cuaja mejor.
Los hombres solían hacer los adobes, aunque Feli y Alfonsa los han hecho con sus padres. Se hacían en el Ejido y en la Tejera, en esta última cuentan que había más agua y más barro. Y aunque la Tejera era para ellas el lugar de hacer adobes, recibe ese nombre porque anteriormente había allí una tejera donde se fabricaban tejas y de la que conocieron algunos de sus restos, como horno y paredes.
Los adobes se hacían mezclando paja y barro. La mezcla se echaba en cajones, cada uno tenía dos huecos para que salieran los ladrillos. Se dejaba cierto tiempo hasta que secara la mezcla y se mantuviera la forma del adobe. Una vez estaba suficientemente seca, desmoldaban los ladrillos y les daban la vuelta.
Toda la gente del pueblo los hacía en el mismo lugar, sin embargo no había problemas, cada cual recogía los suyos.
Las casas solían tener tanto los muros exteriores como los tabiques hechos de adobe. Aunque excepcionalmente había algunas casas o edificios como El Sotanillo que tenían los muros exteriores de piedra, en el caso de El Sotanillo sacada de al lado del “paseo marítimo”.
Feli estuvo con su padre haciendo los tabiques de su casa, ella le iba dando el barro para ir poniendo los adobes y llegaron a trabajar de noche a la luz de las velas. Los hombres se hacían cargo habitualmente de los trabajos relacionados con la construcción pero tampoco era extraño que las mujeres trabajasen en ella. Feli además de hacer los tabiques con su padre también estuvo sobre el tejado dándole tejas y retirando las que quitaban para usarlas después en tejados de pajares o cortes.
Las casas tenían vanos que llamaban hornillas, pero no en todas había ventanas. Por ejemplo en casa de Gabina había una ventana en la sala y el resto de estancias tenían hornillas sin ventanas. Cuentan que muchas veces en las hornillas ponían una tela metálica sujeta con dos hierros en forma de cruz para que no entrasen bichos.
No había carpinteros en el pueblo como tal, había simplemente algunos hombres que se apañaban mejor con la madera y hacían, por ejemplo, escaleras.
Para hilar ni churras ni merinas, en Cervera había unas ovejas de raza autóctona que criaban buena lana, eran pequeñas porque se supone que las pequeñas comían menos que las grandes y allí no había mucho que comer.
Contaban dos hermanas de Cervera que cuando necesitaban más husos de los que tenían construían un huso con un palo al que le hacían la muesca y media patata a modo de rueda.
Las mozas y mujeres eran las encargadas de hilar la lana, con la lana que hilaban hacían diferentes prendas de vestir como medias, calcetines, jerséis, faldas o refajos.
Algunas mujeres de Cervera hilaban para otras mujeres de La Cabrera a cambio, creen, de patatas, garbanzos o judías que no se sembraban en el pueblo entonces.
Para rellenar los colchones usaban lana de ovejas churras y daba igual si era blanca o negra. Gabina cuenta que fueron a Redueña a por la lana para su colchón cuando se casó.
Antes, las mozas y las mujeres remendaban las prendas rotas y hacían toda la ropa para los de su casa, camisas, pantalones, vestidos, sujetadores, bragas, sábanas… Recuerdan hacer unas sábanas a partir de unos sacos de azúcar que tenían unas letras rojas impresas, los sujetadores con recortes de tela sobrantes de hacer otras prendas y tanto las bragas como los paños (compresas) con lo viejo.
Era frecuente que las tareas de coser, bordar o tejer se hicieran en compañía de otras mujeres, bien en los solanos, rincones del pueblo al aire libre resguardados del viento en los que daba durante mucho tiempo la luz del sol, bien en el campo mientras estaban de pastoras, cabreras o porqueras o bien en las casas.
Realizar estas tareas en compañía implicaba que se dieran ideas unas a otras y que se enseñasen mutuamente. Felisa cuenta que yendo de pastoras en una ocasión Alfonsa le pidió ayuda para hacer una falda de seis niesgas y ella le echó una mano. Alfonsa recuerda que siendo moza iba a dormir a casa de una maestra y por las noches al calor del brasero se sentaban a bordar e hicieron una mantelería con recortes de telas. La Paula hizo con la Gertrudis una mantelería que rifaron pero como no apareció el premiado se la quedó el cura.
Al menos una vez al año después de verano, con el buen tiempo cuando los días eran todavía largos “limpiaban las casas”. Para ello sacaban todos los muebles y enseres de las habitaciones y les daban de blanco con cal que compraban en la calera de Torrelaguna, la extendían con una escoba comprada.
Sacaban la lana de los colchones una vez al año (si acaso), normalmente después de terminar el trabajo en la era. La ponían sobre una manta y con un palo cualquiera la apaleaban para quitar el polvo. Recuerdan a una señora bien mayor que todos los años deshacía el colchón en la encina, lo hacía allí porque estaba enlosado el suelo. Aunque también existía la figura del colchonero, que hacía colchones e iba a apalear la lana.
Pan, bollos y tortas
Casi toda la gente tenía horno en su casa. Quienes no lo tenían iban a otras casas a cocer.
Antes de cocer preparaban la masa en la artesa, echaban harina, sal, agua y levadura. Después deshacían todo hasta que cuajaba, luego amasaban y heñían (amasar con los puños). Varias cuentan que en sus casas tenían un torno de amasar, pero que aun así primero amasaban con las manos.
Se horneaba el pan cada quince días aproximadamente. Se hacían hogazas de 1 kg que se dejaban en la artesa y tapaban con una sábana para su mejor conservación.
Como la leña era difícil de conseguir y el horno se comía casi una carga, a veces cuando alguna mujer iba a cocer pan, para aprovechar la hornada, otras mujeres se juntaban en su casa y amasaban bollos que horneaban después de cocido su pan.
Cuando se cocía el pan en ocasiones también se cocían además de bollos, tortas de chicharrones o roscas para los niños, hechas con la misma masa que el pan.
Cuentan que la señal para saber que la leña estaba en el punto adecuado para meter el pan con las palas era que el horno se ponía blanco.
Conservas
Cuando eran mozas empezaron a hacer conservas de tomate. Picaban con cuchillo los tomates y los mezclaban con unos polvos. Luego los metían ayudadas de un embudo en botellas, al final de la botella ponían un poco de aceite y las tapaban con tapones de corcho. Usaban botellas de vino que compraban al tabernero, él las tenía vacías y amontonadas en su patio.
Ese tomate lo tomaban muchas veces de postre o como ensalada. También lo utilizaban para aliñar guisos.
Gabina recuerda que como sus padres tenían colmenas, cambiaban cera por judías en La Puebla. Madrugaban y trasnochaban mucho para hacer esta transacción pues les llevaba todo un día.
También cambiaban peces que pescaban en Alpedrete por judías o garbanzos y manteca rancia (salada).
Los lunes iban a Torrelaguna y los jueves a Buitrago. Iban a vender cargas de leña y huevos para sacar algo de dinero que invertir muchas veces allí en alguna compra.
En la tienda de Robledillo tenían de todo, paraguas, albarcas, comida (arroz, azúcar, bacalao…). Siempre iba la gente de Cervera a comprar a Robledillo. En Cervera, Cándido el del bar, tenía un poco de tienda, vendía tocino, arroz, azúcar que tenía en sacos grandes y ponía a granel.
Hubo un molino en la jurisdicción de Cervera que ellas no conocieron en funcionamiento pero el edificio se mantenía en pie en su juventud y servía de sestil para las ovejas. Se llamaba molino de Casasola y estaba a orilla del río (ahora cubierto por la presa). Les contaron sus padres que en el caz del molino un trabajador del molino mató accidentalmente a un hijo del molinero mientras estaba cazando pájaros y allí, en el lugar de su sepultura había una cruz. Sus padres lo conocieron en uso y contaban que se cerró porque su propietario, que había sido alcalde del pueblo, se arruinó, dicen que “era un golfante” y se había gastado el dinero propio y del pueblo en mujeres.
Como este molino ya no funcionaba ellas iban a moler al Riato, a El Berrueco o a Robledillo.
El Molino del Riato está debajo del agua también, estaba en el mismo Riato y se alimentaba de su agua. Lo llevaba un señor llamado Pablo y estuvo funcionando hasta la construcción de la presa. Iban a moler a este molino de diferentes pueblos como Alpedrete, Valdepeñas, El Atazar, Robledillo o Patones. Para ir hasta allí había una cuesta muy mala, dicen que hacía mejor harina que los otros pues era un molino de agua mientras que los de Robledillo y El Berrueco eran de electricidad.
Felisa recuerda que en una ocasión volvían de noche patoneros y patoneras de moler del molino del Riato y llamaron donde su abuelo y le preguntaron si se podían quedar en un pajar a dormir. Su familia acogió a las mujeres en la casa y los hombres, incluidos el padre y el abuelo de Felisa, fueron a dormir al pajar. Dicen que eran muy echadas para delante las patoneras y muy trabajadoras.
En los molinos también podían cerner la harina, dejando por un lado la harina y por otro el salvado. Toda la operación del molino se hacía en el día, cuando iban y esperaban “mataban el tiempo” como podían, no llevaban costura u otros quehaceres, en El Riato por ejemplo comían cerezas de las que tenían u otras frutas porque tenían muchos árboles frutales.
Los molineros cobraban por su trabajo en grano, maquilaban ”lo que cogían con el celemín y la manga llena”.
El trigo se molía cuando había necesidad de cocer, cada dos semanas aproximadamente. Era frecuente que se encargaran de llevar el grano a moler los hijos o hijas mayores o las madres. Iban andando con las mulas del ramal y llevaban el grano a la ida y la harina a la vuelta en costales sobre el lomo de las mulas. Los costales los compraban en Torrelaguna, los había de dos fanegas y de una.
Después de moler, en el propio molino les cargaban los costales y dependiendo de si los ponían más prietos o más flojos se movían más o menos. Los costales se echaban a la mula y se ataban para que no se cayeran, se ataban a la tripa y por detrás de las ancas. “La cuesta abajo se les iba al pescuezo y la cuesta arriba se les iba al culo”. La harina se movía menos que el grano porque hacía como “siento”. Si la mula se torcía se podía caer. Alfonsa recuerda una vez que saliendo de El Berrueco le tuvo que ayudar un señor a enderezar la carga.
Una vez en casa, algunas personas guardaban la harina en una saca. El padre de Felisa tenía un banco de carpintero donde ponían la harina para no tener que subirla a la troje, así evitaban cargar dos tramos de escaleras.
Había un cantar sobre molineros que enseñaban los curas y maestras:
“Vengo de moler morena
de los molinos de arriba
vengo de moler morena
de los molinos de abajo
no me cobra la maquila
que vengo de moler morena
de los molinos de abajo…”
Tras la guerra había restricciones para moler. Recuerdan que Pablo el molinero del Riato dejaba a uno de sus hijos encargado de avisar si iban los guardias (que de ir iban en el coche de línea). Si iban los guardias el hijo subía en caballo para avisar y cerrar el molino pues si les pillaban les denunciaban.
La fragua estaba frente al actual edificio municipal conocido como Polifuncional. Funcionó hasta que se cultivaron las tierras y el edificio se mantuvo hasta que en los años 80 un particular lo compró y construyó una vivienda.
La fragua funcionaba en la temporada de sembrar y arar (alzar, binar y terciar). Los hombres iban a la fragua antes y después de cenar, “menudas palizas se daban ahí a machacar las rejas”, a veces para aguzarlas y a veces para calzarlas…A parte de arreglar los arados no hacían otras cosas, las herraduras las compraban.
Había un herrero y los hombres le ayudaban dando al fuelle y golpeando sobre la bigornia. A veces machacaban más de dos hombres.
El herrero tenía sus propias tierras que cultivaba y como herrero cobraba una iguala en grano que pasaba a recoger en las eras, después de la trilla.
Recuerdan a varios herreros, primero el Gervasio y después sus hijos, Esteban, Daniel y Sabas.
Había dos camineros, uno se encargaba de la carretera de Cervera a El Atazar y otro de la carretera de Cervera a El Berrueco. Como uniforme llevaban una chaqueta y una gorra de plato roja.
Dicen que no trabajaban mucho, que parte de la jornada ponían la pala vertical con la chaqueta colgada y se paseaban y aluden a la expresión “eres más vago que la chaqueta de un caminero”.
Los camineros además de ese oficio solían tener ganado y tierras que atendían.
Recuerdan a varios vendedores ambulantes; Paco de Torrelaguna que llevaba telas y tenía una tienda en Torrelaguna con telas, muebles y cacharros; El Malos Humos que llevaba telas también; los especieros que iban desde Segovia; la Sra.Ino que era estraperlista iba en bicicleta y fiaba; los copleros que vendían coplas escritas en papel y que además de ir al pueblo solían estar también en las Ferias de Torrelaguna y Buitrago.
La Taberna de Cándido primero estuvo en la plaza y luego la cambió abajo, al Sotanillo.
Además de taberna tenía algo de tienda en la que despachaba bacalao, arroz, aceite, azúcar, vino, coñac, anís. Cuentan que el vino sólo se bebía en días señalados.
“Las mujeres nunca hemos ido a la taberna, sólo a comprar. A tomar algo iban los hombres” dicen.
Iban a Lozoyuela a por las tablas que llevaban al pueblo en las mulas. Luego hacían en Cervera las cajas y para que fueran más curiosas las forraban con tela negra.
El padre de la Felisa hacía muchas, había aprendido con un carpintero.
Los afiladores iban periódicamente al pueblo en bibicleta, donde tenían la piedra de afilar. Solían ser gallegos, afilaban navajas, cuchillos o tijeras. Otras herramientas como las dallas y las hoces las afilaban sus dueños.
Iban desde Segovia en la primavera. A su llegada cada cual sacaba su trilla a la calle y ellos añadían las pernalas que faltaban.
Iba un hombre desde Montejo que vendía albardas y colleras para las caballerías. Las hacía él mismo.
Cuentan que en su juventud había poco trabajo. Lo más frecuente era que a las mozas les ofrecieran ir a servir a Madrid o estar en el pueblo de pastoras mientras que a los mozos ir de pinches (ayudantes de obra).
Mujeres y hombres de Cervera trabajaron cuando se hizo la carretera Montejo-Madrid. Explican que las mujeres recogían las piedras y los hombres las machacaban.
Paula recuerda haber ido y echar las piedras en una pequeña espuerta y Alfonsa cuenta que su madre trabajó llevando piedras en los serones de la mula.
El trabajo en los pinos iba desde romper jaras para despejar el terreno a hacer hoyos y plantar pinos en ellos. El hoyo lo hacían los hombres y las mujeres metían el pino y echaban tierra con la pala, luego el encargado pasaba tirando de los pinos para ver si estaban bien enganchados.
A trabajar a los pinos iban más bien en el invierno. Se salía de noche del pueblo y se volvía también de noche. Los hombres iban a temporadas porque cuando tenían que hacer las cosas del campo (arar y demás) no podían ir.
Casi todas recuerdan haber ido, Carmen con trece años, Alfonsa con catorce y Feli con quince. Recuerdan que para trabajar en los pinos algunas mujeres se ponían pantalones. Explica Alfonsa que cuando iba a trabajar en los pinos se abrigaba con una manta que se ataba al cuello y a la cintura con cuerdas.
Alfonsa cuenta que cuando su marido tenía catorce años fue a trabajar de pinche a los pinos y entre sus tareas estaba ir a hacer la compra del guarda y su familia que vivían en una caseta en Casasola, a orilla de la presa del Villar. La mujer del guarda le hacía una lista y él iba con una borriquilla hasta Berzosa a comprar lo que le hubiera anotado.
En su juventud era una casa de campo, que solo tenía el palacio y las gorrineras y pertenecía a un tal Rafael, un comandante que tenía en la segunda planta muchas armas y recibía visitas de militares.
Gentes de la generación de sus padres ya trabajaban allí por ejemplo haciendo a mano los tres pozos de la huerta o acarreando con burras el carbón que hacían los fabriqueros con la leña de los chaparros que crecen en la finca.
En los años 40, 50 y 60 iban varios hombres del pueblo a trabajar en la huerta por temporadas. Esos hombres, entre los que estaban el padre de Feli y unos tíos suyos también tenían ganado y tierras propias a las que se dedicaban.
El alcalde hacía las veces de alcalde y secretario. Recuerdan que antes avisaban a todos los vecinos para las juntas y allí se tomaban decisiones.
El alguacil tenía varias funciones, desde avisar casa por casa de las hacenderas y las juntas a pesar con la romana a los gorrinos que se mataban. El marido de Gabina y su hermano fueron alguaciles mucho tiempo.
No había manera exacta de saber el sexo del bebé que venía en camino así que especulaban sobre ello manejando diferentes supersticiones, las mujeres mayores solían vaticinar el sexo según la forma de la tripa, si era picuda es que iba a ser chico y si era más redondeada chica. También existían otras teorías como que si la mujer había quedado embarazada en una relación sexual que a ella no le apetecía el bebé salía chico mientras que si le apetecía salía chica.
Recuerdan que trabajaban duro hasta el último día de embarazo, iban a lavar, segar, escardar…. Alfonsa por ejemplo cuando estaba embarazada de su hijo mayor iba a por leña, la arrancaba pero no la cargaba, la cargaba su cuñada que iba con ella, “vivemos porque vivemos” dice. Y como trabajaban duro en diferentes labores durante los embarazos, las mujeres a veces se ponían de parto o incluso llegaban a parir en el campo, cuentan que la madre de Alfonsa volvió de estar con las ovejas para parir y fue llegar a casa y dar a luz, la Flora dio a luz mientras estaba con la porcá, estaba sola y la asistieron algunos que estaban arando por allí, Feli viniendo de escardar rompió aguas en la puerta de la iglesia.
En los partos se acompañaban entre las mujeres. Recuerdan que en su tiempo había tres mujeres que asistían con más frecuencia los partos, eran la Angustias, la tía María y la Benita.
A Gabina la acompañaron la Angustias, la Marcelina y su madre, preparaban agua caliente en un puchero o en una lata que se ponía en las llares, sábanas y ropa vieja pero limpia para después tirar.
Cuando estaban de parto acompañadas por otras mujeres estaban de pie, de rodillas o en la cama recostadas…La madre de Alfonsa tuvo a uno de sus seis hijos de rodillas en la cocina, se le estrozaron las rodillas, aun así recuerda que decía “que prefería parir a cocer”.
Paula recuerda que cuando nació su primer hijo le dijo la tía María que se iba a morir porque nació morado, pero lo empezó a mover y ya empezó a llorar y entonces le dijo “no tiembles que ya no le pasa nada”. Dice Alfonsa que eso pasaba cuando estaban mucho tiempo en el nacedero.
Había un médico que asistía a veces también los partos. Vivía en Robledillo y si querían que les asistiera un familiar o el cura iban a avisarle, después tenían que buscarle un coche para desplazarle entre los pueblos, solía encargarse Alejando, hijo del molinero del Riato, que tenía una Citroën. Una vez llegaba se quedaba hasta que nacían los bebés. A Feli y Alfonsa las atendió en algunos de sus
partos, a Alfonsa recuerda que le dio un corte (episiotomía), cuentan también que si al nacer el médico veía a los bebés amoratados los agarraba de los pies, los ponía boca abajo y les daba un tortazo en el culo hasta que echaban a llorar.
Al nacer, si era una niña decían : ¡Otra zorra! Solían preferir niños porque se suponía que ayudaban más en casa, los hombres especialmente querían hijos varones.
Cuando nacía una criatura, otra mujer que estuviera amamantando le amamantaba por primera vez. Decían: “trae que le hago cuajo”.
Antes era una desgracia no poder criar (amamantar) a los hijos. Aquí, dicen, de toda la vida se ha visto a las mujeres que han dado el pecho, en la calle, en la casa, dónde fuera, si lloraban “¡Tráele que le doy la teta!”
Se decía que para que las mujeres tuvieran leche “tenían que meter mucho para el cuerpo y contundente y un trago de vino si podían pero había poco vino en las casas”. Si había alguna madre amamantando en las casas no se tenía especial miramiento ni se le reservaba más comida.
Si se les ponía el pecho malo decían que el calor era bueno. Recuerdan el caso de una mujer a la que se le puso el pecho malo y para seguir amamantando al bebé, cosa que le hacía mucho daño, se apoyaba la espalda en una pared para no poder retirarse.
Feli cuenta que la tiró una caballería cuando su hijo tenía en torno a un año, se lesionó la espalda y no podía cogerle en brazos entonces el hijo mamaba de pie. Se les daba mucho tiempo el pecho dicen. Gabina les dio el pecho a sus hijos al que menos catorce meses y Paula les dio algo más de un año.
Por diversas circunstancias a veces las madres no podían amamantar a sus criaturas. En esos casos cuentan que había diferentes soluciones. Alfonsa dice que su madre no les pudo dar pecho a sus hijos y encargaba leche de burra que les traían a la farmacia de Lozoyuela, donde tenían que ir a buscarla, Carmen que tampoco pudo amamantar a sus hijos les dio leche condensada diluida. En ambos casos se les daba la leche a los bebés con cucharilla.
También recuerdan el caso de mujeres que amamantaban a bebés que no eran suyos, normalmente porque las madres habían fallecido. Recuerdan el caso de una bebé de Cervera a la que llevaron a Paredes de Buitrago para que la criaran y el de una mujer de Cervera que crió a una niña de El Atazar y para poder darle el pecho se lo retiró a su propia hija que ya era más mayor. En ambos casos las familias de origen pagaban algo de dinero a las mujeres.
Había otras circunstancias por las que una mujer podía amamantar a una criatura que no fuera suya, por ejemplo Alfonsa cuenta que en una ocasión le pidió a otra mujer que le diera el pecho a su hijo porque estaba estreñido. Decían que para solucionar el estreñimiento de las criaturas tenía que amamantarles una madre que tuviera un bebé del sexo contrario. Existían también otro tipo de supersticiones relacionadas con la lactancia, como que si la madre se lavaba la cabeza no podía amamantar hasta que no se secara el pelo porque si no le pasaba el frío al niño o la niña.
Cuando el bebé tenía ya unos meses, aunque le amamantasen, empezaban a introducir otros alimentos, por ejemplo papillas de maicena. Dicen que de lo primero que se les daba de comer solía ser una corteza de pan duro que les gustaba mucho y luego iban incorporando otras comidas machacadas con un tenedor o con cuchara.
Para retirar el pecho dejaban sin más de darles de mamar o se ponían algo en el pecho y les decían que no podían darles porque les había cagado un animal. Alfonsa cuando dejó de dar de mamar a sus hijos para que no le siguiera subiendo la leche siguió los consejos de un médico que le dijo que se pusiera en el pezón un trapo con un poco de aceite.
A los 8 días del nacimiento la madrina y el padrino debían de llevar al recién nacido a bautizar. Se decía que la madre no podía salir de casa hasta que no pasaran quince días porque si no era mala suerte, cuando ya por fin salía tenía que ir a la puerta de la iglesia con el niño y allí el cura le daba una vela y la madre entraba agarrada de su estola.
Al rito del bautismo en la iglesia solía ir la gente del pueblo aunque no había mucha más celebración.
Para la ocasión envolvían a los bebés con una mantilla. No se tenían ropas especiales para los bebés pues la pobreza era mucha. La ropa de los bebés, especialmente los pañales se hacían de telas viejas recortando rectángulos.
Nanas
Dicen que no había nanas ni tiempo para cantarlas. Aunque Feli cantaba a sus hijas e hijos una que también Alfonsa recuerda haber oído cantar a sus abuelas:
“A ro ro mi niño,
a ro ro mi sol
una nochebuena
un niño nació,
nació en un establo
palacio de amor
con tres angelitos
a su alrededor
y una rubia estrella
fue su anunciación.”
Oraciones
Recuerdan oraciones que les enseñaron sus madres cuando eran niñas y que rezaban al ir a acostarse:
“Tres angelitos tiene mi cama
tres angelitos que le acompañan
Pedro, Juan y Mateo
y la Virgen y Dios/San José, en medio.”
“Cuatro angelitos tiene mi cama,
cuatro angelitos que me acompañan,
dos a los pies, dos a la cabecera
y la Virgen María de compañera.”
“Ángel de mi guarda
dulce compañía
no me desampares
ni de noche ni de día
ni me dejes sola que me perdería.”
“Jesusito de mi vida
que eres niño como yo
por eso te quiero tanto
que te doy mi corazón,
tómalo, tómalo,
tuyo es y mío no.”
Cancones primera infancia
Recuerdan algunas canciones que se cantaban a los niños y las niñas más pequeños:
“Cinco lobitos tiene la loba
cinco lobitos detrás de la escoba.
Cinco parió, cinco crió
y a todos ellos tetita les dio.”
Mientras la cantaban giraban las manos extendidas con los dedos hacia arriba.
“Palmas palmitas,
higos y castañitas
azúcar y turrón
que para el niño son/que bonita esta canción.”
Mientras la cantaban cogían las manos del niño o la niña y hacían palmitas con ellas.
Relata Alfonsa que las madres mientras criaban (amamantaban) a los hijos o hijas no iban a trabajar por jornales, iban a trabajar al campo (a las tierras propias) y se los llevaban. Cuando iban a segar ponían a los bebés a la sombra de un árbol o de un haz colocado verticalmente, “se llenaban de hormigas las criaturas”. Dicen que no los podían dejar en ningún lado, las abuelas, como las madres, tenían quehaceres.
Juliana ha sido de las hermanas mayores y dice que ha criado a muchos de sus hermanos pequeños (tenía seis por detrás de ella). Hacía de madre, cuidaba de sus hermanos mientras su hermana mayor estaba con las cabras.
Alfonsa recuerda que la señora de la casa de teléfonos cuidaba a veces a su hija cuando se tenía que ir a trabajar al campo. Ponía la cubierta de la albarda en el suelo y encima ponía a su propia hija y a la de Alfonsa, a esta última la descalzaba para que no se saliera. La cuidaba como favor, no por dinero. Dice que era frecuente que la gente se ofreciera para cuidar de las niñas y los niños si tenían que ir a algo “además, más cercanos o lejanos, eran todos de las mismas familias”.
Todas las prendas de ropa y pañales de los bebés los hacían las madres. Los pañales los hacían con prendas viejas como sábanas, las camisillas eran de algún retalito y los jerséis eran de estambre o algodón.
El pañal era una tela cuadrada con la que envolvían al bebé y sobre la que ponían primero una mantilla y luego una faja. Luego empezaron a usar para recoger los excrementos de las criaturas lo que llamaban picos, que eran telas con forma triangular.
Para que no se les irritase el culo a los bebés les daban polvos de talco y agua fresca.
Había algunos artilugios que usaban con los bebés como los “carros”, que estaban hechos de madera y tenían cuatro patas, unas varas largas y una especie de cajón en el que ponían a los bebés de ocho o nueve meses y éste se podía mover de delante a atrás, dicen “que se soltaban mucho ahí los chicos”. A Alfonsa para sus hijos se lo prestó una mujer, la Hilaria.
Antes las mujeres mayores para coser tranquilas decían “vámonos con estos chicos (refiriéndose a niños y niñas pequeñas) a la pradera para que se careen”.
Las niñas y los niños iban desde los seis hasta los catorce años a la escuela que era mixta. Aunque algunas de ellas, como Gabina o Alfonsa recuerdan que no fueron o faltaron mucho porque tenían que ir a cuidar de los gorrinos, de las ovejas o de los chivos.
La jornada escolar comenzaba en torno a las nueve de la mañana “no tenían reloj pero por el sol se guiaban”. Lo primero que hacían al llegar era saludar a la maestra y después rezaban el Padre Nuestro y el Ave María.
En la escuela que en un principio estaba junto con la casa de la maestra, en lo que ahora es el consultorio médico, había pupitres de dos plazas que tenían integrados los asientos, en la pared había mapas y un encerado. Para caldearse tenían una estufa que alimentaban con la leña que los propios alumnos y alumnas llevaban.
Aprendían básicamente a leer, escribir y las cuatro reglas. Empezaban con las cartillas y seguían con los catones. Había una cartilla y un catón para todos e iban rotando, no había más libros. Se iniciaban en la escritura con lapiceros y después pasaban a usar una pluma que tenían que mojar en un tintero. La maestra a veces les sacaba a leer a la pizarra y dicen que entonces no les ponían deberes. Cuando la maestra consideraba les castigaba dándoles con la regla en la mano o poniéndoles a sostener libros con los brazos en cruz.
En los recreos jugaban las chicas por un lado y los chicos por otro. Ellas jugaban a juegos como la rayuela, la gurria, la cuerda, la catola que era un escondite.
Desde la escuela iban con el cura hasta la iglesia a la catequesis, iban todos los días a estudiar el catecismo, les enseñaba los mandamientos, algunas oraciones…
De las maestras dicen que no eran constantes que “iban un día y se olvidaban.” Recuerdan a algunas de las maestras que pasaron por Cervera; la tía Leonor (tía de Alfonsa, Carmen y Paula que era de un pueblo de Guadalajara y se casó con un hermano de sus madres), la Lucila que hacía bolillos en la calle, la Micaela, la Carmen…
Cuentan que el cura también enseñaba a los chicos. Paula se acuerda de un cura muy bruto que le dio un bofetón a un primo suyo y le estampó contra la estufa y decía “le he matao, le he matao, si le he matao le tiramos por la ventana y decimos que se ha caído”, también de que el cura cantaba a voces con las ventanas abiertas “¡dile que la quiero! ¡dile que la amo!”
Alfonsa recuerda que la maestra daba clase a las chicas y el cura a los chicos. Recuerda que la maestra enseñaba a las chicas a bailar. Que entre el ayuntamiento y la escuela había un descampado donde hicieron una fiesta y bailaron.
Carmen y Alfonsa estuvieron durmiendo con la maestra Carmen porque a ella le daba miedo, sobre todo por los hombres. La maestra le dijo a Alfonsa “¿tú que quieres Alfonsa, que te enseñe a leer y a escribir o a coser? Alfonsa prefirió aprender a coser e hizo con ella una mantelería bordada.
A algunos chicos los llevaron a Guadalajara a estudiar al seminario que entonces era casi la única forma de continuar con los estudios más allá de los catorce años.
En los años 70, las niñas y niños de Cervera iban al colegio en La Cabrera, les llevaban en autobús pero algunas familias decidieron llevarles al colegio público de Torrelaguna y dejarles de lunes a viernes en un internado de monjas que había. A este internado iban chicas y chicos de muchos pueblos de la zona (El Vellón, Venturada, El Berrueco).
La comunión la hacían con ocho o nueve años el día del Señor, día del Corpus Christi . Ese día las calles se decoraban con arcos, altares y se hacía una procesión. Durante la procesión las niñas y los niños que hacían la comunión iban con cestitas tirando pétalos de rosa y cantihueso que dejaban olor.
En la puerta de la iglesia tiraban algunas monedas de céntimos que los niños cogían quedándose cada cual con las que recogía. Después en las casas para festejar se sacaba una copita de anís.
Para la ocasión las niñas se ponían un vestido algo más especial, aunque no fuera muy pomposo. Dicen que estos vestidos, como toda la ropa, los hacían las propias mujeres del pueblo con retales que traían. Posteriormente cuentan que hubo en la iglesia varios vestidos blancos y unas zapatillas de siete vidas (de tela y goma con unas cuerdas blancas) que se prestaban para las comuniones de las niñas.
Siendo más pequeños asumían tareas como hacer recados, por ejemplo ir a por la levadura a casa de alguna vecina el día de antes de cocer, sacar vencejos (con un haz tumbado porque de pie no llegaban) y apoyar en algunas labores como escardar o segar.
A las niñas que iban a la escuela les pedían que en el recreo se acercasen a la casa a vigilar el puchero (si cocía o no cocía) y añadir agua o echar leña al fuego…Recuerda Carmen que una vez se le olvidó ir y luego estaba la comida sin hacer.
En cuanto eran ya algo más mayores, con ocho o nueve años empezaban a asumir más tareas y a ayudar en más labores, acarreaban la mies, trillaban, iban a la porcá (a veces acompañando a algún adulto y otras veces solas), iban de pastoras o de cabreras, iban a por agua a la fuente incluso de noche. Carmen dice que le daba miedo salir por la noche, no había apenas luz y no llevaban candil.
Cosían, se enseñaban unas a otras cuando iban de pastoras, hacían las camisas a los hombres, los calzoncillos, blusas, faldas…Además de coser también tejían chaquetas, calcetines, jerséis, faldas…Cuenta Feli que su madre empezó a ver muy mal y tuvo que aprender a coser forzosamente, pues era la mayor. También que en una ocasión su padre se partió la mano y tuvo que ir a segar sola el centeno y el trigo.
Dice Carmen que Feli aunque tuviera que hacer de todo al menos estaba en su casa, sin embargo las que estaban por ahí (en otros pueblos o ciudades trabajando) eran como vagabundas, no tenían a nadie a quien recurrir. Carmen se fue con catorce años a servir a Madrid, primero a una casa en Plaza de España. Sus padres le dijeron, o vas con el ganado o te vas a servir y como dijo que con el ganado no quería ir se tuvo que ir a servir. Estaba sola de día y de noche, sin sus padres y sin familiares cerca a excepción de su prima Maruja. Los días libres (jueves y sábados por la tarde) iban a casas de otras…Comía sola en la cocina mientras los señores comían en el comedor, en ese momento le entraba morriña. Gabina explica que cuando les echaban con el ganado también lloraban…
Juguetes y juegos
No había apenas juguetes, los pocos que había se los fabricaban ellas o sus familias. A las latas de sardinas que se comían les hacían un agujero y le ponían una cuerda y con eso jugaban a ir arrastrándolas. Con patatas, agallas y agallones creaban muñecos, por ejemplo a una patata le ponían palos a modo de patas y hacían un borrico.
También jugaban con un puñado de agallones y otro de agallas, los agallones decían que eran los carneros y las agallas las ovejas y los movían cual muñecos.
Con las cabezas de las plantas a las que llaman escobas que son amarillas o con los tomillos se hacían pulseras y collares pasándoles un hilo.
Con las telas sobrantes hacían muñecas y les ponían relleno. Gabina tenía una muñeca que le hizo una de sus tías cuando estuvo en la cárcel, no sabe cuánto tiempo estuvo ni la causa, sólo que se la llevaron cuando venía de segar con la ropa toda rota y que estando recluida había muerto su padre así que para que no entristeciera por la pérdida cuando su madre la visitaba no vestía de luto para ocultarle que su padre había fallecido.
Con la vejiga de los gorrinos hacían pelotas, pero sólo para los chicos.
Las niñas pastoras y cabreras jugaban a la gurria. Llamaban gurria a un cacho de madero que ponían en un hueco de la tierra, el juego consistía en tratar de dar a la gurria con una vara.
Hacían sogas con juncos que cogían de las eras, duraban poco tiempo dicen porque el suelo se las comía. Con las sogas jugaban al toro corrío, dentro de la soga cerrada se metía alguien que tenía que atrapar a otra persona, o saltaban mientras repetían una y otra vez la palabra chorizo (Recuerdan que la Gertrudis podía llegar a dar más de cien saltos) o a ritmo de diferentes canciones como Al Pasar la Barca, El Cocherito Leré, Soy la Reina de los Mares o Tengo Tengo.
“Tengo tengo tengo
Tengo tres ovejas
en una cabaña
una me da leche
una me da lana
una mantequilla
para toda la semana.”
“Al cocherito leré
me dijo anoche leré
que si quería leré
montar en coche leré
y yo le dije leré
no quiero coche leré
que me mareo leré
a la botica leré
y al boticario leré
a por pastillas lere
para el catarro leré.”
También jugaban en corro, al Corro de la patata, a Dónde están las llaves, a la Gallinita ciega, al Baile de las carrasquillas…:
“El baile de las carrasquillas
es un baile muy disimulado
que en hincando la rodilla en tierra
este baile se queda parado
a menea menea esas faldas
a menea menea los brazos
que en mi pueblo no se estila eso
se estila un abrazo y un beso.”
Cuando cantaban el Baile de las Carrasquillas había una moza en el centro del corro y al terminar la canción se daba un beso con otra de las mozas del corro que pasaba a ponerse en el centro.
Recuerdan también otros juegos como; la rayuela o el tres en raya para los que dibujaban en el suelo, en la tierra, las casillas o líneas y usaban de fichas piedras; hacer rodar un aro que se hacía con el culo de los cubos o barreños de zinc empujado por una varilla metálica.
También recuerdan pintar con unas tintas vegetales que fabricaban a partir de lirios silvestres y gitanillas.
Titiriteros
En los años 40 y 50, en el buen tiempo iban los titiriteros. Eran de una misma familia que iba con críos incluso y llegaban hasta el pueblo en burros.
Hacían la función en el ayuntamiento y en seguida se corría la voz, no hacía falta que se anunciaran. Durante la función hacían teatro, llevaban cabras que hacían piruetas varias y había un personaje que llamaban “la tonta del bote”.
A las niñas y los niños les gustaba ir, lo pasaban bien, pero no siempre podían pagar la entrada. Si no tenían dinero para pagar cogían alpargatas viejas, trapos y lo que encontrasen y se lo llevaban a los titiriteros que se lo cambiaban por una entrada.
Las madres se iban al campo y las hermanas mayores se quedaban encomendadas del cuidado de los hermanos pequeños, tenían que darles el desayuno, vestirlos y llevarlos a la escuela.
Los padres de Felisa vivían con un abuelo, Jacinto, que a veces les cuidaba a ella y a sus hermanos. El abuelo Jacinto murió en el campo y la mula vino a avisar a la familia de que pasaba algo. Las demás apenas tienen recuerdos de sus abuelos…
Los chicos pasaban a ser mozos a los dieciséis años. Las chicas con catorce o quince años empezaban a ir al baile y eso era un indicador de que habían pasado de ser niñas a ser mozas, pero no había una edad exacta, como en el caso de los chicos.
Los Quintos
Tallaban a los mozos con veinte años. Según el momento del año en el que hubieran nacido se iban a la mili con veintiuno o veintidós años. Casi siempre se iban en cuaresma, desde el ejército les convocaban mediante una carta en la que les decían cuándo y dónde se tenían que presentar. El destino dependía de un sorteo, a veces les enviaban a sitios muy lejanos, cuentan que a unos cuantos jóvenes del pueblo, Aurelio, Matías y Federico les tocó ir a Sidi-Ifni (Marruecos), a otros a Ceuta y Melilla.
Los mozos de la quinta de Alfonsa se iban un año, pero anteriormente se iban al menos dos años.
Cada vez que un mozo se iba a ir todos los mozos del pueblo hacían una ronda en la que recorrían el pueblo y en cada casa les daban algo de dinero. Después de la ronda mozos y mozas hacían baile.
Recuerdan un cantar que decían estos días:
“Ya se van los quintos madre
ya se va mi corazón
ya se va el que me tiraba
chinitas en mi balcón.
Y las madres son las que lloran
que las novias no lo sienten
se van con otros chavales
y ríen y se divierten.”
Cuando los mozos marchaban a la mili era un momento emocionante e inquietante para las familias, dice Alfonsa que “ahora van al quinto pino y se sabe lo que hay en todos los lados, pero antes iban fuera de España y era otra cosa”.
Paula recuerda que ya era novia de Eulogio cuando se fue y durante la mili se carteaban. También los mozos se carteaban con las familias y era una alegría recibir sus cartas.
Normalmente las parejas eran del mismo pueblo. No era frecuente que se juntasen con otros de otros pueblos, aunque también había casos, recuerdan a mujeres de Cervera que se casaron con hombres de otros pueblos como El Berrueco, Cincovillas y Mangirón. Cuando el novio era de otro pueblo le hacían pagar la costumbre, es decir invitar a los mozos a vino.
Los novios salían del baile. El hombre era el que decía algo en general, aunque conocen a alguna mujer que ha pretendido también. En las casas unas veces gustaban más los novios y otras menos.
Feli cuenta que un mozo de Alpedrete escribió al alcalde de Cervera pidiendo referencias de ella. Sólo la había visto una vez estando ella con las ovejas, él había ido con su padre a Cervera a comprar unas mulas y le preguntó persistentemente su nombre, a lo que Feli le respondió que la dejara en paz y no se acordase de ella, él sin embargo tras ese único encuentro escribió a Fidel, el alcalde, para informarse de cómo se llamaba y quienes eran sus padres.
Dicen que antes “lo de la mujer era sagrado”. Si una chica tenía novio y éste la dejaba, en el pueblo ya no encontraba otro porque los hombres no querían ser “plato de segunda mesa”. Así que a las mozas siempre les estaban diciendo “cuidado con el delantal de pellejo”.
Cuando eran mozas ya hacían todo tipo de trabajos, en la tierra (escardar, segar, recoger espigas, acarrear, trillar…), con el ganado (ir con mulas, con vacas, con gorrinos, ovejas, cabras…) y todo lo de la casa.
Hacían también diferentes trabajos por jornal. Siendo mozas han ido a Mangirón y Robledillo a escardar (escardaban para gente que tenía más campo y más dinero) y a las Navas de Buitrago a coger algarrobas. Cuando iban a Las Navas en las casas les tendían un colchoncejo y allí dormían todas juntas, “menudas juergas” comenta Paula, recuerda que le hacían cosquillas a su cuñada Gertrudis y montaba mucho escándalo.
Iban andando a los pueblos, cuando iban a las Navas tenían que cruzar el río por unas “pasaeras”, una hilera de piedras que sobresalían del agua.
Carmen, con trece años fue a trabajar a los pinos, después con catorce se marchó a servir a Madrid.
Los mozos en cuanto ya no iban al colegio iban de “pinches” a los pinos, a las obras de las carreteras…
Los jóvenes todas las noches iban al Rosario, algunas mujeres adultas (sus madres) también iban al rosario pero no tanto como los jóvenes, porque tenían más obligaciones. Cuando venían de estar con el ganado iban al rosario, era una obligación. Si no iba el cura alguien rezaba el rosario por él, a Alfonsa le ha tocado mucho. Después del rosario los viernes de cuaresma hacían viacrucis y en el mes de mayo cantaban mucho a la Virgen y le llevaban flores. Cuentan que las cabreras cuando pasaban por las cuestas (paraje hacía El Atazar) cogían peonías, tejo y espino para llevar a la iglesia. Había sólo 1 o 2 tejos por las cuestas, ya no están, los cogió la presa. También cogían cantihueso, pero por aquel entonces había poco y lo cogían especialmente para el día del Señor.
Los mozos se juntaban por la noche en “El Campillo” (al lado de la fuente) y en el invierno hacían lumbres, cada uno ponía un poco de dinero e iban a por un litro de vino a la taberna.
Alfonsa y Carmen empezaron a ir al baile con dos vecinas más mayores, la Segunda y la Manuela y tenían que subir y bajar con ellas, Felisa como tenía hermanas mayores iba al baile con ellas. Iban mucho las madres al baile y llevaban a los críos pequeños, iban a criticar y ver lo que pasaba y si alguna moza bailaba con un chico tres o cuatro veces ya le emparejaban.
Paula cuenta que su padre tenía la costumbre de salir por la noche a “tirar el pantalón” y la vio a ella y a la Lucía solas por la calle y les dijo ”¡ahora mismo a casa o al baile!” por lo menos, dice Paula, no les mandó directamente a casa. Les dejaban ir al baile pero no les gustaba que estuvieran por ahí.
De mozas, siendo pastoras cantaban, bailaban y cosían para entretenerse a lo largo del día. Gabina recuerda que los pocos pastores que había se manteaban en las praderas del puente, cogían la manta de las esquinas y lanzaban a alguien por los aires a base de menear la manta.
Tallaban a los mozos con veinte años. Según el momento del año en el que hubieran nacido se iban a la mili con veintiuno o veintidós años. Casi siempre se iban en cuaresma, desde el ejército les convocaban mediante una carta en la que les decían cuándo y dónde se tenían que presentar. El destino dependía de un sorteo, a veces les enviaban a sitios muy lejanos, cuentan que a unos cuantos jóvenes del pueblo, Aurelio, Matías y Federico les tocó ir a Sidi-Ifni (Marruecos), a otros a Ceuta y Melilla.
Los mozos de la quinta de Alfonsa se iban un año, pero anteriormente se iban al menos dos años.
Cada vez que un mozo se iba a ir todos los mozos del pueblo hacían una ronda en la que recorrían el pueblo y en cada casa les daban algo de dinero. Después de la ronda mozos y mozas hacían baile.
Recuerdan un cantar que decían estos días:
“Ya se van los quintos madre
ya se va mi corazón
ya se va el que me tiraba
chinitas en mi balcón.
Y las madres son las que lloran
que las novias no lo sienten
se van con otros chavales
y ríen y se divierten.”
Cuando los mozos marchaban a la mili era un momento emocionante e inquietante para las familias, dice Alfonsa que “ahora van al quinto pino y se sabe lo que hay en todos los lados, pero antes iban fuera de España y era otra cosa”.
Paula recuerda que ya era novia de Eulogio cuando se fue y durante la mili se carteaban. También los mozos se carteaban con las familias y era una alegría recibir sus cartas.
Normalmente las parejas eran del mismo pueblo. No era frecuente que se juntasen con otros de otros pueblos, aunque también había casos, recuerdan a mujeres de Cervera que se casaron con hombres de otros pueblos como El Berrueco, Cincovillas y Mangirón. Cuando el novio era de otro pueblo le hacían pagar la costumbre, es decir invitar a los mozos a vino.
Los novios salían del baile. El hombre era el que decía algo en general, aunque conocen a alguna mujer que ha pretendido también. En las casas unas veces gustaban más los novios y otras menos.
Feli cuenta que un mozo de Alpedrete escribió al alcalde de Cervera pidiendo referencias de ella. Sólo la había visto una vez estando ella con las ovejas, él había ido con su padre a Cervera a comprar unas mulas y le preguntó persistentemente su nombre, a lo que Feli le respondió que la dejara en paz y no se acordase de ella, él sin embargo tras ese único encuentro escribió a Fidel, el alcalde, para informarse de cómo se llamaba y quienes eran sus padres.
Dicen que antes “lo de la mujer era sagrado”. Si una chica tenía novio y éste la dejaba, en el pueblo ya no encontraba otro porque los hombres no querían ser “plato de segunda mesa”. Así que a las mozas siempre les estaban diciendo “cuidado con el delantal de pellejo”.
Los noviazgos dicen, duraban según lo que se podía y se quería. Era frecuente que se casaran entre los veinticinco y los treinta años.
Cuando las parejas decidían casarse se lo decían a los respectivos padres, normalmente cada uno por su cuenta, a lo largo del noviazgo ya les habían dado el visto bueno.
Luego iban a hablar con el cura, les “publicaba” durante la misa, se refería al futuro casamiento en tres días diferentes para que si alguien tenía algún impedimento lo plantease. En el caso de Alfonsa hablaron con el cura su marido, entonces novio y el padre de ella y acordaron fecha.
Las bodas se solían celebrar en sábado, los domingos los curas no querían oficiar bodas u otras celebraciones.
Los novios iban vestidos con un traje y corbata. Las novias iban con trajes que se hacían para la ocasión, a Alfonsa y a Gabina se los hizo una modista de Torrelaguna. Sólo Carmen se casó de blanco, las demás se casaron de negro, beige y azul marino. Algunas novias llevaban un ramo de azahar, estaba mal visto que lo llevaran si estaban embarazadas y era relativamente frecuente que algunas lo estuvieran e incluso tuvieran hijos nacidos ya.
A la boda en la iglesia iba todo el que quería. Era un acontecimiento especial en el pueblo y la gente
que no estaba invitada como tal iba para fisgar “hoy hay boda, hoy no se cuecen los garbanzos” decían.
Después de la misa hacían la celebración para los familiares en la casa de los padres del novio o de la novia, la que más grande fuera. Primero tomaban el chocolate con bizcochos o bollos hechos para la ocasión. Gabina recuerda que ellos fueron con una mula a Torrelaguna a hacer bollos y ese día cayó una tormenta y tuvieron que refugiarse en la calera.
Para la comida mataban una res en la familia del novio y otra en la de la novia, una oveja o una cabra. Esa misma mañana las abuelas terminaban de preparar en la lumbre baja el guiso de carne con patatas. Se echaba la caldereta en fuentes de porcelana y toda la gente comía de las fuentes.
Después de comer se bailaba a la novia, todos los hombres (desde los mozos a los mayores) tenían que bailar con la novia. La música la hacían guitarreros o algún músico de la familia (por ejemplo la Juliana tenía un cuñado que tocaba el acordeón). El baile se hacía en la calle porque en las casas no se podía.
Se trataba de hacer bodas en el tiempo bueno y largo…Gabina se casó un 2 de julio y al día siguiente tuvieron que ir a segar “con menudo cuerpo, yo creí que me moría, le decía a mi marido, si intentas antes no me caso contigo.”
No había apenas regalos pues la gente no tenía.
Alfonsa cuenta que a modo de broma, la noche de bodas les quitaron los raíles de la cama.
La cama, la jerga y el colchón era lo más imprescindible con lo que se hacían los novios. Para hacer el colchón cogían lana de sus propias ovejas y si no tenían ovejas la compraban.
La lana para colchones en primera instancia se lavaba y escarmenaba. Después para el mantenimiento se sacaba del colchón y se apaleaba para que se le fuera el polvo.
“Aquí nos casábamos y no teníamos casa” dice Alfonsa. Cuando ella se casó pusieron la cama de matrimonio en la casa de su suegra que estaba enferma y no podía estar sola pero ella hacía vida en la casa de sus padres y él en la de su madre y por las noches se juntaban para dormir “Era como se podía, no cómo se quería” cuenta. A los dos años de estar casados ella y su marido empezaron a hacerse una casa propia “a sábados y a domingos” porque su marido ya iba a trabajar a la presa del Atazar de lunes a viernes. Durante la semana ella acarreaba agua de la fuente para que el fin de semana pudieran trabajar pues todavía no había agua corriente.
Sin hijos estás suelto pero con hijos estás atado, ya te vienen “las obligaciones y devociones”.
Las mujeres no podían ni sentarse al llegar de las tareas del campo, tenían que atender a los hijos y a las casas. En general dicen que no podían parar, ni hombres ni mujeres, cuando no estaban haciendo una cosa estaban haciendo otra.
Cuando tenían hijos las mujeres ya no hacían trabajos por jornal como escardar o arrancar algarrobas. Aunque alguna temporada varias de ellas siendo madres fueron a Santillana a coger judías y otras cosas de la huerta.
Los hombres adultos jugaban a la calva algunos días de fiesta.
Hasta que valían, las personas mayores iban a arar, a por leña y a todas las tareas. Los abuelos y las abuelas que ya no iban al campo recogían los cerdos a la llegada de la porcá para cerrarlos y si podían les echaban de comer. A las vacas también las recogían a la llegada.
A las personas mayores que no se podían mover les hacían en el propio pueblo un sillón de madera con un agujero en el asiento y debajo un cajón de chapa que se metía y sacaba y servía para recoger orina y heces.
A los niños, normalmente, no les dejaban ver a los muertos, aunque a Gabina siendo niña le gustaba acompañar a su madre a los velatorios.
Cuando fallecía alguien, sus propios familiares iban a Lozoyuela a comprar tablas para construir el ataúd. Los hoyos en el cementerio los hacían los vecinos de manera rotativa.
Que el cura oficiase el funeral y enterramiento tenía un coste pero si formaban parte de una cofradía que existía, el coste del cura estaba incluido dentro de la aportación que ya hacían a la cofradía. Los padres de familia que formaban parte de la cofradía estaban obligados a acudir a misa al menos el primer domingo del mes. La ausencia era motivo de sanción económica por parte del cura.
Cuando llevaban el ataúd con el difunto a la iglesia lo dejaban en la puerta sobre una mesa, esa mesa la vestían con pañuelos bonitos, los mismos que servían para vestir la vaquilla. A veces los pañuelos se echaban después dentro de los ataúdes, Gabina por ejemplo a sus padres se los echó.
Cuando moría un familiar cercano tenían que vestir de luto, con ropa negra. Recuerdan algunas bodas en las que la celebración fue más humilde porque la familia estaba de luto y Paula cuenta que teniendo ocho años cuando murieron sus abuelos le pusieron un pañuelo negro en la cabeza, también dicen que a las niñas para cumplir con el luto a veces les ponían un lazo negro en el pelo.
Plantas y frutos silvestres comestibles
Las bellotas eran pocas y eran para las personas, eran de chaparra y encinas. Se las dejaba que se pusieran negras y se comían a menudo crudas pero también había quien las asaba y quien las cocía con un poco de anís.
Recogían algunas plantas silvestres para comerlas, como azaderas, alberjanas, berros, tallos de achicorias que se crían en la tierra arada. En El Atazar y en el barranco de la Alameda había muchos espárragos de culebrilla que recolectaban en primavera.
Por ejemplo algunos hombres, como el marido de Gabina, recogían azaderas con las que se hacía una ensalada para acompañar las comidas del comedor cuando trabajaban en la presa. Otros compañeros pensaron a un punto que a ellos no les servían ensalada mientras que a otros sí, hasta que les explicaron que esas plantas las recolectaban y aportaban ellos.
Explican que existen dos tipos de azaderas, unas crecían en las paredes mientras las otras en la tierra. A ellas les gustaban más las de las paredes pues dicen que eran más suaves y menos ácidas
que las de la tierra. Alfonsa recuerda que cuando iban al campo llevaban sal y a veces sobre una piedra hacían el junte de las azaderas con la sal.
Paula dice de las achicorias: “esas sí que estaban buenas”.
Lácteos
Recuerdan un cura que llevó leche en polvo y unos quesos que repartía entre la gente.
También recuerdan que antes de que hubiese leche envasada compraban leche condensada.
Membrillos
Antes había membrillos pero eran más pequeños que los de hoy en día. La familia de Gabina era de las pocas que tenía membrillos, aún están en una cerca en la parte de arriba del pueblo.
Se comían cocidos y también se hacía carne de membrillo que se echaba en un barreño e iba creciendo. A veces también se usaban para dar olor a la ropa en los baúles, pero había que tener cuidado de que no se pudrieran.
Arrope
El arrope se hacía con el agua de lavar la cera. Primero se colaba y luego se cocía en un caldero y se echaba en pucheros. A veces se mezclaba con calabaza y otras con pan, preparando así sopas de arrope.
Culebras y lagartos
Recuerdan que varias personas del pueblo comían culebras, especialmente a un hombre que vivía en El Collado que tenía culebras en un bidón y las alimentaba para después matarlas y comérselas.
Algunas de ellas han comido lagarto asado en el fuego y dicen que les recuerda a la carne de conejo.
Aceitunas
Había algunos olivos de la familia de Feli, cogían las aceitunas y las arreglaban. Las machacaban o cortaban por varios sitios y durante cuatro semanas las tenían en agua (que se cambiaba periódicamente) y las lavaban para quitarles el amargor. Después las ponían durante otras cuatro semanas con un aliño que preparaban con sal, hinojo, tomillo, laurel, ristras de ajos sin ajos, ajos y cáscara de naranja.
Carne de burro y caballo
Recuerdan una vez que uno del pueblo mató un borrico y mucha gente comió de su carne y dice Paula que durante la guerra comieron carne de caballo que traían enlatada.
Potaje de Vigilia
Para hacer el potaje de Vigilia que se tomaba los viernes de cuaresma, la noche anterior se echaba la raspa de bacalao en remojo con los garbanzos y al día siguiente se cocía en un puchero en la lumbre.
Aceites y grasas
No había casi aceite, para cocinar usaban principalmente la grasa de los torreznos y la manteca del cerdo.
Cuando derrites la manteca de cerdo, lo que queda son los chicharrones (una pequeña corteza) y con eso se preparan unas tortas.
Aguas Medicinales
Cerca del río subiendo hacia Robledillo había aguas termales. Felisa recuerda ir con su madre, se bañó en las pilas, recogió agua de la fuente que había con la que luego se bañó para curar unas heridas que le salían en las piernas. Dice que el agua tenía olor a huevo podrido y estaba caliente.
Las gentes del entorno conocían estas aguas.
Cuentan las gentes de Cervera sobre el lugar donde está la Ermita de Robledillo que había allí antiguamente un pueblo. Estaba en lo que era el camino para ir a Buitrago, una antigua cañada, dice Alfonsa. Se removió el terreno al hacer la obra de la carretera actual y dicen que encontraron huesos de personas.
También cuentan que la actual ermita está hecha a partir de los restos de la iglesia que había en el pueblo y que sus padres y abuelos contaban que el pueblo desapareció porque se celebró una boda en la que todos comieron un guiso que se había envenenado porque mientras lo cocinaban había caído en él una salamanquesa. La gente comió el guiso a pesar de ser advertidos por una mujer de no hacerlo, de tal manera que ella fue la única superviviente. Cuando todos habían muerto intoxicados a excepción de la mujer, esta caminó en dirección a Cervera y por el camino se encontró con un hombre de Robledillo que se la llevó allí. Se decía que si esa mujer hubiera ido a parar a Cervera asentándose y casándose allí ese terreno hubiera sido de Cervera en vez de Robledillo.
Gabina dice que han cantado mucho, por las calles y en la iglesia. Hacían misas cantadas, de Ángeles y de Pio XII, desde la tribuna de la iglesia cantaban el Tantum ergo, un cantar gregoriano que entonaba el cura cuando bajaba el santísimo al monumento y el Pange Lingua.
También los curas les enseñaban cantares regionales como el de Los Baturros.
Por las calles o cuando iban con las ovejas o las cabras cantaban coplas y cantares y bailaban. Algunos cantares y dichos que recuerdan:
“Es tanto lo que te quiero
que lo que te quiero es tanto
que por ti duermo en el suelo
y por cabecera un canto.”
“Aunque me ves con albarcas
no vengo de arrear bueyes
que vengo de ver la novia
que con albarcas me quiere.”
“En el barranco del lobo
hay una fuente que mana
sangre de los españoles
que murieron por España.”
Referida a la guerra de España con Marruecos
“Por el barranco la cueva
ha salido Terreola
con la escopeta en la mano
para matar a la novia
¡Y le dio un tiro en la cesta que llevaba!”
Lo decían los de Patones sobre un suceso real.
“En Cervera nací yo,
aquí me hicieron la cuna
no hay pueblo más desgraciado
bajo la capa la luna
que es provincia de Madrid
partido de Torrelaguna.”
“A la una canta el gallo
A las dos la golondrina
A las tres el ruiseñor
Y a las cuatro ya es de día.”
“Válgame Dios y me caso
con una mujer borracha
y a mí que me gusta el vino
vaya perdición de casa”
“Con las vegas
que han comprado
los de Patones a Uceda
hoy se come pan de trigo
y se vive en casas nuevas.”
Sobre Patones
“Se iban a bañar
y dejaban cerca la ropa
por si iban los de Patones
con la vara dando estopa”
“Si te casas en Patones
con alguna patonera
tienes mujer en la cama
y burra para traer leña.”
“De Torrelaguna ni mujer ni burra
y si puede ser ni burra ni mujer”.
“La luna cuando va sola
va un lucero con ella
para que no diga nadie
que sola va esa doncella.”
“Luna lunera cascabelera,
debajo la cama tienes la cena.”
“La luna cuando va llena
no lleva tanto desaire
como lleva mi morena
cuando va a misa y al baile.”
“Ya se va a poner el sol
y hacen sombra los terrones
ya se entristecen las ovejas
y se alegran los pastores.”
“A sol puesto jornal nuestro.”
“A las doce canta el gallo
A las dos la golondrina/golloría
A las tres el ruiseñor
Y a las cuatro ya es de día.”
“Yo canto porque bien canto
y canto porque bien sé
canto porque me han mandado
y me gusta obedecer.”
“El que no está acostumbrado a bragas
las costuras se le hacen llagas.”
“Si quieres que yo te quiera
ha de ser con el ajuste
que tu no vayas con ninguno
y yo con la que me guste.”
“Si quieres que yo te quiera
ha de ser con condición
que lo tuyo ha de ser mío
y lo mío tuyo no.”
“Robledillo tentetieso que Cervera ya cayó
El Atazar se está rilando del susto que recibió.”
“Yo a misa no voy
porque estoy cojo
pero a la taberna
poquito a poco.”
Relatan supersticiones varias:
Decían que no era bueno ir con la regla a las huertas y especialmente a los garbanzales porque decían que se secaban las plantas y se estropeaban los garbanzos.
“Domingo de ramos la que no estrene algo se le caen las manos.”
“En martes ni te cases ni te embarques.”
“En martes ni te cases ni gallina eches.”
“No maldigas a nadie que te puede caer encima.”
“Las maldiciones caen mejor que las bendiciones” La bendición no te cae pero la maldición si.
Era mejor plantar las plantas en cuarto creciente y recogerlas en cuarto menguante, esto lo decían de toda la vida.
Era mejor cortar el pelo en cuarto menguante.
Los abisinios fue un grupo de gente que estuvo en Cervera durante la guerra alojados en lo que por entonces era la casa del cura y actualmente es el centro polivalente. No saben muy bien por qué estaban allí. Paula recuerda que iba a veces a su casa y allí comió carne de caballo. Leo explica que durante la guerra mucha gente subsistió gracias a la carne de caballo enlatada.
Durante la guerra a bastante gente de Cervera, especialmente mujeres, niños y niñas los llevaron con camiones a un pueblo de Alicante, Ondara. Allí estaban todas juntas en una especie de albergue. A Gabina su madre le contaba que estando allí les dijeron que no abrieran la puerta a
nadie porque habían mandado una carta del pueblo para que echaran al mar a los chiquitos y a los grandes.
Durante la guerra acogieron en el pueblo a gente de Paredes de Buitrago que habían tenido que desalojar sus casas por encontrarse el pueblo en pleno frente, frente en el cual lucharon algunos hombres de Cervera como el padre de Alfonsa.
Los de El Atazar tenían al cura escondido en el Cancho Pizanchón, algunos hombres de Cervera al enterarse se organizaron para matarlo, tras hacerlo fueron a la puerta de la iglesia de El Atazar y allí asaron y comieron un chivo que le habían robado a un hombre del pueblo.
Después de la guerra, al secretario y al alcalde de Cervera que eran rojos los mataron en Torrelaguna.
La construcción de la presa cambió totalmente el paisaje del pueblo y afectó a su actividad. Desapareció el río que era un elemento muy significativo y primordial para las gentes, allí pescaban los hombres y lavaban las mujeres, se encontraban las pastoras con otras pastoras de los pueblos vecinos…Se comió muchas tierras; la vega y la orilla del río que era la zona de huertas y fincas en las que se sembraba cereal. Además dice Felisa que se ahogaron en la presa veinticinco manantiales entre los que estaban los dos del Zanco, el de Peña la trompa o el de Las Pilas.
También cambió la comunicación con El Berrueco que pasó de estar a cinco kilómetros a estar a quince.
Recuerdan que antes de existir la presa, en el arroyo Jóbalo había familias que acampaban durante todo el verano.
La luz eléctrica llegó a Cervera gracias a un salto de agua que había por debajo del molino del Riato primero y a un transformador después. En ambos, encargándose de dar “el fluido” trabajaron hombres del pueblo; el padre de Juliana, el tío Pío, Quiterio el padre de Paula…
Cuentan que en su infancia y juventud había electricidad pero solo había bombillas de 15 bujías. En cada casa había una sola bombilla que a veces trasladaban por las diferentes estancias. Cuentan que en algunas casas rompieron un trozo de tabique para que se iluminaran dos estancias a la vez.
Radio
Creen que la primera radio que hubo en el pueblo la tuvo uno que era caminero, era una radio grande de madera que en el tiempo bueno dicen se oía desde el campo.
También recuerdan que tenía radio el barbero y un tal Francisco. No iban a las casas de quienes tenían radio a escucharla. La escuchaban sólo los propietarios.
La suegra de Paula decía que había gente dentro de la radio.
TV
El huertero fue el primero que tuvo televisión y les invitaba a verla, su casa era la casa del teléfono. Cuando había toros iban todos a verlos. Era en blanco y negro y antes de las doce de la noche se terminaba la programación.
Cuando pusieron la televisión en el bar de Cándido había pocas en el pueblo y muchos iban allí a verla.
Alfonsa explica que tuvo televisión pronto, cree que en torno al año 65 y que muchos niños y niñas iban a su casa a verla.
Teléfono
El teléfono llegó antes de la construcción de la presa, a finales de los años 50. El primer teléfono que pusieron fue una centralita que estaba en una casa del ayuntamiento, antes había sido escuela y casa de la maestra. Allí iban si tenían que llamar, si recibían una llamada la mujer encargada les avisaba. Hacer una llamada tenía un coste que pagaban en la misma casa de teléfonos.
Durante el tiempo que existió la casa de teléfonos, desde finales de los años 50 hasta comienzos de los años 70, hubo tres mujeres encargadas, luego nadie lo quiso porque dicen “era muy esclavo, tenían que estar allí todo el tiempo”.
Después, una vez cerrada la casa del teléfono pusieron una cabina cerrada en la fuente, si alguien llamaba, cualquiera cogía el teléfono, preguntaba quién era, cogía el recado y se iba a avisar a quien correspondiera. Normalmente volvían a llamar al rato. Todo el pueblo hacía esto. Se oía desde muy lejos y siempre iba alguien a cogerlo, a los que vivían más cerca les tocaba más a menudo. Cuando llamaban eran cosas de necesidad, dicen.
En torno al año 1974 llevaron a la Virgen de Fátima al pueblo. La Virgen corría por los pueblos, los vecinos y vecinas de Robledillo la llevaron en procesión hasta la jurisdicción de Cervera, donde los vecinos y vecinas de Cervera la recogieron. La llevaban con palomas, dicen.
Desde Cervera la llevaron a El Atazar, los de Cervera la llevaron hasta el Riato y allí la recogieron los tazariegos.
De un pueblo a otro se la llevaba en procesión pero la acompañaba un coche, entienden que para traslados más largos.
En Cervera ha habido muchas personas con seis dedos por mano. La endogamia en las familias ha hecho que esto se perpetuase pues recuerdan que viene de muchas generaciones atrás. Se decía que había sido un cura el que había llevado la semilla.
Dice Alfonsa que hubo un médico que estudió el caso y se remontó cuatrocientos años atrás sin poder encontrar el inicio de esta cadena.
Hasta la generación de las asistentes las personas funcionaban con sus seis o siete dedos por mano. Las generaciones posteriores, por ejemplo algunos hijos de ellas, han sido operados siendo niños para dejarles solamente cinco dedos.
Recuerdan una primavera que no llovía y las mujeres mayores lloraban porque estaba seco el campo. El pueblo pidió al cura que bendijese los campos, al día siguiente de hacerlo llovió. Por este ritual cada vecino le daba dos huevos al cura.
El coche de línea ya funcionaba cuando eran niñas. Era un autobús que hacía el trayecto Madrid-Montejo y a la inversa, tenía paradas en Prádena, Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente, Berzosa de Lozoya, Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago, El Berrueco, Torrelaguna, Talamanca y Fuente El Saz. Subía desde Madrid por la mañana y bajaba desde Montejo por la tarde.
Iban el conductor y un mozo, el mozo cobraba los billetes y subía por una escalera los equipajes a la baca. Los bultos se llevaban en trapos o cajas grandes. Recuerdan que en el coche de línea a veces llevaban pollos para vender en Torrelaguna.
Existía también en su juventud un camión que hacía transportes de Montejo a Torrelaguna pasando por los pueblos intermedios (Prádena, Paredes, Serrada, Berzosa, Robledillo, Cervera, El Berrueco) al que llamaban la Recadera. Podía llevar tanto personas como paquetes.
Cuando eran niñas allí no iban coches. Cuentan que entonces los hombres iban a trabajar a La Cabrera en bicicleta. Puede ser que de los primeros coches que pisaran el pueblo fuera el que llevó a las autoridades el día que inauguraron el nuevo ayuntamiento y el lavadero.
Los primeros coches particulares que llegaron fueron los Simcamil 200 y los seillos. Los del canal daban motos a sus empleados para que fueran y vinieran al trabajo y alguno de Cervera tuvo la suya propia. Como en un principio había pocos coches o motos, recurrían a ellos para hacer recados como ir a llamar al médico.
No había armarios en las casas, para guardar la ropa usaban baúles, arcas y canastillos de mimbre que hacían los propios hombres, en los que ponían bolas de alcanfor para evitar insectos.
Los zanjones o delanteras se los ponían los hombres para ir a por leña y al mismo tiempo abrigarse y proteger los pantalones. También los usaban los herreros y los hombres cuando iban a la fragua para protegerse de las chispas.
La mayoría de las personas calzaban albarcas, las llevaban los hombres con calcetines de lana y las mujeres con medias de lana hasta las rodillas. Paula cuenta que ella nunca llevó albarcas, que su padre era muy mañoso y le hacía sandalias.
Las albarcas cuando se mojaban “se ponían más tiesas que los garrotes y te comían los pies”. Después llegaron unos zapatos de goma que el primer año dicen eran buenos pero a partir del segundo año, con ellos tenían los pies como un granizo, peor que con las albarcas.
Se acuerdan de la Sebastiana y la Nicasia, dos hermanas que de atrás llevaban la falda muy larga y de “alante» muy corta.
Iglesia
La iglesia, en los primeros tiempos que ellas recuerdan, no tenía campanas, hacía las veces de campana un rail (trozo de hierro) que tocaban con un martillo o similar. Posteriormente pusieron campanas aunque no recuerdan exactamente cuándo.
Durante la guerra civil la iglesia sufrió daños. También recuerdan que durante la estancia de un cura la iglesia vivió bastantes transformaciones, por ejemplo quitó el altar y la tribuna.
Pozos y arroyos
En la plaza había un pozo donde se sentaban los guitarreros a tocar y la gente en general. Había un puentecillo por encima del pozo y por allí pasaban. Al lado del pozo había un barranco (un arroyo) que bajaba descubierto desde el Egío hacia el pozo y a veces se lavaban la cara o lavaban la ropa allí.
Árboles singulares
Hubo un gran chopo en la plaza que quitaron cuando la reformaron.
Frente a los apartamentos de El Egido hay unas cercas que llamaban las Cercas del Peral porque había un peral sanjuanero muy grande del que comió peras todo el pueblo.
“Nadie teníamos reloj, nos guiábamos por el sol y las aves que cruzaban para irse a dormir.” Por ejemplo cuando iba el sol enfrente de la Atalaya de El Berrueco era medio día.
Recuerdan un reloj de sol que había antaño en la fachada de un pajar.
Paula dice “anda que no me asomaba yo ahí en el Pizarro cuando llevaba las ovejas a ver el sol…que tal iba…” Las pastoras sabían mucho también de las estrellas, lo aprendían unas de otras y reconocían el carro, las tres marías, el camino de Santiago, las cabrillas, el lucero tumbacenas (que salía muy pronto)…Como no había luces se veían mucho.
De su infancia tienen escasas fotografías. Feli tiene una en la que tenía unos seis años que cree se la hizo un cura, Alfonsa y Carmen tienen una en la escuela pero dicen que se la hicieron por casualidad.
Alfonsa el primer recuerdo que tiene de hacerse
una foto fue para el carnet de identidad con quince o dieciséis años. Cuentan que iban por los pueblos a hacerlas.
Explican que las personas más mayores, sus padres y abuelos, eran recelosas de ser fotografiadas dado que en una ocasión publicaron en la prensa una fotografía de dos hermanos cerveratos, Melchor y Benita que tenían seis dedos y a la que le acompañaba una noticia falsa que decía que todos los del pueblo tenían seis dedos. Contaba la madre de Alfonsa que estaban hilando y cosiendo en el corral del cura (actual edificio polifuncional) cuando vino el periodista e hizo la foto y que a raíz de ese artículo posteriormente fueron más periodistas interesados en el asunto.
El Atazar: Tazariegos
Robledillo de la Jara: Los Gorretas
El Berrueco: Berrocaños
Berzosa de Lozoya: Los güizaros
Paredes de Buitrago: Los bueyes
Serrada de la Fuente: Los sapos
Cervera de Buitrago: Cerveratos /Los de la mala sangre
Dice Paula que cree haber oído que la razón por la que se conocía a los de Cervera como “los de la mala sangre” es porque un mozo de otro pueblo, cree que de Patones, venía a cortejar a una moza de Cervera y la madre de ésta siempre le decía que no le hiciera caso porque era de “mala sangre” y desde entonces quedo ese mote para referirse a los cerveratos.
Los gatos estaban por todos sitios. Recuerdan que los gatos entraban en las casas, se metían en las camas y se cagaban en el grano de las trojes. Les daban de comer lo mismo que comían las personas, garbanzos y patatas por ejemplo.
A los perros se les tenía para ir con el ganado, no estaban adiestrados pero eran compañía. Feli recuerda que cuando estaba en el campo se tumbaban en los pies y daban calorcito, igualmente avisaban si se acercaba alguien o espantaban bichos haciéndoles sentir protegidas
Alfonsa cuenta que tenía un tío ciego al que le guiaba una cabra que tenían sus abuelos para leche. La cabra iba con una cuerda al cuello a modo de correa que su tío cogía con la mano.
Alfonsa Valle García (23-1-1942)
Nació en Cervera de Buitrago donde ha vivido ininterrumpidamente.
Felisa García Nogales (14-1-1936)
Nació en Cervera de Buitrago donde ha vivido ininterrumpidamente.
Paula Parra García (26-6-1932)
Nació en Cervera de Buitrago, aproximadamente en el año 1957 trasladó su residencia a Madrid dónde vivió durante cuarenta años. En torno al año 2000 regresó a vivir al pueblo de manera continuada.
Carmen Valle García (15-7-1943)
Nació en Cervera de Buitrago y se marchó con 14 años a servir a Madrid. Volvió a vivir al pueblo de manera continuada en el año 2020.
Juliana García Nogal (18-10-1936)
Nació en Cervera de Buitrago donde ha vivido ininterrumpidamente.
Asunción Sanz García (31-5-1956)
Nació en Cervera de Buitrago dónde vivió hasta los 23 años, después se instaló en Madrid y regresó para vivir de manera continuada en el pueblo en el año 2020.