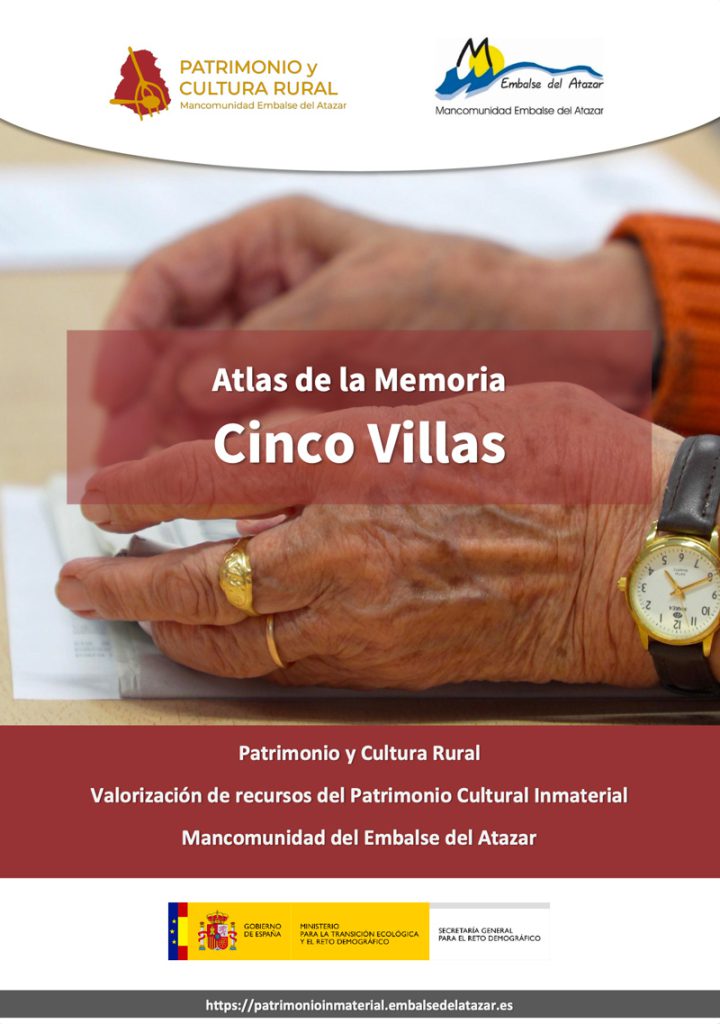
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Cinco Villas”, en formato pdf.
Su toponimia hace alusión a la construcción de sus primeras casas en una garganta, rodeada de montes. Ese fue su nombre hasta 1916, tras la Reforma de la Nomenclatura Municipal en el que se le añadió de la Fuente, haciendo alusión a la fuente de buenas aguas de la que hacían uso sus vecinos y que ya viene recogida por Madoz en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1849).
Ligado a Mangirón desde mediados del Siglo XIX, Madoz lo describe en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1850) como un lugar enclavado en terreno pedregoso, sin arbolado ni casi pastos. Producía centeno y legumbres; mantenía ganado lanar y vacuno; criaba caza de liebres y conejos. Tenía 31 casas y una Iglesia parroquial aneja de la de Mangirón cuyo párroco la servía. Su población era de 112 habitantes.
No tenía, pues, un ayuntamiento propio. A la escuela iban andando a Mangirón, con la merienda que calentaban en casas de amigos o familiares. Esto, junto a las necesarias tareas del campo, originó que muchos de sus vecinos fueran poco a la escuela hasta que, a mediados del siglo XX, se construyó el edificio destinado a tal uso y que actualmente alberga el consultorio médico.
La Iglesia no tenía campanas, así que para llamar a misa, anunciar la llegada del herrero, o convocar a la participación en cenderas, se tocaba un raíl por las calles.
Su cercanía a Lozoyuela, municipio con más población y recursos, hacía que se dirigieran allí para vender huevos y excedente y ya en los años 70, a la escuela.
Esta sencillez y austeridad que marcó la vida del pueblo, con una economía de subsistencia, provocó sin embargo que las costumbres y formas de hacer más antiguas perduraran en el tiempo, desde las rondas y bailes hasta los trabajos y formas de hacer en las casas, llegando sus recuerdos muy vivos a nuestros días.
En 1975 se integró en el municipio de Puentes Viejas, cuyo ayuntamiento permanece en Mangirón.
En Cinco Villas había dos vaquillas la de mozos y la de niños.
El domingo gordo (domingo de carnaval) los mozos iban por las casas pidiendo cintas y pañuelos para vestir la vaquilla. Los pañuelos eran de colores de los que también se ponían en la cabeza o pequeños, de los mocos, para hacer unas maripositas.
El lunes era un día de trabajo y después de las labores, por la tarde, los mozos volvían a darle una vuelta a la vaquilla por el pueblo con cencerros también y dando bulla.
El Martes Gordo (martes de carnaval) era un día festivo y los mozos iban a pedir el aguinaldo. Por la mañana lo pedían en Mangirón y Puentes Viejas y por la tarde en Cinco Villas, les daban principalmente patatas y huevos, también algo de tocino y chorizo.
Cuando pedían el aguinaldo los mozos iban voceando “¡La voluntad para la vaca que está flaca!” y armando ruido pues la vaquilla llevaba además zumbos (cencerros grandes) y el resto de mozos llevaban también cencerros y botellas de anís que rasgaban. Bailaban para hacer sonar los cencerros.
Por la noche en la plaza del pueblo corrían la vaquilla y la mataban dando tres tiros al aire, todo el pueblo, desde las personas más jóvenes a las más mayores, disfrutaba del espectáculo, además algunos se disfrazaban. Cuando moría la vaquilla hincaba los cuernos en el suelo y el mozo que la porteaba se la quitaba. En ese momento bebían la sangre de la vaca, una mezcla a la que llamaban limonada y que preparaban con vino y gaseosa. Después los señores del pueblo tocaban la guitarra y la gente bailaba.
Para finalizar el día mozos, mozas y alguna gente iban a cenar a alguna casa o a la taberna la cena que con el aguinaldo habían preparado algunas de las madres de los mozos. Eugenio recuerda que entre los muchachos esa noche había concurso para ver quién comía más huevos fritos y cocidos y que luego al día siguiente estaban tirados.
En Cinco Villas, la vaquilla y el carnaval se dejaron de hacer en 1955 porque una mujer fue asesinada en esta misma fecha por su marido.
La noche del 30 de abril los mozos iban con la yunta y un carro a por un pino alto a las Gariñas o al Verdinal. Lo ponían en la plaza y en lo alto colocaban naranjas para adornar (les pasaban un hilo a las naranjas para que se sostuvieran).
Una vez ponían el árbol, el mayo, junto a él y alrededor de una buena lumbre sorteaban las mozas. A cada mozo le tocaba una moza independientemente de los noviazgos y se iban a rondarlas cantando y tocando.
Juani recuerda algunos de los cantares de esa noche:
“Si quieres saber fulana (se decía el nombre de la moza a la que estuvieran rondando)
el mayo que te ha caído,
Mengano (se decía el nombre del mozo al que le hubiera correspondido esa moza) tiene por nombre
y tutano (se decía el apellido del mozo) por apellido”
“Si no estás conforme
mañana vas a misa
y le coges de la mano”
Durante la ronda en las casas a los mozos les daban bollos o rosquillas que preparaban las madres.
La misma noche del 30 de abril enramaban a las mozas. A veces usaban mismamente las ramas del tronco que habían cortado. Juani recuerda en una ocasión que la enramaron con las ramas de un pino que tenía piñas pequeñitas y que su hermana menor le pidió coger las piñitas.
En los bailes del mes de mayo cada mozo bailaba con la moza que le había tocado en el sorteo.
El Curato. Había allí un piano de manivela u organillo que tenía diferentes piezas, de pasodoble, de jota… Era alquilado en Sieteiglesias y el alquiler lo pagaban entre los mozos. El organillo se usó en el salón para hacer bailes aproximadamente hasta 1955.
El baile era los domingos. Eugenio recuerda entrar siendo pequeño y meterse entre las parejas, entonces le pegaban, los mozos y mozas no querían que entrasen los niños y las niñas porque se podían chivar de lo que hacían los mayores. Los mozos iban a sacar a bailar a las mozas, nunca al revés, pero las mozas también bailaban juntas y si querían que las sacase algún chico iban bailando juntas hasta arrimarse.
Los mozos rondaban con guitarras por las casas, Juani recuerda con mucho cariño cuando pasaba la ronda tocando y cantando y recuerda algunos de los cantares:
“Una estrella se ha perdido
y en el cielo no aparece
en tu casa se ha metido
y en tu cara/cuerpo resplandece.”
“Tienes unos ojos niña
como ruedas de molino
que parten los corazones
como granitos de trigo”
“Debajo de tu ventana
está la luna parada
no la deja pasar
la hermosura de tu cara.”
“Las tejas de tu tejado
no sé cómo no florecen
estando tu bajo ellas
primaverita de mayo.”
“El día que tu naciste
nacieron todas las flores
y en la pila del bautismo
cantaron los ruiseñores.”
“Tienes unos ojos niña
que parecen picaportes
cuando los pestañeas
en mi corazón
dan golpes.”
“Niñas que al balcón salís
meted las faldas para adentro
que hacéis pecar a los hombres
contra el sexto mandamiento.”
“Los diez mandamientos Santos
voy a cantarte Paloma
para que me des el sí
ellos (ten) en la memoria”
“Bendita sea la madre
que por ti pasó dolores
de los pies a la cabeza
eres un ramo de flores.”
Juani recuerda que en la Noche de Reyes les decían que pusieran las abarcas y les echaban unas castañas, mandarinas…
El domingo de ramos daban la vuelta a la iglesia en una pequeña procesión con los ramos al salir de misa. El ramo lo dejaban en parte en casa, en la ventana y en parte lo llevaban a los garbanzos.
Normalmente no se hacía monumento aunque Juani recuerda que en alguna ocasión se hizo por iniciativa de una profesora que hubo (Isabel).
El Jueves y Viernes Santo no había nada porque no había sacerdote. Hasta el domingo de Pascua no volvía a haber misa ni nada.
El cura que iba a Cinco Villas era el cura de Mangirón.
Antiguamente estas dos fechas se celebraban mucho.
El día de la Ascensión había misa y una procesión. Ese día era el día en que niñas y niños celebraban la primera comunión.
El día del Corpus se iba a misa y se hacía también procesión. Adornaban muy bonitas las calles con flores de tomillo, cantueso y retama esparcidas. Recuerdan incluso una ocasión en la que hicieron un arco de lado a lado de la calle con ramas de árboles.
En ambas fiestas los hombres jugaban a la calva y mientras unos creen que si había baile otros creen que no.
San Isidro
El día 15 de mayo, San Isidro, patrón de los labradores, se hacía una misa y después una procesión para bendecir los campos en la que llevaban una cruz y un santo. La procesión podía tener dos recorridos diferentes según el tercio sembrado, bien iban desde la iglesia hasta el cementerio o bien desde la iglesia hasta por encima de Los Cañuelos.
San Roque
La Fiesta de Cinco Villas siempre ha sido en honor a San Roque.
La víspera, el 15 de agosto, rondaban por la noche después de cenar, tocaban las guitarras, las bandurrias, la botella de anís y cantaban y aproximadamente a media noche ya estaba cada uno en su casa.
El propio día de la fiesta, el 16 agosto, sobre las ocho de la mañana los músicos recorrían el pueblo haciendo el toque de diana, acompañados ya por muchos vecinos que salían a la calle.
Después se hacía misa y procesión donde también tocaban los músicos. La procesión tenía un recorrido muy parecido al actual sólo que antes pasaba por la carretera que tenía un tráfico escasísimo.
Antes de salir el Santo de la iglesia se subastaban las varas, el bastón, la azucena y la corona. Al llegar a la iglesia se volvían a subastar de nuevo las varas, el bastón, la azucena y la corona y se incorporaban a la subasta cintas, regalos que llevaba la gente como rosquillas grandes cogidas por un junco y ramos de flores de plástico que iban en un tiesto enorme en el anda. La subasta se hacía en el portalillo de la iglesia. El dinero recaudado en la subasta iba para la iglesia.
Desde la subasta quienes habían pujado iban a pagar a casa del mayordomo y desde los años 60, tomaban allí un aperitivo que consistía antaño en un porrón con vino blanco y galletas. Después el aperitivo se pasó a hacer en lo que primero fue la escuela y posteriormente pasó a ser el consultorio.
Tras la procesión algunos recuerdan que había a veces un primer baile. Después cada cual se iba a su casa a comer, al ser fiesta siempre preparaban algo especial, por ejemplo la madre de Inés siempre preparaba un gallo estofado (con especias, granos de pimienta y laurel…) y recuerdan que en los días previos cocían bollos usando un vaso como molde.
Por la tarde, de seis a diez, se hacía baile en la carretera, se paraba a cenar y después del descanso se retomaba durante un par de horas. Bailaban principalmente pasodobles, jotas, algún vals y tango.
Inés y Juani bailaban juntas el vals y entre risas recuerdan a Emilio de Lozoyuela que bailaba muy bien y dicen que “les daba cada paseo con el tango…”. Cuentan que se fijaban en los que bailaban bien en las fiestas para aprender.
Recuerdan los bailes de las fiestas amenizados de diferentes formas, el recuerdo más antiguo es de “las chifulas” (dos mujeres de la familia de “los chifules”) de Buitrago de Lozoya que tocaban piezas con el organillo que unos señores de Cinco Villas traían con una carreta desde allí. Posteriormente empezaron a ir orquestas como la de Pedro Jete, actual vecino del pueblo. Era una orquesta compuesta por cuatro músicos de Montejo que tocaban trompeta, bombardino, saxofón y caja. Recuerda Pedro que la orquesta tocaba no sólo en el baile, también desde muy temprano, primero dando la diana por todo el pueblo, después buscaban a las autoridades para acompañarlas a la iglesia, una vez en la Iglesia tocaban el Alza a Dios y durante la procesión. Cuenta que al terminar la procesión hacían un poquito de baile a petición de la gente que les increpaba “¡música que para eso pagamos!” y es que la música iba sólo una vez año y le sacaban todo el jugo que podían. Para la tarde y la noche la orquesta de Pedro tenía un repertorio de más de ochenta temas. Las canciones que más le gustaban a Pedro y a sus compañeros eran las más antiguas mientras que la gente prefería las más nuevas.
El día 17 de agosto celebraban San Ronquillo y la fiesta se desarrollaba como el primer día, con misa y procesión por la mañana y baile por la tarde y por la noche.
Dicen que a las fiestas de Cinco Villas iba mucha gente de otros pueblos como Lozoyuela, El Cuadrón o Robledillo de la Jara y se desplazaban hasta allí andando.
Cultivo de cereal y algarroba
Había dos tercios que se cultivaban de forma alterna en Cinco Villas, uno lo conformaban las tierras que estaban en la parte del término que está en dirección a Lozoyuela y otro las de la parte en dirección a Mangirón. También había una finca del ayuntamiento que llamaban los Piojales o El Piojalón que se sembraba por suertes.
La basura (abono) se echaba sólo al trigo, lo hacían en marzo, cuando la echaban le daban una vuelta y más tarde se araba, lo llamaban vinar o alzar y ya dejaban los surcos hechos para cuando simentaran en septiembre y octubre.
Se empezaba a simentar después del 8 de septiembre, después de la Virgen de septiembre. Dicen que del 8 al 15 de septiembre estaban en todos los pueblos de la zona sembrando.
Lo primero que se sembraba era el centeno, después se cogían las patatas y en la tierra dónde habían estado las patatas se ponía el trigo a primeros de octubre (por el Rosario).
Las algarrobas las sembraban más o menos a la vez que el trigo. En Cinco Villas las sembraban en el rastrojo del trigo, sin alzar. Rompían el surco y luego ponían las semillas.
Se sembraba también cebada, una de las variedades que se sembraban era tresmesina y se sembraba en marzo. Después en abril o mayo sembraban los garbanzos.
Para simentar tenían un saco que se echaban al hombro con el grano, lo llamaban el cobijón, metían la mano en él y echaban dos puñados de semillas, a derecha e izquierda, después daban unos pasos y volvían a repetir la operación. Se contaban surcos, dieciséis para el centeno, para el trigo menos porque era menos espeso. Tras echar las semillas pasaban con la reja tapando los surcos.
Había varios tipos de trigos: chamorro y moruno que era muy redondito y oscuro.
Cuenta Juani que a veces en noviembre o diciembre iban a arar el centeno para quitar las malas hierbas, decían “vamos a andarlo por los hondos” y que en diciembre decían “hay que llevar las ovejas a la paniza (el centeno ya nacido)”, las ovejas se lo comían y luego rebrotaba “subía el centeno como el demonio”.
Las algarrobas las cogían antes de empezar a segar el grano, cuando segaban el grano la algarroba ya estaba segada y trillada. Cuando las cogían hacían con ellas una bola, una gavilla. A primeros de julio, pasado San Pedro ya estaban todos segando. Lo primero que segaban era el centeno. Para segar los niños y las niñas usaban hoces de dientes, y las personas adultas hoces de corte que acompañaban con una zoqueta en la mano izquierda que les protegía. Con lo segado iban formando haces que ataban con un vencejo, con cada veinte haces hacían un tresnal para evitar que se pudriera el grano si llovía.
Cuando habían terminado de segar todo llevaban los haces con carros a las eras. En la era con la mies hacían unas “encinas”, una torre de haces. Para trillar preparaban la parva con cuarenta o cincuenta haces. Podían trillar una o dos yuntas y las yuntas eran de vacas o de burros. Si trillaban las dos yuntas juntas una de las yuntas hacía el
recorrido por dentro y otra por fuera y cada una iba en un sentido. Recuerdan que a veces yendo en la trilla se dormían y se salían del círculo y el abuelo les daba un poco con la vara. También que en la yunta se podía ir de pie o sentado por ejemplo sobre una piedra pero que, en todo caso, había que estar pendiente de recoger los excrementos de los animales antes de que cayeran sobre la parva, Juani recuerda que ella los recogía con un casco de los de la guerra.
Después de haber trillado hacían un montón con la parva y, si hacía aire, con una horca o el bieldo arbelaban separando la paja del grano. Tras la operación de arbelar venía la de transpalar, con una pala de madera volteaban el grano para quitar los restos de paja. Para terminar lo acribaban y las granzas que quedaban las reservaban para los animales. Mientras tenían lugar todos los trabajos de las eras dormían allí sobre unas mantas que ponían encima de la paja.
Había eras en varios puntos del pueblo, pero principalmente a la salida hacia Mangirón. Una de las eras era una pradera que siempre estaba careada (comida por los animales) y además la pasaban con la trilla para limpiar y el rulo de piedra para aplastar antes de usarlas.
Cuando tenían el grano separado de la paja lo echaban con una “media” a sacos y lo llevaban a las trojes, en las cámaras de las casas. Siempre había algún gato y no había ratones.
El grano se usaba para moler y alimentar tanto a las personas como al ganado, pero también como forma de pago, por ejemplo, a molineros y herreros.
Cultivo de huertas, linares y viñedos
Las patatas tempranas las sembraban en marzo y abril y las tardías en San Antonio.
Cada casa tenía sus cerdos, los criaban allí, cuando estaban las cerdas en celo las llevaban con un “barraco”, Juani iba con su madre a llevar a sus cerdas a Sieteiglesias. Cuando la cerda paría los guatitos podían tener diferentes destinos, ser vendidos en la Feria de Buitrago de Lozoya, ser matados para autoconsumo o ser criados y engordados para la matanza. Juani H. recuerda que iba andando con su padre y la burra a Valdemanco y en los serones llevaban cochinillos para vender.
A medio día después de comer tocaban un cuerno y cada casa sacaba sus cerdos grandes a lo que llamaban Las Cruces, dónde ahora está el parque. Una persona del pueblo se llevaba a la porcá, se turnaban de las diferentes casas, en función de los cerdos que tuvieran así se turnaban, si tenían un cerdo iban un día, si tenían dos cerdos iban dos días. Iba una sola persona por casa, pero por ejemplo Juani acompañaba de pequeña a su madre, a su abuela o a su tía.
Estaban desde el mediodía hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Iban por el campo, por ejemplo por la fuente de la Araña, los gorrinos hozaban y sacaban alguna raíz o hierba pero no había mucha cosa porque había ganado y estaba careado.
Las cerdas que tenían crías se querían venir al pueblo con ellas y eran muy cabezotas. Cuando iban con la porcá tenían que llevar una bardasca, una rama con ramitas y hojas que usaban a modo de vara para manejarlos.
Cuando volvían, los cerdos se iban derechos a sus cortes, deseando ir a comer. “Al yerno y al gorrino no hay que enseñarle más que una vez el camino” dice Juani. A los cerdos les daban de comer tercerillas, hocicones y hojas de álamo mezclados con desperdicios de comida varios que habían cocido previamente en los calderos que estaban colgados en las llares sobre la lumbre.
A mediados de los años 60 hubo vacas de leche, antes las había sólo para la yunta y para criar y vender a los terneros.
Con las vacas de leche apareció también alguna vaquería a la que la gente iba a comprar la leche y además de hacer venta directa a las vecinas y vecinos del pueblo iba un camión a recogerla. La gente con vacas llevaba la lechera a la plaza y el camión la recogía, pero antes con un aparato sacaba una muestra para ver si tenía agua o no y las cántaras con agua no se las llevaban. No recuerdan oír hablar de ningún caso en Cinco Villas pero sí en otros pueblos.
Antes iban con el ganado todo el tiempo, había que cuidar que los animales no se comieran los cultivos…
Las ovejas de cada familia tenían una marca, al poco de esquilarlas cogían pez caliente con un hierro que tenía un mango y las marcaban, normalmente el hierro tenía una letra, a ese hierro lo llamaban “el marco”. La marca se la ponían detrás, por encima del rabo o de las orejas. Así aunque se perdieran o juntasen con ovejas de otros rebaños podían saber a quién pertenecían.
La piara de ovejas que tuvo la familia de Juani la consiguieron porque un señor de Lozoyuela le propuso a su padre cuidar de unas cuantas ovejas y después repartirse los corderos que parieran a medias (lo hacían a suertes). Así en tres o cuatro años el padre hizo su propia piarita y dejó de cuidar las del señor, llegando a tener tras los años un centenar de cabezas. Los machos los vendían pero las hembras se las quedaban para criar.
En su piara además de ovejas llevaban tres o cuatro muruecos, machos sin capar que se peleaban con frecuencia.
Juani empezó a sacar a las ovejas cuando tenía en torno a diez años. Recuerda que estando en el campo de pastora ha llorado mucho, le daba miedo y lo pasaba mal, así que estaba deseando encontrarse con otras pastoras y unirse a ellas. Y es que los pastores y las pastoras, solían ser niños, niñas, mozas y mozos, menos el pastor de La Mancha que tenía contratado el tío Pablo que era más mayor.
Cuenta Juani la historia de otras niñas pastoras como la de Alfonsa de Cervera, que iba con diez ovejas y no sabía contarlas, entonces alguien le dijo que se metiera diez chinas en el bolsillo y cuando fuera a moverse con la piara por cada oveja que estuviera cogiera una de las chinas, si no cogía todas las chinas es que le faltaban
ovejas o la de Anastasia a la que su madre le ataba la cesta al brazo para que no se le perdiera.
En invierno iban todo el día con las ovejas, se mojaban los pies fácilmente pues calzaban unas albarcas. Por las noches las dejaban en las cuadras que estaban en el pueblo. En la primavera por las noches las dejaban dentro de la red, abonando las tierras que luego sembrarían.
Ya en verano iban a pasar las noches con las ovejas, a ratos estaban quietas y a ratos se movían y pastores y pastoras tenían que moverse con ellas. Por la mañana las ovejas se dormían a la sombra de un chaparro, una pared o un peñote y entonces las pastoras y pastores se iban a escardar o segar. Cada cual tenía un sitio donde las dejaba dormidas. Por la tarde las ovejas se despertaban y careaban, para entonces tenían que haber vuelto con ellas, llevaban algo de merienda como un torreznito con pan y por las noches les llevaban la cena, en el caso de Juani iba su hermano con la cena y se quedaban a dormir los dos por el campo, cuando él no podía quedarse a dormir ella buscaba a otra pastora con la que juntarse a pasar la noche.
Cuenta Juani que siempre ha tenido perro, era una compañía muy grande, avisaba de si las ovejas se movían, de si veía una serpiente o un bicho y ladraba hasta que atontaba a los bichos para agarrarlos y matarlos. El que tenía de jovencita se llamaba Moro, porque era muy negro.
Juani llevó las ovejas de sus padres hasta los años 60. Recuerda que antes las pastoras eran mal miradas, ellas estaban todo el día en el campo como pobratas mientras que las mozas que había en el pueblo iban más arregladitas, mejor vestidas, mejor calzadas y ellas iban con unas albarcas, una manta al hombro y un pañuelo en la cabeza “como un máscaro” y cuando llegaba un día de fiesta les decían mofándose “¿y las ovejas dónde las habéis echado?”. Su familia decidió quitarlas porque su padre empezó a salir a trabajar fuera y a tener otra fuente de ingresos principal.
Las cabras las llevaban cuando estaban en celo a los cabroneros en Lozoyuela. Suelen tener el celo sólo una vez al año normalmente en septiembre, luego estaban cinco meses preñadas y en enero o febrero nacían los chivitos. En Pascua (Semana Santa) era costumbre matar un chivito para comerlo. La leche les duraba todo el verano.
Jesús explica que para entrar a los prados a segar hierba tenían que abrir la pared ex profeso (unos huecos de un ancho de 3 metros para que pasase el carro) y al terminar la tarea “cerrar la portada” que decían. Después se empezaron a poner alambres o somieres de camas viejas para no tener que estar quitando y poniendo piedras cada vez.
Desde Cinco Villas solían ir a la Feria de Ganado de Buitrago de Lozoya. Había tres, una en torno a Los Santos, otra en torno a San José y otra a primeros de septiembre y siempre las hacían en domingo.
Iban muchos gitanos de Torrelaguna a la feria de Buitrago y siempre llevaban mucha caballería de borricos. Paraban a dormir en el pórtico de la iglesia de Cinco Villas, tanto a la que iban como a la que volvían. Buscaban jaras en los alrededores para hacer lumbre y ponían un camastro. Juani recuerda ir a misa y verlos con los niños descalzos. Algunos decían que robaban gallinas, pero en Cinco Villas siempre tuvieron una convivencia pacífica con ellos.
El potro de herrar lo usaban para calzar a las vacas, con unas correas ataban a los animales y ayudados por unos palos las elevaban para ponerles los callos. Había que cambiárselos cada cierto tiempo, cuando se les gastaban los callos o los perdían, cada dos o tres meses.
Cada cual herraba a sus vacas, y era frecuente que niños y niñas fueran a ayudar a los padres en esta operación.
Para herrar a las caballerías no usaban el potro.
Los huevos se quedaban para consumo y en ocasiones se vendían. A veces iban desde Cinco Villas a Lozoyuela a venderlos y otras veces venían a Cinco Villas a comprarlos, recuerdan a un hombre al que llamaban el ternerero que iba con una cesta y los compraba.
Las cabras las llevaban cuando estaban en celo a los cabroneros en Lozoyuela. Suelen tener el celo sólo una vez al año normalmente en septiembre, luego estaban cinco meses preñadas y en enero o febrero nacían los chivitos. En Pascua (Semana Santa) era costumbre matar un chivito para comerlo. La leche les duraba todo el verano.
El padre de Juani y otro hombre iban mucho de caza juntos y no se llamaban por el nombre, se llamaban mutuamente Manuel para que si alguien les oía no supiera quienes eran realmente, eso era cuando cazaban fuera de la veda. También para evitar problemas con la guardia civil traían la caza escondida o la dejaban en algún sitio y tras corroborar que no estaban los guardias por el pueblo regresaban a por ella.
Cazaban con escopetas, cepos y trampas. Una de las trampas consistía en poner una losa sujetada con palos en la puerta de los vivares para atrapar a los conejos.
Se hacía desde mediados hasta finales de diciembre. Había quienes hacían dos matanzas.
El primer día de matanza por la mañana cogían al gorrino, al salir de la cuadra le cogían de la papada con un gancho de hierro y entre unas cuantas personas lo
agarraban y lo empujaban hasta subirlo a la mesa. Una vez sobre la mesa ataban las dos manos y entre ellas metían una de las patas traseras y lo mataban.
Después le pinchaban para sacarle la sangre, Juani siempre recogía la sangre con el cubo. Echaban a la sangre un poquito de sal la movían para que no se cuajase. Después la dueña de la casa esperaba con un caldero en las llares sobre la lumbre en el que cocían parte de la sangre.
Le cortaban las patas y las orejas y lo quemaban con retamas, tomillo o rastrojo (paja larga). Una vez lo quemaban echaban agua caliente y lo rascaban con una teja para quitar los pelos y dejarlo limpio. Luego abrían al cerdo y lo dejaban abierto ayudados de unos palos, entonces cogían trozos de carne de varias partes y las llevaban al veterinario de Buitrago, aunque en la infancia de Juani esto aún no se hacía.
Recien matado el gorrino el alguacil, que estaba sobreaviso, iba a pesarlo con una romana. Según el peso del animal tenían que pagar más o menos dinero al ayuntamiento.
Más tarde le sacaban las tripas y las deshacían. Las mujeres iban a lavarlas a la Fuente La Araña (al lado del pinar) porque antes había mucha agua. Allí una persona iba partiendo las tripas y una vez partidas y dadas la vuelta las lavaban. En casa volvían a lavarlas una vez más y dicen que cada vez que las lavaban soltaban algo de légamo.
La madre de Juani a veces compraba en la carnicería de Lozoyuela vientres de oveja que lavaba, inflaba y secaba para las morcillas. Iba a por ellos con una cesta y a la vuelta en el arroyo del Ángel los lavaba.
El primer día de la matanza, para el almuerzo a media mañana la madre de Juani siempre preparaba arroz con bacalao y sacaban de la olla del año anterior lomo o chorizo. Para la hora de comer solían tener cocido.
Las morcillas eran de lo primero que se elaboraba. La noche anterior habían picado las cebollas y las habían dejado en la artesa con sal, por la mañana les quitaban el agua y se les añadía la sangre, el pimentón, el arroz cocido, la manteca y la sal.
Juani cuenta la receta de su casa: A la cebolla ya picada del día anterior le añadían el arroz ya cocido, después la manteca muy picada que habían quitado del cerdo al deshacer el vientre (la toquilla), luego sebo de oveja o cabra, pimentón y algo de clavo, pimienta y comino machacados. Se probaba y se añadía sal si faltaba. Toda esa mezcla se removía con las manos hasta mezclar bien los ingredientes.
Después de estar lista la mezcla rellenaban las tripas, en el caso de las morcillas usaban las del intestino grueso. Una vez rellenas las ataban y las echaban en un barreño. Finalmente las ponían a cocer en una caldera que ya estaba a la lumbre con agua aliñada también con pimentón (picante o no según el gusto), manteca, grasa y pimientas.
Una vez cocidas las dejaban escurrir sobre la artesa y al día siguiente cuando ya se habían escurrido y estaban frías las colgaban en la cocina.
Cuando limpiaban la tripa el primer día, a las/os niñas/os les daban la vejiga. Juani recuerda inflar la vejiga, ponerla en un lado de un bote con un palito de torvisco y construir así el instrumento conocido como zambomba.
El segundo día desayunaban sopa de morcillas, morcillas fritas o asadas aprovechando alguna morcilla que se hubiese reventado y la sangre frita e hígado.
Los hombres descolgaban el cerdo y poniéndolo sobre la mesa estirado lo descuartizaban. Primero cortaban la cabeza, después lo abrían y sacaban las mantecas, los lomos, el espinazo y los costillares. Según iban sacando piezas las mujeres estaban en la cocina partiendo la carne.
La carne que se reservaba para el chorizo se picaba. También se picaban las vísceras y lo más ensangrentado que se destinaba a la butagueña (a veces a la butagueña añadían también carne de oveja o cabra).
La carne destinada a los chorizos y a la butagueña se aliñaba con pimentón (picante o no), sal, ajos crudos machacados, pimienta, orégano, granitos de anises enteros y clavo y se dejaba en reposo hasta el día siguiente. Los chorizos y las butagueñas se terminaban de hacer el tercer día, rellenando las tripas, en este caso del intestino delgado. Antes de aparecer la máquina las rellenaban con embudos y las mujeres embutían con la mano mientras con una aguja iban pinchando la tripa para quitar el aire. Una vez rellenadas las tripas las iban atando.
El adobo se preparaba entre el segundo y tercer día, llevaba agua, pimentón, sal, orégano y ajos machados. La carne con el adobo la ponían en una artesa aproximadamente durante diez días, al quinto día le daban la vuelta a las piezas y al décimo la sacaban y colgaban para secar en las varas de madera que había en las cocinas en las que también habían colgado antes las morcillas y los chorizos.
Gran parte de la carne adobada la solían freír y poner en la olla con aceite y manteca. La carne de la olla tenía que durar mucho tiempo, hasta la siega al menos. Algunos guardaban las ollas en las despensas y otros en las cámaras, recuerdan que siendo niños y niñas les mandaban las madres subir a por uno o dos tallos de chorizo cuando estaban guisando.
Salaban con sal gorda el espinazo, el rabo, los tocinos, las orejas, las manitas, las paletillas y los jamones. Ponían las piezas en la despensa o en un cuarto y sobre los jamones ponían peso, por ejemplo una tabla con piedras. La madre de Juani, a veces en los muñones de los jamones y paletillas ponía salmuera, un trapo atado con mucha sal que cree era para que no picara la mosca pues había que tener mucho cuidado con ella, si picaba la carne podía estropearla.
Antes de que hubiera agua en las casas la cogían de la Fuente Vieja para beber, cocinar, fregar y asearse. Metían en la fuente un cántaro para sacarla. Pero la Fuente Vieja era además un punto de encuentro entre mozos y mozas para flirtear.
También había un pozo, el Pozo de la Calleja, que aún se conserva junto a la parada del autobús, al que iban a coger el agua para fregar.
En las casas solía haber un caldero colgado en las llares de la lumbre con agua caliente que se mezclaba con fría por ejemplo para fregar.
Recuerdan ir al lavadero a lavar la ropa, no necesitaban tablas de madera porque el propio lavadero tenía unas rugosidades que les valían para restregar la ropa.
En cada casa había un horno que usaban para hacer pan para dos o tres semanas, hacían hogazas muy grandes que se metían en una artesa de madera y se tapaban con telas para que se conservasen mejor.
Cuando lo encendían también hacían bollos, tortas o tortas de chicharrones, especialmente si se acercaba alguna fiesta o celebración. Se dejó de cocer en las casas de manera habitual a principios de los años 70 y empezaron a llevar el pan primero desde Mangirón (El barbas) y después desde Lozoyuela (Fábrica de pan).
Las personas más mayores recuerdan ir campo a través con la borrica a moler al molino de Gargantilla. Dicen que era una aventura pues tenían que ir escondiendo los sacos de la guardia civil, si te la encontrabas, y atravesando una finca de toros bravos (Cobos de El Cuadrón). Otras personas más jóvenes recuerdan ir al molino a Lozoyuela a “La Fábrica de Harina”.
Tocaban el mismo raíl para llamar a misa que para llamar a las cenderas del herrero que venía desde Lozoyuela solo un par de veces en semana en otoño, invierno y primavera para arreglar las rejas en la fragua.
Las herraduras las hacía el herrero en Lozoyuela que tenía más herramientas, en Cinco Villas sólo aguzaban las rejas (arados) u otras herramientas como punteros (de los de meter en las piedras) y picos.
El herrero no trabajaba sólo, a cada cendera (grupo de trabajo) convocaban a cuatro hombres y entre todos hacían todo el trabajo necesario bajo su supervisión; encender el fuego, meter las rejas dentro del fuego y colocarlas sobre el yunque, machacar las rejas, dar al fuelle, ir a por agua a un pozo cercano con dos cubos de zinc para llenar una pila que había en el suelo de la fragua donde metían las rejas a templarlas. Cada hombre solía machacar y aguzar su propia reja junto con el herrero.
El médico que había antaño era Don Bernardo y la practicante era la Vitorina, venían de Buitrago andando. Juani recuerda que si iban por la tarde, su padre les acompañaba con un farol y si se acababa el aceite cogía al médico del brazo.
Una vez que tuvo la hermana de Juani calenturas tifoideas fueron Don Mariano de Lozoyuela y Don Bernardo de Buitrago.
El hermano de Juani se fue a ganar un jornal quitando nidos de las orugas de los pinos. “El jornal era na…Ella empezó con las ovejas por eso” dice.
Cuenta Juani que a su abuela la llamaban cuando alguna mujer se ponía con dolores de parto para que recogiera a la criatura. Recuerda que cuando su madre parió a alguna de sus hermanas su abuela le preparó en la lumbre unas tostadas y una tacita de chocolate y también le dio a ella. Cuando nació uno de sus hermanos a su madre le atendió un médico, Don Santiago, pero habitualmente eran algunas mujeres quienes recogían a los bebés.
Recuerdan a varias mujeres que casi paren en el campo.
Decían que la primera leche de la madre era muy fuerte y por eso buscaban a otra mujer que estuviera amamantando ya a un bebé más mayorcito para que le diera al recién nacido varias tomas. Juani cuenta que su madre dio de mamar a varios recién nacidos que no eran sus hijos o hijas.
En Cinco Villas, hasta que no bautizaban a las criaturas la madre no salía de casa. Después de la celebración del rito en la iglesia lo habitual era que los familiares más allegados fueran a comer a la casa del recién acristianado. Padres, hermanas y hermanos, abuelos, tíos y primos de la criatura compartían la comida, algo humilde.
Recuerdan un juego de manos que se hacía con varios niños y niñas pequeños de entre dos y cuatro años aproximadamente.
El adulto decía:
“Pinto pinto gorgorito,
saca la vaca al veinticinco,
tengo un buey que sabe arar,
retejar, da la vuelta a la redonda
esta manita que se esconda (y el niño o la niña escondían la manita).
¿Y la manita manita?
El niño/a respondía:
Se la ha comido la gatita.
El adulto decía:
¿A verla?
¡No! ¡Está enterita!
¿Y el manón manón?
¿Se lo ha comido el ratón?
¡No! ¡Está enterón!
Juani relata que su madre le hacía muñecas con una patata, le clavaba a la patata unos palitos y la vestía con unos trapitos.
En Cinco Villas no hubo escuela hasta los años 50. La generación de sus padres contaba que habían ido a la escuela a Mangirón.
Contaba la madre de Juani que unos cuantos críos iban andando de Cinco Villas a Mangirón para ir a la escuela e iban a comer a casa de una señora, la madre de Juani llevaba una cestita con la comida desde casa y cuando era la hora de comer la Sra. siempre le tenía la comida caliente ya y le dejaban un sitio en la mesa.
Cuando Juani era pequeña tampoco había escuela en el pueblo, pero no iba a la de Mangirón. Recuerda que su abuelo materno sabía leer y escribir mientras que su abuela materna no. El abuelo Esteban a veces al volver del campo entraba en su casa y les cogía a su hermano y a ella, uno en cada pierna y con la cartilla les enseñaba las letras.
Ya en los años 50 hicieron una escuela en Cinco Villas, en lo que anteriormente había sido una finca que se labraba y sembraba. Dicen que al principio no había maestra. Al tiempo por fin fue una y como no tenía aún casa propia iba a una casa particular a dormir y a comer, la de la tía Justa y el tío Cesáreo.
Juani recuerda que ella apenas fue a la escuela porque tenía que ir ya con las ovejas, pero la maestra por las noches le daba muestras para que las hiciera cuando estaba en el campo con el ganado. Quienes sí recuerdan ir a la escuela cuentan que las maestras que hubo siempre iban de Madrid, que para calentar el espacio había un único brasero que estaba cerca de la profesora y que cada día llevaban una niña o un niño las ascuas y algo de leña, que las maestras les castigaban a veces mirando a la pared, con los brazos en cruz y sosteniendo libros.
El padre de Manoli se enfadó una vez con la maestra porque la echó y le dijo que no volviera en todo el curso. El motivo por el que la echó fue porque la maestra le dijo que le tenía que responder a sus preguntas con un –sí,señorita o no, señorita- y ella no hizo caso, efectivamente no volvió en lo que quedaba de curso y al curso siguiente con una nueva maestra acabó haciendo dos cursos en uno.
La escuela de Cinco Villas duró relativamente poco tiempo, dejó de funcionar alrededor de los años 70 y los pocos niños y niñas que había en el pueblo empezaron
a ir al colegio en Lozoyuela. Cuando dejó de funcionar como escuela se utilizó para hacer algunas reuniones como las de ganaderos o como iglesia una temporada que la propia iglesia estuvo en obras, llegándose incluso a celebrar alguna boda, para finalmente y hasta la actualidad ser utilizada como consultorio médico.
Juani se acuerda que cuando iba a hacer la comunión iban unas chicas de Mangirón a darles catequesis un ratito por las tardes.
En una ocasión que la catequesis coincidía con el rosario y una de las chicas iba a entrar a la iglesia el cura le dijo que sin calcetines no podía, a lo que ella le respondió “-Yo creía que valía más el rosario que los calcetines-” entonces el cura le replicó “sí y vale más la vergüenza que el rosario-”. Cuentan que antes no se podía enseñar el cuerpo en la iglesia por eso no se podía entrar en manga corta y las mozas y mujeres tenían que llevar velo.
En las comuniones, tras la celebración religiosa, se hacía una comida un poco especial en la casa del niño o la niña con los más allegados de la familia (abuelos, tías). Para la ocasión, en el mismo horno que cocían el pan se cocían tortas y bollos en una especie de bandejas hechas con latas.
Hacían la comunión unos cuantos niños y niñas a la vez. Las más mayores dicen que llevaron un vestido de calle, el mejorcito que tuvieran, pero de calle.
Dicen que los pequeños niños y niñas más pequeños de las casas iban con las cabras y mientras que los más mayores con las vacas.
Con nueve años por ejemplo Juani ya hacía muchas tareas, recuerda que llevaba las vacas al prado y como no valía para poner los cantos en el portillo su padre le preparaba un apaño con un escriño. También le tocaba escardar, ir con las ovejas, cuidar a sus hermanas pequeñas…
Durante los recreos jugaban a “guardias y ladrones” y a la “jaraba”. Cuando jugaban a la jaraba, una especie de pilla pilla, para ver quien se la ligaba lo echaban a suertes con los pies. Quien finalmente se la ligaba tenía que ir buscando y pillando al resto, cuando los atrapaba se iban dando la mano formando una “cuerda”.
Era poco frecuente que a las niñas y mozas les hablaran sobre la menstruación antes de tenerla, muchas se enteraban de lo que era cuando la tenían por primera vez. Para recoger la sangre usaban paños, por ejemplo hechos con toallas viejas, para limpiarlos los dejaban en remojo en cubos, luego los lavaban y ponían al sol.
Entrar por mozos
Cuando los chicos tenían quince o dieciséis años pagaban una botellita de cuartillo de vino, así ya habían pagado la entrada de mozos. A partir de ese momento ya podían por ejemplo entrar al saloncillo del baile.
Los domingos o días de fiesta si podían pillar una cuerda jugaban a la comba en la carretera, porque no había ni plaza, la actual plaza era un peñote al que llamaban El Solano. Quedaban antes de cenar o después para jugar, ya a la noche, y dicen que a algunas mozas las dejaban sus padres pero a otras no.
Antes de la boda los padres del novio y el propio novio iban a casa de la novia para ponerse de acuerdo con su familia en cuanto a comprar lo necesario para el nuevo hogar, ver dónde iban a vivir y llegar a un acuerdo sobre cómo asumir los gastos de la boda (a medias normalmente a excepción de si alguna de las partes llevaba mucha más gente).
El joven matrimonio para vivir alquilaba una casa o se la prestaban. En todo caso la acondicionaban; daban de blanco con cal y compraban las cosas necesarias (la cama, una mesa, unas sillas y poco más). La novia aportaba algunos cacharros (un juego de platos y cubiertos, pucheros…) y ropas que ella misma había estado cosiendo como sábanas, almohadones y mantelería. Dicen que las mujeres, a la novia, siempre le regalaban cosas de casa.
Los días previos a la boda comenzaban los preparativos, por ejemplo el día anterior picaban el chocolate. El mismo día de la boda las mujeres mayores de la familia se juntaban para hacer la comida. Recuerdan que preparaban platos como arroz con gallina o judías pintas.
Antes de ir a la ceremonia los invitados tomaban una copa de aguardiente o anís y bollos que se habían hecho en la propia casa. Después de la misa en la casa se tomaba chocolate en una tacita pequeñita del café y bizcochos que se compraban y se bailaba en la carretera (El Solano) con la música que tocaban unos guitarreros de Lozoyuela. Tras este rato de baile se iban a la casa a comer y por la tarde volvían a tocar los guitarreros y era cuando se bailaba a la novia, invitadas e invitados bailaban una jota con ella y después le ofrecían un regalo que podía ser una gallina o unos huevos.
La noche de bodas hacían bromas al nuevo matrimonio, desde hacerles la petaca en la cama a taparles puertas o colocarles botes en la puerta.
Recuerda un caso en que los padres de la novia no querían al novio, querían que se casara con otro hombre. Así que la celebración no fue apoyada por su familia y fue una tía la que les ayudó con los preparativos.
Cuando se casaba un viudo o una viuda la noche de bodas les ataban botes metálicos o cencerros al somier de la cama.
Los hombres en días de fiesta jugaban a la calva, a la brisca o al chito.
Cuenta Juani que cuando su abuelo volvía de dejar las cabras y entraba en casa los padres les decían “el siento para el abuelo” y en seguida ella y sus hermanos se apartaban para dejarle un sitio bien cerca de la lumbre. También que su abuela le pedía que le hiciera arroz con leche, se sentaba en un banquito y preparaba el cacharro sobre las trébedes.
Existía en el pueblo una hermandad de la que formaban parte los hombres del pueblo y que se hacía cargo de los enterramientos, tanto de cavar y tapar los hoyos como de llevar registro.
El abuelo de Sagrario tenía un cuaderno donde registraba los enterramientos en el cementerio y era a quien se consultaba antes de cada entierro para levantar los restos necesarios siendo la propia hermandad la que daba fe de estos levantamientos, sin necesidad de llamar al juez.
En el 2003 fue el último enterramiento en el cementerio antiguo.
Todo dependía de su trabajo, aunque se compraba poco, el pescado lo compraban al de Lozoyuela.
Antes hacían el café con cebada, cebada que ellos mismos habían sembrado. Tostaban en la sartén sobre la lumbre la cebada y luego la cocían con agua en un puchero.
La madre de Juani iba a coger cardillos y luego con un poquito de rancio del cerdo, un poquito de manteca, un poquito de tocino y un huesecito hacía un cocido. También ponía un pucherito de patatas a cocer, lo arreglaba con un poquito de pimentón y grasas de la olla y con eso comían todos del mismo cacharro.
Cuando encontraban un nido de aves silvestre a veces cogían los huevos. Recuerda Juani que su hermano a veces se subía a los árboles y cogía los huevos de los nidos de urraca, los llevaba a casa y su madre hacía tortilla con ellos.
Migas dulces: En manteca derretida se freía ajo muy picadito y se echaba el pan y un poquito de vino blanco o agua, a eso se le daba vueltas y después se le echaba manzana picada y uvas pasas o uvas frescas y lo de los chicharrones y por último el azúcar. En casa de Juani también le echaban higos partiditos.
Para la siega mataban una oveja y la mantenían en la despensa. Ponían la carne en los cocidos y en guisos de patatas.
Siendo niñas algunas ordeñaban las cabras en el pajar y luego en casa cocían la leche y la colaban para tomarla.
La madre de Juani siempre cogía manojos de la flor del saúco, los secaba y luego los usaba en infusión para hacer vahos cuando alguien de la casa tenía catarro y en emplastos con la flor cocida para ablandar los abscesos.
El torvisco se les daba a las vacas cuando tenían cagalera
En casa de Juani se ponían un imperdible en la boca para que no les llorasen los ojos cuando picaban cebolla.
Memoria oral
Romance de la Loba Parda (Recogido por Jesús de su abuelo):
Estando en la mía choza, pintando la mi cayada,
las cabrillas altas iban y la luna rebajada;
mal barruntan las ovejas, que no paran en la majada.
Cuando han de venir siete lobos por una oscura cañada.
Venían echando suertes cuál entrará a la majada.
Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda,
que tenía los colmillos como punta de navaja.
Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada;
y a la otra vuelta que dio, sacó la borrega blanca,
hija de la oveja churra, nieta de la orejitana,
la que tenían mis amos para el domingo de Pascua
–¡Aquí, mis siete cachorros, aquí, perro de los hierros,
y aquí, perra trujillana, a correr la loba parda!
La corrieron siete leguas por unas sierras muy agrias
y al subir un cotorro la loba ya va cansada:
–Tomad, perros, la borrega, sana y buena como estaba.
–No queremos la borrega, de tu boca alobadada,
que queremos tu pellejo para el pastor una zamarra;
de la cabeza un zurrón, para meter las cucharas;
y de las tripas para vihuelas para que bailen las damas.
Personajes del imaginario popular
A los niños se les hablaba de diferentes figuras que infundían miedo para que obedecieran. Una de ellas era “el hombre del saco” y explica Juani que existía, pues el tío Cándido que a menudo iba con un saco a por paja a un pajar solía decirle a los padres en relación a los hijos y las hijas: “Tráeles que los meto en el saco”. La otra era
el “sacamantecas”, a Juani le decían por la noche para que volviera pronto a casa: “Vete, que viene el sacamantecas”.
Supersticiones
Las uñas debían ser cortadas detrás de la puerta y no en días con r.
El pie derecho debía ser el primero en calzarse y el último en descalzarse.
No se debían tirar las uñas a la lumbre pues entonces las personas se volvían locas.
No debía caerse el pimentón pues traía mala suerte igual que cruzarse con un gato negro.
El padre de Juani tuvo que ir al frente. Su madre se quedó con su hermano y embarazada de ella. Contaba que tenía dos vacas y vendió dos terneros que tuvieron y al día siguiente ese dinero que sacó de la venta ya no tenía valor.
Los guardias civiles iban con el tricornio y con la capa. El que tiene un amigo guardia tiene un duro falso en el bolsillo, le decía al padre de Juani un guardia que iba mucho a su casa porque tenían un poco de taberna.
Recuerda Juani una ocasión en que fue la guardia civil por San Roque al pueblo y en la taberna que regentaban sus padres les pusieron de cena un guiso de conejo, ellos hicieron la vista gorda pero comentaron con sorna “estos ayer qué a gusto estaban por el campo”, su padre se calló y pasó vergüenza. También que una vez iban buscando a unos que estaban cazando y que su madre los tenía escondidos en la cámara.
Canalización de aguas
El agua corriente no llegó a las casas hasta los años 80.
Luz eléctrica
En Cinco Villas la luz llegó bastante más tarde que en el vecino Mangirón, creen que en el año 1957. Las más mayores recuerdan apañarse con candiles de aceite o de petróleo, los de petróleo echaban una mecha negra y mal oliente dicen.
El tío Ricardo hacía unos candiles, no llevaban vela sino una candileja, ahí echaban aceite y una mecha de hilo de algodón.
Cuando llegó la luz sólo se daba al anochecer. El tío Constante y posteriormente el tío Esteban eran quienes la daban. Sagrario recuerda que el tío Esteban tenía un palo largo que guardaba entre las zarzas que estaban al lado del poste de madera en el que estaba el interruptor. Se conserva el interruptor, ahora sobre un poste de hormigón.
Aparición de radio, teléfono y TV
En el año 78 pusieron una cabina de teléfonos que estaba dentro del bar de la carretera. Cuando alguien recibía una llamada le iban a avisar a su casa.
Relaños
Los abuelos de Juani explicaban que había existido un pueblo del cual aún había ruinas llamado Relaños que había desaparecido porque todos sus habitantes habían muerto envenenados durante una boda, pues habían cogido para beber el agua de la fuente donde había una salamanquesa. Juani recuerda que en su juventud las ruinas eran utilizadas como cobijo por pastores y rebaños trashumantes pues estaban en la misma cañada.
Corral de Concejo
Existía un corral frente a la fragua al que llamaban corral de concejo, dicen que era un peñote, dónde no había más que piedras, se utilizaba de vez en cuando por algún vecino para cerrar las vacas o algún animal.
Carretera
Había antes en la carretera unos álamos muy grandes dentro de los que algunas recuerdan meterse. Los quitaron al ampliar la carretera.
Solano
Delante de la fachada principal de las escuelas, actualmente consultorio médico estaba lo que llamaban El Solano que era un punto de encuentro de la gente, especialmente la gente mayor.
Impuestos municipales
El canaleo era un impuesto que pagaban por los canales que caían a la calle desde una casa. Juani recuerda ir a Mangirón a pagarlo.
Juani Ramírez Ramírez (16-5-1937)
Original de Cinco Villas, vivió allí hasta los 42 años, después se trasladaría a Mangirón donde vive actualmente.