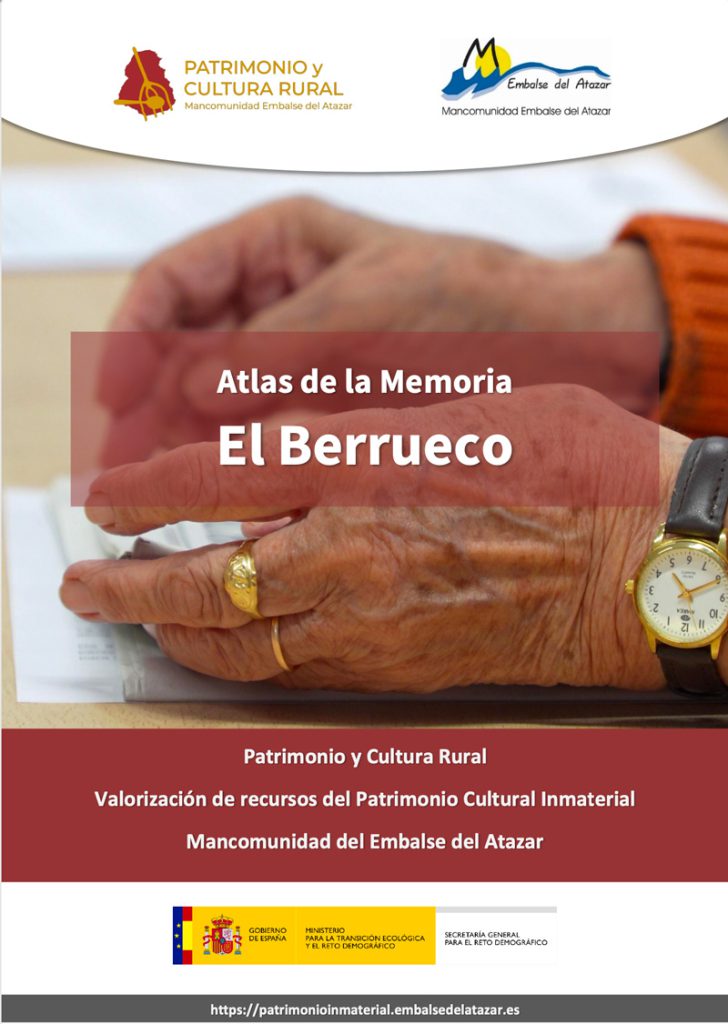
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de El Berrueco”, en formato pdf.
Su propio nombre hace referencia a las elevaciones graníticas que lo rodean. Fundada entre los siglos X y XI, dentro de las dinámicas de repoblación de los territorios limítrofes al dominio árabe, era una de las aldeas de la Villa de Uceda. Pasó a ser propiedad de la Corona y posteriormente se independizó proclamándose villa a finales del siglo XVI. De esta época son el Rollo de la Justicia y la Picota, que han sido desplazados de ubicación en varias ocasiones y que manifiestan un símbolo de jurisdicción penal de aquel momento.
En las desamortizaciones del siglo XIX buena parte de las tierras de pastos y cultivos quedaron en manos de la Sociedad de Vecinos, constituida a tal fin y del Ayuntamiento, que consiguió quedarse con la propiedad de la Dehesa Boyal.
Madoz, en el Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1850) relata la existencia de un edificio que servía de Ayuntamiento, cárcel y escuela de instrucción primaria a ambos sexos. Además de dos fuentes de buenas aguas, una posada y una iglesia. El terreno lo califica de excelente calidad para el centeno y algunas tierras para el trigo. Describe la Dehesa Boyal de buena calidad y alude a infinitos manantiales de aguas cristalinas, potables y muy delicadas.
Pueblo eminentemente ganadero y agrícola, la importancia de las yuntas de vacas se ve reflejada en el manejo comunal de la dehesa, con varias cenderas para su mantenimiento y aprovechamiento. Con esas yuntas trabajaban el cereal, las legumbres, los sembrados y las huertas. De gran importancia es también el ganado lanar, que constituyó una fuente de ingresos con la venta de lana merina a compradores que venían de los pueblos segovianos.
Como en todos los municipios de la comarca, la Guerra Civil lastró los devenires de sus vecinos, afrontando una posguerra dura y carente de recursos. A pesar de todo ello, quienes vivieron aquellos años, los recuerdan con el gozo de la juventud, la diversión desde la sencillez, el trabajo constante y un buen número de anécdotas que a continuación se relatan.
Había dos vaquillas, la de los niños y la de los mozos. La vaquilla de los niños la preparaban las madres mientras que la de los mozos la preparaban las mozas.
Las mozas empezaban a preparar la vaquilla con los preparativos los días previos al domingo de carnaval y utilizaban el salón del baile para ello, hacían escarapelas con papeles de colores que traían de Torrelaguna, las escarapelas eran redondeles superpuestos y cosidos entre sí de los que colgaban cintas rizadas. Montaban el armazón con las varillas que usaban para cerner la harina en la artesa, varas que traían de la dehesa y unos cuernos auténticos que se ponían en el frontal (los cuernos se guardaban de un año para otro).
Sobre el armazón ponían una sábana, colchas y mantones, porque decían que si sólo ponían la sábana estaba muy flaca. Usando una faja de hombres que tenía en los extremos flequitos simulaban el rabo en el lado opuesto a los cuernos. Sobre las telas (sábana-colchas-mantones) ponían las escarapelas de las que colgaban tiras.
El domingo de carnaval o domingo gordo ya tenían lista la vaquilla para sacarla a dar una vuelta, el lunes por la tarde, a veces, también la sacaban un poquito, pero la juerga grande era el martes. Por la tarde se sacaba hasta la iglesia y luego se corría por todo el pueblo con los cencerros.
En general la vaquilla se la ponían los mozos. Otros mozos la acompañaban y se ponían cencerros grandes y pequeños atados al cinto.
La vaquilla iba persiguiendo a la gente que le echaba una suerte, como si fuera un toro grande…Después de haber corrido la vaquilla, en la plaza, daban dos tiros al aire simulando que la mataban y bebían vino como si fuera la sangre. A veces los mozos iban de ronda a pedir el aguinaldo y luego se lo comían.
Algunas personas se disfrazaban la tarde del martes, principalmente los jóvenes, también los casados más decididos y alegres. La gente se apañaba con la ropa que había y caretas que se hacían, los hombres se disfrazaban de mujeres… “Si podía ser que no te reconocieran” dice Pepe, que recuerda a uno que se disfrazó de tratante con una blusa negra de las que llevaban los hombres en las ferias de ganado y cuenta como él, en una ocasión, se disfrazó de paleto con ropa vieja y poco más. Anastasia dice que su madre le hacía disfraces de papeles cosidos a una falda y un delantal.
El Miércoles de Ceniza hacían el entierro de la sardina. Cogían unas sardinas arenque y las metían en una caja de zapatos o en un pequeño féretro que preparaban y luego las paseaban por la zona de la plaza, alguien asumía el papel de cura, otros llevaban unos palos con unos pellejos encendidos y las mujeres vestidas de luto iban detrás llorando. En el suelo, en un rincón de la Dehesa donde ahora está la casita de niños, preparaban un hoyo para el enterramiento.
El Mayo
La noche del 30 de abril los mozos cortaban algún árbol alto, normalmente un chopo o un álamo de alguna finca, lo cogían sin permiso y lo llevaban al pueblo en un carro del que tiraban ellos mismos o a cuestas.
Para despistar y que la gente no supiera fácilmente el lugar de origen del árbol le cortaban las ramas y las tiraban en sitios diferentes.
Colocaban el tronco en la plaza, lo metían en un hoyo y ayudados por cuerdas lo levantaban. En lo alto del palo ponían un jamón o botella de whisky. Recuerdan una ocasión en la que un médico picó a un mozo para que se subiera a coger el jamón, cuando lo hizo, el palo bandeaba tanto, que pasaron miedo por su integridad.
Esa noche los mozos ponían parte de las ramas del mayo en las ventanas de las mozas, sin hacer ningún tipo de sorteo previo.
A lo largo del mes de mayo los mozos rondaban a las mozas y ponían ramas de retama, barda, chopo y álamo en las rejas de sus ventanas. En las casas siempre daban algo a los rondadores.
Baile
El baile era en la plaza, si hacía frío se ponían a cubierto, durante muchos años el sitio cubierto para el baile fue el ayuntamiento antiguo (donde actualmente está la clínica). También hubo un tiempo salón de baile en una casa que hay en la carretera de Cervera y en casa del tío Lucas.
En el antiguo ayuntamiento el baile estaba a cargo de bandurrias y guitarras mientras que en los otros dos espacios había ya organillo.
El baile solía ser los domingos a excepción de los domingos de cuaresma, tiempo en el que se suspendía.
Ronda
Había ronda en el pueblo, tocaban el día de los Quintos, a lo largo de mayo y algunos domingos después del baile (iban a rondar a las mozas).
Aprendían a tocar unos de otros. Cuenta Anastasia que durante un tiempo algunos mozos; Ramón, Casiano y Vicente se juntaban en un cerrillo que había en la Cuesta Alta al lado de la huerta de la tía Lucia, hoy debajo del agua. La Señora Isidora los veía desde casa y le decía a Anastasia que les preguntase qué hacían allí toda la mañana. Mañana tras mañana a Anastasia se le olvidaba preguntarles hasta que por fin un día se acordó, resultaba que estaban aprendiendo a tocar la guitarra todos juntos mientras las ovejas estaban amurriadas y las cabras por el monte.
En la ronda tocaban guitarras, bandurrias, hierros y botellas. Recuerdan que Pablo tocaba siempre los hierros y el tío José la botella.
Anastasia cuenta que su tío Pablo compró la guitarra en una excursión que hicieron a Zaragoza y Pepe que su tío Julián aprendió a tocar la bandurria en el ejército, durante la guerra.
Pepe explica que una Nochebuena cuando tenía unos veintidós años estaba con una pandilla, Felipe, Ramón, Pablo y Curro y cogieron un gallo. Se fueron a la Misa del Gallo a besar al niño y él llevaba el gallo metido en la pelliza.
Durante la misa nadie sabía que llevaban gallo y estando en la tribuna le apretó la cabeza y empezó a cantar, entonces llegó la Faustina, una vecina muy religiosa, molesta por la broma y trató de coger el gallo, como Pepe lo tenía agarrado acabó llevándose la cabeza
De esa anécdota sacaron un cantar:
“En la iglesia de El Berrueco
se ha llevado un gallo viejo
ha llegado la señorita Faustina
y le ha cortado el pescuezo.”
Era costumbre lo de llevar el gallo, lo “robaban” pero la gente no lo tomaba a mal. Tampoco se tomaban a mal, generalmente, que hicieran la broma de llevarlo a la misa. La Misa del Gallo empezaba a las doce de la noche y dicen que entonces era más “famosa” que tomar las uvas.
Antes en Nochebuena había mucha celebración, bailaban y cantaban jotas, villancicos y cantares del pueblo. Cuando salían de la Misa del Gallo todo el mundo iba cantando villancicos, dicen que había mucha unión entonces.
Los villancicos de antes eran los mismos o muy similares a los que se cantan actualmente. Recuerdan algunas versiones:
“En el portal de Belén hay un borrico colgado
el que quiera salchichón que vaya y le corte el rabo”
“Aquí arribita arribita
tengo un puchero de mocos
si quieres venir conmigo
ven que te daré unos pocos.”
Para la Nochebuena y la Pascua (Navidad) era frecuente matar un gallo y cocinarlo. Lo guisaban con un poquito de arroz o patatas, un poco de cebolla, ajo y una hoja de laurel. Más tarde, estando ya casada, Anastasia recuerda que una señora que era cocinera en Madrid le enseñó la receta de pollo en pepitoria.
Irene recuerda que cuando era niña su madre compraba media tableta de turrón que repartían entre los ocho que eran en casa.
El día de la Pascua (25 de diciembre) se hacía misa por la mañana y se adoraba al niño. Al salir de misa también era costumbre cantar villancicos.
El 1 y 5 de enero volvían a hacer misa. Cuentan que siendo niñas la noche del 5 de enero ponían los zapatos en la ventana esperando algún regalo de los Reyes Magos. Los Reyes les echaban unas castañas, una naranja, una mandarina… “Es que no había nada…No corría el dinero” explican.
Cuenta Anastasia que durante unos años, no sabe cuántos, a los muchachos y muchachas del pueblo les solían echar algo por Reyes en la escuela. Como ella no iba a la escuela porque tenía que cuidar de las ovejas tampoco solía tener regalo, pero un año también la convocaron el día de la entrega de regalos, recuerda que fueron llamando a todos los niños y niñas y por último la llamaron a ella y le entregaron una caja grande que había en la mesa del maestro. En la caja había una muñeca de cartón, la tuvo durante mucho tiempo porque aquel fue un regalo muy especial para ella. Cree que se casó y aún la conservaba por casa del aprecio que la tenía.
La Cuaresma empezaba el miércoles de ceniza, recuerdan que ese día todo el mundo iba a misa a la imposición de la ceniza. Una vez iniciada la cuaresma el baile se cerraba hasta el domingo de Pascua y no podían comer carne los viernes excepto si pagaban la bula a la iglesia.
También en cuaresma rezaban el rosario y hacían el viacrucis. Anastasia cuenta que cuando estaban de pastoras, si tocaban para el rosario o viacrucis, ellas dejaban escondidas las cestas e iban corriendo a la iglesia tal como estuvieran, mojadas, como fuera.
El Domingo de Ramos cogían el ramo en la puerta de la iglesia y la rodeaban antes de entrar en misa. Los ramos eran de romero, laurel u olivo, en este último caso traídos de Torrelaguna.
El Miércoles Santo las mozas y las mujeres casadas hacían el monumento. Colgaban colchas y sábanas y delante hacían un altar de tres escalones, en el escalón más alto es donde estaba colocado el sagrario y en los dos restantes ponían velas y flores. Cada mujer llevaba una vela (comprada en Torrelaguna) y un vaso o jarro con unas poquitas flores. Las flores las recogían en la Dehesa, dependía de en qué fechas cayera la Semana Santa había más o menos, pero recuerdan que ponían espinos florecidos, manguitos, violetas, hiedra y lirios. El mismo recipiente que usaban para las flores lo recogían el Domingo de Pascua lleno de agua bendita, tenían la costumbre de echar el agua bendita en las casas y en las cuadras creyendo que eso otorgaba protección divina.
Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua tapaban los Santos de la iglesia con unos paños morados. Desde el Jueves Santo hasta la noche del Sábado Santo (momento en el que Jesucristo resucitaba) no tocaban las campanas para nada. Sustituyendo los toques de campanas iban los chicos con las carracas y voceando, “¡Primer toque! ¡Segundo toque! ¡Tercer toque!”.
El Jueves Santo era costumbre estar en ayunas (salvo una copita de anís y una galleta) hasta la hora de comer. Dice Julia que a veces los hombres estando en el campo comían azaderas, pero se tapaban con una manta para que Dios no les viera.
Solían ir a comer al campo en familia. Si el hombre estaba arando iban donde estaba él y cerraban las ovejas en un prado cercano, las madres llevaban el borrico cargado de comida y entre la comida normalmente había tortillas. Cuentan que en El Moral se juntaron unas cuantas familias muchos años.
Ese día no había misa si no oficios, después de los oficios el cura lavaba los pies a doce hombres conmemorando el lavado de pies de Jesucristo a los Apóstoles. Pepe cuenta que lleva más de sesenta años participando del lavado de pies. Después de los oficios, vecinas y vecinos se quedaban incluso toda la noche velando a Jesucristo. Solían velar en turnos de dos y tres personas y las mujeres velaban durante el día mientras que los hombres lo hacían durante la noche.
El Viernes Santo también se velaba todo el día hasta los oficios y el viacrucis que podía ser dentro o fuera de la iglesia dependiendo del tiempo que hiciera.
El Sábado Santo a las doce de la noche se hacía la Misa de Gloria. Antes de la misa hacían una lumbre en la puerta de la iglesia quemando los ramos sobrantes del Domingo de Ramos. Con el fuego de esa lumbre encendían un cirio que a su vez servía para encender las velas de todos los asistentes, solo alumbrados con la luz de las velas entraban al interior de la iglesia para celebrar la misa. La ceniza que salía de esa lumbre se guardaba para el siguiente miércoles de ceniza.
El Domingo de Pascua, tras la misa, las mujeres sacaban a la Virgen en procesión, le daban una vuelta a la iglesia, en esa vuelta hacían tres paradas en las que cantaban “las albericias” mientras el cura y los hombres se quedaban con el niño en la puerta de la iglesia. Esto se hacía antes y se sigue haciendo ahora. Cuentan que una vez, un Domingo de Pascua, durante una procesión se cayó la campana y no cayó encima de nadie milagrosamente.
Por la tarde chicos y chicas jóvenes en cuadrilla iban a llevar los ramos a los trigos. Les gustaba que los ramos fueran altos, creían que si el ramo era alto el trigo también lo sería. Plantaban los ramos en medio de los trigos para que estos crecieran fuertes, no criaran tizón y si había una tormenta no los “estrozara”.
Después había un poco de baile con las guitarras.
Durante la Semana Santa hacían torrijas con vino y el Viernes Santo, igual que los viernes de cuaresma, era costumbre tomar potaje de bacalao.
Ascensión
Se celebraba siempre en jueves, quince días antes que el Corpus Christi. Se sacaba a la Virgen en procesión mientras la gente iba cantando la letanía. Un año la procesión iba hasta el Alto de la Asomadilla y otro año por encima del cementerio, según lo que se hubiera sembrado esa añada. En un punto u otro el cura bendecía los campos.
Ese día era festivo y no se trabajaba.
Corpus Christi
Ese día lo consideraban el más grande del año y no trabajaban, decía una abuela de María que ese día no trabajaban ni los pájaros y cuenta Julia que su abuela se peinaba el día anterior para ese día no trabajar en absoluto. Por su parte Julia, que era pastora, iba por la mañana a las ovejas a darles el repasto y después las cerraba y podía guardar la fiesta.
Ese día todo el mundo se confesaba y comulgaba. Después hacían una procesión que recorría los distintos altares que habían preparado por las calles del pueblo. Los altares estaban decorados con ropas de las casas como sábanas bordadas con puntillas, colchas bonitas y pañuelos tipo mantón de manila. Además los hombres llevaban ramas de fresno de la Dehesa y las ponían en la plaza, unas dibujando en el suelo un camino hasta el altar que estaba en la fachada del ayuntamiento y otras, las más altas, haciendo una especie de arco sobre el altar. Por detrás de este altar, suspendidas del edificio del ayuntamiento ponían colchas. Quien tenía flores las llevaba para adornar el altar.
Era costumbre que las niñas y los niños hicieran la comunión ese día y que en la procesión que iba de la iglesia a la plaza fueran echando pétalos de flores que llevaban en una cestita. En el recorrido de la procesión los vecinos y vecinas echaban cantueso y retama en flor por el suelo.
Después subastaban las ramas que habían llevado de la Dehesa, normalmente se las quedaba algún vecino para leña y el dinero recaudado iba a parar al Ayuntamiento. Por la tarde, en la misma plaza hacían baile.
El día de Todos los Santos era un día de trabajo, tenían que atender el ganado y además en esas fechas sacaban la patata tardía.
Había misa y después iban con el cura al cementerio. El cura iba dando la vuelta por el cementerio y rezando responsos en las sepulturas en las que los familiares de los difuntos habían puesto un pañuelo con monedas.
Para ese día hacían las calaveras con las calabazas. Cogían calabazas, lo más redondas posibles, las vaciaban, les hacían ojos y boca y dentro ponían una vela. Solían colocarlas en los caminos o en las casas con el objetivo de dar sustos.
Las jóvenes se juntaban en una casa y hacían puches que comían y el sobrante lo usaban luego para taponar las cerraduras. María recuerda que los puches los hacían solo las chicas y no dejaban entrar a los chicos, en una ocasión los chicos enfadados por no poder participar echaron un cubo de agua por la chimenea y se los fastidiaron.
Explican que en una ocasión echaron puches en la cerradura de la puerta de la casa del cura y este pensó que se había cagado un gato, también que en otra ocasión la Agapita puso puches a la cerradura del coche del marido de Irene.
Pepe cuenta que el día de Los Santos se hacían unos lotes de prados para que pastase el ganado entre noviembre y marzo y el alguacil los subastaba en el Ayuntamiento, después los asistentes bebían vino. Recuerda que una vez, hace ya más de cincuenta años, se subastaba El Praillo de la Virgen y cuando estaban pujando por él con cuantías en pesetas, el tío Cirilo ofreció 13.000 reales y dijo “¡Y el que quiera que tire!”. Dice que dejó a todos chafados porque nadie sabía cuántas pesetas eran 13.000 reales y se quedó él con el terreno.
Día de las Candelas
Antiguamente el día de Las Candelas, 2 de febrero, se celebraba una misa y se sacaba a la Virgen en una pequeña procesión que rodeaba a la iglesia. Esta fiesta dejó de celebrarse en torno a los años 40.
Explican que durante la procesión tanto la virgen como las gentes iban portando velas encendidas. Tenían la creencia de que si la vela de la virgen regresaba encendida a la iglesia tras la procesión el invierno estaba ya fuera mientras que si regresaba apagada el invierno aún imploraba (continuaba).
San Marcos
El 25 de abril se celebraba San Marcos. Se hacía misa y luego se sacaba la procesión, como no había San Marcos sacaban a la Virgen. El recorrido de la procesión era diferente al que se hacía en la Fiesta de La Virgen de Los Remedios, decían que era la procesión más larga del año. Durante el recorrido tiraban gajos de retama que ya estaba florecida (era la primera flor que solía haber).
Anastasia recuerda a la madre de María y a la tía Damiana barriendo toda la calle donde vivían para la procesión, al igual que hacían cuando iban a pasar los cerveratos y los patoneros camino de La Cabrera para la Fiesta de San Antonio.
Se dejó de celebrar, como Las Candelas, cuando ellas eran pequeñas, en torno a los años 40.
Día de la Asunción de la Virgen María
El día 15 de agosto no trabajaban, hacían misa y por la tarde-noche baile.
Santo Tomás
El 22 de diciembre, Santo Tomás, los mozos robaban leña de los corrales y las calles y hacían una luminaria en la plaza que estaba encendida toda la noche. A la mañana siguiente algunos vecinos se llevaban ascuas en un cubo o en una lata para los braseros de sus casas.
En la luminaria los muchachos asaban castañas que traían de Torrelaguna cuando iban a vender las cargas de leña.
Por su parte, pastoras y pastores también hacían luminarias en diferentes lugares de los alrededores del pueblo y se picaban a ver quién hacía el fuego más grande. Anastasia cuenta que quienes pastoreaban en la zona de Los Picos (tinados de arriba) hacían la luminaria en el Alto Los Pollarejos y quienes pastoreaban en la zona de La Garría hacían la luminaria en El Alto la Asomadilla.
Fiesta de mayo: Virgen de los Remedios
La fiesta era una fecha muy señalada y esperada. Cuentan que las niñas, mozas y mujeres se hacían un vestido especial para la ocasión. Primeramente lo hacían las madres o ellas mismas, después empezaron a encargarlos en Torrelaguna. El vestido que se hacían para la fiesta pasaba a ser el vestido de los domingos para ir más arregladas mientras que el anterior vestido de domingos se convertía en el vestido de diario, dicen que antes no se tenía tanta ropa como ahora así que no dudaban qué ponerse.
Los días previos se juntaban varias vecinas y hacían bollos en los hornos de las casas, luego empezaron a hacerlos en Torrelaguna. Iban muchas gentes de otros pueblos a la fiesta y era costumbre invitarles a un bollo y a una copita de anís o aguardiente (unas copitas muy pequeñas).
También cuentan que para las fiestas era costumbre hacer rosquillas blancas, que se cocían o hacían en un caldero y luego se bañaban en merengue y se secaban en unas varas.
La fiesta de la Virgen de los Remedios se celebraba y se celebra el segundo domingo de mayo, del 7 al 14. Dicen que aunque ellas no lo vivieron oyeron contar a sus mayores que antiguamente se celebraba la fiesta patronal el 15 de agosto y que se había cambiado porque en esas fechas estaban muy atareados con la era y no les daba tiempo a las mujeres a limpiar las casas, hacer los bollos y preparar la poquita ropa que fuera.
La fiesta comenzaba ya el sábado. Las pastoras llevaban el ganado al repasto, es decir, madrugaban especialmente y llevaban a las ovejas sobre las seis de la mañana a comer y una vez saciadas las cerraban y volvían al pueblo sobre las nueve ya liberadas del ganado hasta el día siguiente.
Por la mañana iban a misa y por la tarde hacían procesión, hacían un recorrido diferente al de hoy en día. Antiguamente había cintas que se ataban en las andas y durante la procesión distintas personas cogían las cintas de las puntas y ponían en las andas un dinero por ello.
Antes de llegar a la cuestecita que hay en la iglesia las personas echaban dinero para ponerse en las varas y llevar a la Virgen el último tramo, dicen que de tantos cambios que había se tardaba mucho en recorrer ese tramo.
En la puerta de la iglesia se subastaban primeramente las varas y después el pañuelo de la virgen, el niño, el rosario del niño y por último los ramos. Algún señor se encargaba de la subasta, preguntaba “¿quién da más?” y quienes más pujaran por las varas metían a la Virgen a la iglesia.
Más tarde se acordó hacer la procesión por la mañana, inmediatamente después de la misa.
Por la tarde era el baile en la Plaza de la Picota que antiguamente era de tierra. Iban en borrico a tocar dos músicos de Matabuena, Segovia, eran padre e hijo y ambos se llamaban Luis, uno tocaba la dulzaina y otro el tambor. Después de tocar un rato paraban para ir a cenar y tras la cena volvían a tocar hasta la una o las dos de la madrugada aproximadamente. Tocaban jota, pasodoble y vals. Cuentan que de los bailes salían ligues y que las mujeres a veces bailaban juntas y entonces se les acercaban dos hombres para bailar con ellas.
El día grande de la fiesta era el domingo, las pastoras llevaban igualmente el ganado al repasto y sobre las nueve de la mañana los músicos tocaban a diana. Iban por las calles temprano acompañados del alguacil que lucía su gorra de plato y cantaban: “Quinto levanta tira de la manta…”.
Después se hacía misa, durante la misa los músicos tocaban en la consagración de la hostia y el vino desde una tribuna que desapareció entre los años 60 y 70.
Tras la misa se volvía a repetir la procesión y la subasta como el día anterior. Durante la procesión se alternaban los músicos tocando y las mujeres cantando (algunos hombres cantaban, pero pocos).
Ese día en las casas había una comida un poco especial, mataban un cordero o una oveja. Iban los jóvenes de Sieteiglesias o La Cabrera y si eran amigos les invitaban a comer o a cenar. Quienes iban tenían que ir andando y solo podían comer en las casas (no había bares ni restaurantes).
Por la tarde y por la noche volvía a haber baile a cargo de los músicos. Cuentan que cada año una casa acogía a los músicos para comer y dormir.
El lunes también había algo de fiesta y decían los del pueblo que la del lunes era la fiesta suya, sólo para ellos (para los del pueblo).
Fiestas de Torrelaguna
Solían ir a las fiestas de Torrelaguna, Aquilina cuenta que allí había personas con enanismo que toreaban una vaquilla y fuegos artificiales.
Anastasia recuerda un año en el que pastoras y pastores dejaron las ovejas en el cerro Lato y se fueron a tumbar a La Atalaya para ver la pólvora (fuegos artificiales) que se hacía en las fiestas de Torrelaguna.
San Antonio
En El Berrueco, como en otros muchos pueblos de la Sierra, eran muy devotos y solían ir andando a La Cabrera el 13 de junio para la fiesta de San Antonio.
La gente de El Berrueco ese día decía “¡vamos a barrer la puerta que vienen las de Patones por aquí!”. También pasaban rumbo a La Cabrera vecinas y vecinos de El Atazar, Cervera de Buitrago o Robledillo de la Jara y algunos iban descalzos por haber hecho una promesa al santo.
Ese día en La Cabrera compraban cencerros, abarcas, plantón (cebollino por ejemplo) y semilla para las huertas que se sembraban en esa época del año. También solía haber allí un fotógrafo de los que se tapaban la cabeza con una tela para disparar la cámara y varias conservan fotografías de familia hechas en San Antonio.
Comían en la Fuente de la Raja, llevaban para comer una tortilla y unas chuletillas fritas de un cordero que hubieran matado y albaricoques que compraban allí mismo y hacían las delicias de los más pequeños.
Fiestas de Lozoyuela
Iban andando a ver los toros que se hacían en la plaza del pueblo que estaba cerrada por carros y también se quedaban al baile.
Fiestas de Sieteiglesias
Las fiestas de Sieteiglesias se celebraban el 3 de febrero, San Blas, e iban andando aunque hubiera nieve. Anastasia recuerda que de niña iba con su padre a la misa y algunos vecinos. Ceferino, Benita, Julián tenían por costumbre invitarles a comer aunque ellos hubieran llevado merienda. Siendo ya más mayor iba al baile que se hacía por la noche en una casa grande y estaba amenizado por los gaiteros de Segovia.
Había dos tercios, cada año se sembraba uno de ellos y el otro se dejaba en barbecho. Los tercios se dividían por la carretera de Torrelaguna, de la carretera hacia El Atazar era el tercio de las Lairas, el otro era el tercio de Las Rozas.
En el invierno araban las tierras que sembrarían el siguiente otoño. La primera labor que hacían en la tierra después de haber segado se denominaba alzar.
Entre marzo y mayo se dejaba al ganado dormir en las fincas a sembrar ese año, lo dejaban dentro de una red para aprovechar sus excrementos como abono. Las redes que se usaban con las ovejas eran de soga y con las cabras eran de tablas de madera y se sujetaban con estacas que se clavaban en el suelo en las esquinas, cada día movían la red de lugar.
Entre agosto y septiembre, cuando ya habían terminado la trilla sacaban la basura (excrementos) de los pajares y tinados y la llevaban en carros tirados por vacas a la tierra. Hacían varios viajes hasta que vaciaban el tinado. Tras vaciar los tinados, durante unos años en los que hubo una epidemia de una enfermedad conocida como la roña, una vez sacada la basura, se daba con cal en las paredes de los tinados hasta la altura del ganado para desinfectar.
Una vez habían transportado la basura hasta la tierra la dejaban en montones y después la desparramaban con horquillos o palas. No llegaba para todas las tierras, así que se priorizaban las tierras en las que se cultivaba el trigo. Tras esta operación iban los hombres con la yunta y el arado para terminar de esparcirla y luego desde finales de septiembre hasta noviembre sembraban. Se sembraba en un principio trigo, centeno y algarrobas, después se introdujo también la cebada.
Para sembrar llevaban un saco echado al hombro a medio llenar, de él iban cogiendo puñados y lanzándolos. Después de esto se volvía a pasar el arado con unas orejeras que iban dibujando el surco y tapando la simiente.
Echaban a los corderos en pleno invierno al centeno para que se lo comieran y después rebrotara más fuerte.
Araban la tierra una vez sembrada para quitar la hierba, era muy trabajoso y requería de mucha precisión para no llevarse por delante lo ya nacido y estropear el surco, sin embargo evitaba tener que escardar. Quienes lo hacían usaban para esta operación un ubio diferente.
Escardar, dicen, era muy duro porque pasaban el día doblados. Normalmente solo se iba una única vez a escardar a cada tierra y se solía hacer con la mano, tirando de cardos y plantas.
La siega comenzaba en el mes de junio. En San Antonio se arrancaban las algarrobas, después segaban la cebada y el centeno y por último el trigo.
Durante el periodo de siega comenzaban la jornada al amanecer, incluso cuando las tierras a segar estaban lejos del pueblo las gentes dormían en la tierra para aprovechar al máximo el tiempo. Pastoras y pastores cerraban el ganado por la mañana o lo dejaban amurriado en alguna sombra y se unían a la siega de las tierras de su familia.
Antes de salir hacia las tierras las segadoras y segadores almorzaban una sartén de patatas o sopas bien de leche o de cocido que las madres preparaban muy temprano sobre la trébede en la lumbre.
Las madres se quedaban en las casas, cuidando de las hijas y los hijos pequeños, preparando la comida, echando de comer a los cerdos, yendo a por agua a la fuente… Luego iban a las tierras a llevar la comida y si tenían niños pequeños los metían al serón con la comida y así los llevaban.
Si las tierras que estaban segando estaban lejos, a veces las mujeres llevaban el puchero preparado pero lo cocinaban en la misma tierra haciendo una lumbre en un trozo que estuviera de barbecho o que segaban para habilitar el espacio. Llevaban una olla de barro, más o menos grande en función del número de personas que comieran y los garbanzos ya puestos en remojo desde la noche anterior. Se llevaban también alguna cuchara y una vez preparado comían todos de la misma olla.
Para la merienda solía haber torreznos, chorizo, jamón o tortilla de las propias matanzas y vino que se llevaba en una bota, botella o cantarilla.
La algarroba se cogía a mano aunque si estaba grande también usaban la hoz. El centeno, el trigo y la cebada se segaba con la hoz y protegían la mano izquierda con la zoqueta. La zoqueta se usaba siempre aunque la hoz fuera de dientes. Anastasia recuerda que una vez siendo pequeña, cuando aún no la dejaban segar, cogió la hoz, se puso a segar por su cuenta y se cortó; Aquilina cuenta que las primeras veces que usó la hoz lo hizo sin zoqueta, se cortó y le curaron la herida con vino.
Iban segando por surcos y cuando se llenaban la mano, dejaban la maná en el suelo y continuaban. Una vez habían segado toda la tierra preparaban los haces, los haces de trigo los ataban con encañaduras mientras que los de centeno los ataban con alguna paja de centeno recién segada. Una vez hechos los haces los disponían en tresnales que servían para que no se volase la mies y para que si llovía no se calara demasiado y no se estropease el grano. Los tresnales se dejaban en las tierras hasta que se terminaba de segar todo, entonces los haces se llevaban a las eras con carros. Los clavaban en unas estacas del carro y después los sujetaban con cuerdas para que con el traqueteo no se cayeran.
Cada cual tenía sus eras, pero también había unas eras del pueblo en lo que llamaban el Prado Nuevo. Las eras eran de hierba y antes de ir a trillar las segaban y les pasaban el rulo de piedra con la yunta para aplastar bien la hierba. No todas las casas tenían rulo, quienes tenían lo prestaban a quienes no.
Una vez llevaban los haces a las eras hacían hacinas, un montón alto de haces que intentaban que ocupara el menor espacio posible puesto que interesaba que las eras estuvieran lo más despejadas posible. Con cada tipo de grano se hacía una hacina.
Antes de empezar a trillar deshacían los haces en la era para que se pudiera pasar la trilla. Hasta que se amoldaba y se quedaba plano tenían que dar unas pocas vueltas, entonces ir en la trilla era más inestable. Trillaban desde que eran pequeñas, cuentan que era relativamente sencillo, solamente tenían que manejar los ramales de la yunta. Metían a veces un palo encajonado en la trilla para poder agarrarse a él y no caerse. Solían ir de pie aunque a veces llevaban un banquito de casa para sentarse.
Trillaban hasta que la paja se quedaba muy cortita, de unos diez centímetros. Una vez trillado hacían un montón y albelaban, albelar consistía en lanzar paja y grano al aire para que se separasen, era importante que corriera un poco de viento para esta operación. Usaban una horca o una pala, cuando había mucha paja usaban la horca y cuando había menos la pala.
Al terminar de albelar cribaban el grano, primero con un harnero (una criba que tenía los agujeros más grandes) y luego con una criba que tenía los agujeros más pequeños. Después de la segunda criba lo echaban en costales y lo llevaban a casa. Si no lo llevaban a casa dormían con ello en las eras, porque dicen era valiosísimo, oro, así que era muy goloso y eran años de mucha necesidad.
Trillaban y albelaban primero la algarroba, luego el centeno y finalmente el trigo. Cada vez que tenían algún grano trillado, albelado y cribado llevaban el grano en costales a las trojes. Los costales que usaban eran muy fuertes, los llevaba al pueblo un vendedor ambulante que también llevaba mantas.
Los costales se llenaban en función de la capacidad de coger peso de quién estuviera ahí para manipularlos. Los llevaban a las trojes en las caballerías echándoselos sobre las albardas. Una vez llegaban a las casas tenían que subir a las trojes por escaleras hechas de madera. Las trojes eran apartados del encamarado, en cada troje se guardaba un tipo de grano. Los sacos se vaciaban en la troje y el grano estaba al aire. Según tenían más o menos grano tenían que hacer más viajes de la era a la troje.
La paja del trigo y del centeno la mezclaban y la llevaban junta con un carro de red a los pajares. Esa paja se daba a las vacas en invierno mientras que la paja de la algarroba se echaba aparte y se dejaba para las ovejas.
Con la algarroba se hacía harina para las vacas. También se hacía un pienso con una mezcla mitad harina de algarroba y mitad harina de centeno que se le daba a la yunta durante todo el año. A los cerriles (entre terneros y vacas) se les espolvoreaba un poco de este pienso en invierno. El centeno molido se daba a los cerdos, también el salvado que salía de cribar el trigo. El centeno para el cerdo se molía aparte, solo, mientras que para las vacas se solía moler centeno y algarroba junto.
Cada día cuando terminaban de trillar cuentan que iban a la fuente para coger un cubo de agua y lavarse pero a pesar de eso no conseguían quitarse el picor del polvo pegajoso de la era. Una vez terminaba la jornada de trilla no acaban los trabajos, tenían que ir a regar la huerta o llevar a las vacas de la yunta a pastar de la torre para allá.
Cuenta Aquilina que una vez se fue a servir a Madrid siguió volviendo en los veranos, dos o tres meses, para ayudar en las faenas del campo. Para poder hacer esto dejaba de trabajar en las casas y después cuando volvía empezaba en una casa nueva. También dice que aunque las tareas relacionadas con el arado recaían más sobre los hombres había algunas mujeres como su tía Marta que se habían visto obligadas a hacerlas, en su caso porque su marido, que fue a combatir a la guerra, estuvo luego detenido y tenía que sacar adelante a sus hijas.
Después de San Antonio empezaban a sembrar las huertas. Compraban los plantones en La Cabrera en San Antonio, normalmente de tomates, cebollas, cebollinos, allí había puestos que los vendían.
En las huertas sembraban judías, patatas y tomates que eran exclusivamente para consumo humano, también berzas que además de comérselas las personas cocinadas con tocino, manteca rancia y morcilla se echaban como comida a los cerdos.
Algunos regaban las huertas con barcos. Los barcos eran pozas que se llenaban con agua de manantial y estaban cerrados por una piedra con brocal. El brocal lo abrían o cerraban según quisieran regar o no. Los barcos eran compartidos entre varias huertas y cada día le tocaba el turno de riego a una de ellas.
Cuentan que era frecuente que fueran a echar, si no toda la jornada, buena parte en la huerta, cuando las huertas estaban cerca del río o del arroyo aprovechaban para llevarse la ropa y lavar.
Cuentan que lo habitual era que en cada casa hubiera de dos a tres cerdos. Uno o dos se mataban, los que no se mataban se dejaban para la matanza del siguiente año. Para cubrir a las cerdas las llevaban a Mangirón o a Santillana.
A los cerdos los alimentaban con patatas y berzas cocidas, harina de centeno, moñigos mezclados con salvado y bellotas que recogían de Santillana. Explican que si cogían bellotas de Santillana tenían que ir a casa del guarda de la finca y darle la mitad de las recolectadas.
Se organizaban entre todos los vecinos para sacar a los cerdos a pastar por el campo con la porcá. Por la mañana juntaban a los cerdos en el Cerquillo Ramos, el Cerquillo la Iglesia o el Corral de Concejo, según la añada. Desde el punto de encuentro una persona, habitualmente mujeres y/o niñas y niños se iban con todos los cerdos por ejemplo al Navazo y regresaban ya cuando caía la tarde. A cada casa le tocaba ir con la porcá un número de días, dependía de la cantidad de cerdos que tuviera, explican que se daban el turno unos a otros en el lugar de encuentro de los cerdos.
“Casi todas las familias tenían vacas, pocos había que no tuvieran ninguna, se podían contar con los dedos de las manos.” recuerdan.
El jueves anterior a la fiesta de la Virgen de los Remedios, en torno al 7 de mayo, llevaban y llevan las vacas a la Dehesa. Antes era un acontecimiento y todo el pueblo iba a verlo, recuerdan que niños y jóvenes se subían a las paredes para poder contemplar mejor la estampa.
Cada familia llevaba las vacas de su prado hasta la Dehesa y entraban por un zarzo que había en la zona de la piscina. En aquel zarzo, sentado en el muro había alguien del ayuntamiento para controlar cuantas vacas metía cada cual porque en función de eso los dueños pagaban unos u otros impuestos al Ayuntamiento.
Antes de llevar las vacas a la Dehesa cada familia tenía que cortarles con un serruche las puntas de los cuernos, solían hacerlo en las cuadras o en el potro de herrar. A las más viejas se les limaban los cuernos con una escofina mientras que a las novillas se les cortaba más trozo para que cuando se pelearan con otras no se hicieran daño. La que no iba a la Dehesa esmogá (con la punta del cuerno cortada) la devolvían. Dice Anastasia que los chavales se peleaban para coger las puntas de los cuernos porque les gustaban para jugar, sus nietas aún se acuerdan de eso.
Una vez se llevaban las vacas a la Dehesa se dejaban allí hasta junio o julio, volvían a sacarlas durante la siega y llevarlas a sus prados hasta el mes de agosto, momento en el que se volvían a llevar a la Dehesa hasta el 2 de febrero. En esta fecha volvían a sacarlas y llevarlas cada cual a sus prados para dejar crecer la hierba de nuevo en la Dehesa.
Entre el 2 de febrero y el 7 de mayo no había vacas en la Dehesa, es cuando iban a esmoñigar y a limpiar las regueras. Desde el arroyo de Mejorá entraba una reguera que iba a parar donde actualmente está la manga, esta reguera la iban a limpiar los hombres a hacendera con pico y pala para que entrara el agua y se extendiera por toda la finca con el fin de que se regasen los prados y bebieran las vacas, aunque en la Dehesa había y hay fuentes para que beba el ganado como la del Espinar, la de los Pozos del Campo, la de las Praerillas, la de la Mata de los Escuerzos, la de la Ren Navalvilla…
Antes de llevar las vacas a la Dehesa se limpiaban las fuentes-bebederos y se arreglaban los portillos…Los ganaderos hacían hacendera para estas labores, esta hacendera la organizaba también el Ayuntamiento a través del alguacil que anunciaba voceando “¡Hay que ir a dar la vuelta a la Dehesa!”, en esa hacendera participaba gran parte del pueblo porque en la mayoría de las casas había vacas.
A partir de octubre-noviembre y hasta mayo, cuando empezaba el frío por las noches, a las vacas las llevaban a las cuadras y allí se les echaba de comer en el pesebre una pastura de paja y harina de algarrobas. Por la mañana se las volvía a echar a la Dehesa o a los prados (donde estuvieran según el momento). Con el vielo y la carretilla sacaban el estiércol de las cuadras y lo llevaban a los muladares para después llevarlo para abonar las tierras.
Cuando estaban en los prados tenían que ir a ver si estaban bien, si no tenían comida las llevaban a otro prado o les llevaban un lazo de hierba (hierba segada que tenían en el pajar). El tiempo que estaban en la dehesa tenían en principio la comida cubierta pero cada cual iba a ver a sus vacas.
Las vacas se usaban para la yunta y los cerriles se vendían. Los terneros los vendían a alguno de los carniceros que iba a comprarlos, el señor Isidro de Lozoyuela o Paulino de La Cabrera. Las familias se quedaban con una ternera o dos para criar y entre los ganaderos escogían un buen ternero que dejaban como semental para todas las vacas del pueblo. Al dueño del semental en contrapartida le permitían meter en la Dehesa una yunta (dos vacas) sin pagar.
Cuando querían vender vacas las llevaban a alguna feria de ganado: a la de Bustarviejo en septiembre, a la de Buitrago que se celebraba en tres fechas, una en septiembre, otra en Los Santos y otra en Santiago, a la de Torrelaguna en septiembre o a la de Uceda en agosto.
Ahora dicen que hay muy pocas vacas en comparación a las que había antaño. Las nuevas generaciones en general no cogieron el testigo de los trabajos del campo, incluida la ganadería, las chicas dejaron de ir de pastoras y se fueron a servir a Madrid y los chicos empezaron a ir a trabajar a la cantera.
Aunque la Dehesa de El Berrueco era antiguamente más amplia y también llegaba a lo que ahora es el Ayuntamiento, el colegio, el polideportivo y la casita de niños, cuentan con orgullo que sigue siendo una de las Dehesas mejor conservadas, no sólo de la comarca sino de toda la comunidad autónoma. Recuerdan que podría no haber sido así pues también hubo para su Dehesa, como en otros pueblos cercanos, planes urbanísticos o proyectos de carreteras que no se llegaron a hacer por la oposición de vecinas y vecinos.
Aquilina solía ir a pastorear con su amiga Eugenia. Aquilina llevaba cabras y Eugenia ovejas, cabras y ovejas se llevaban bien pero no era lo habitual y a la gente le sorprendía.
En invierno y en verano las pastoras y pastores llevaban siempre una manta que usaban para refugiarse del frío y del agua. La manta siempre olía a humo porque la ponían a secar en la cocina. Eran mantas de Palencia, hechas con lana, de color marrón con rayas blancas.
Las pastoras llevaban una cesta con la merienda y con alguna labor (algo para coser o algo para tejer). Aquilina recuerda que Eugenia iba andando e hilando o haciendo punto, era muy desenvuelta y le cundía mucho. Por su lado los chicos que eran pastores no llevaban cesta, llevaban zurrón, una bolsa hecha con piel de cordero que hacían los padres o los abuelos de las casas cosidas con hilo de bramante o tramilla con una aguja o una lesna. En su zurrón los pastores llevaban la merienda pero no llevaban labores.
Como tenían que dormir en el verano con el ganado, cuando este se tumbaba ellas también. A veces el ganado se movía y Aquilina seguía durmiendo mientras Eugenia se iba con él, cuando se despertaba tenía que tratar de localizarlos gracias al sonido de los cencerros. En algunas ocasiones Aquilina estaba sola con las cabras y para evitar que se fueran mientras ella estaba dormida se ataba al brazo o al pie una cuerda que a su vez tenía atada en el extremo contrario a una cabra mansa con cencerro, de tal manera que si la cabra se levantaba siguiendo a otras cabras con el tirón que daba a la cuerda alertaba a Aquilina.
Pastoreaban en zonas donde había muchas cercas y prados, tenían que tener cuidado para que ovejas y cabras no se metieran en ellos. Era más problemático cuando estaban por la parte de La Cabrera que tenía más prados que la parte de la Atalaya. Careaban el término que no estaba sembrado ese año. Las ovejas necesitaban más cuidados y comer más pero a las cabras nada más tenían que soltarlas por el campo donde hubiera que comer.
Durante el invierno pastoras y pastores iban con ovejas y cabras desde que salía el sol hasta la noche que las guardaban en los tinados. Antes de salir de casa almorzaban y echaban la merienda que solía ser medio pan, dos o tres torreznos, un huevo frito y una o dos cebollas. Iban a buscar el ganado a los tinados de La Garría o Matalobos y las echaban por el término que correspondiera (según estuviera cultivado). Por la noche, cuando cerraban los rebaños, se juntaban cabreras, cabreros, pastores y pastoras y volvían juntos a casa, muchas veces cantando.
Durante el verano, entre junio y septiembre, pastoras y pastores pasaban la noche al raso con el ganado, por las mañanas sobre las diez lo llevaban a los tinados de Matalobos o lo dejaban en lo alto de un cerro para que estuviera fresquito, a las cuatro o cinco de la tarde se espabilaba y ya tenían que volver con él. Entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde hacían otras labores necesarias como ir a regar al huerto, segar, recoger manojos para hacer los haces…
Mientras que las hembras se dejaban para cría, vendían a diferentes carniceros principalmente los cabritos y los borregos castrados una vez habían engordado (con dos o tres años). Recuerdan a varios carniceros, el Sr. Paulino de Lozoyuela que iba hasta allí en borrico y el Sr. Isidro de la Cabrera que iba en yegua.
En el mes de junio esquilaban a las ovejas, los esquiladores iban desde La Puebla y Torrelaguna y se organizaban para ir por las diferentes casas con ovejas, pernoctaban en los pajares y comían en las casas cuyos rebaños esquilaban. Esquilaban con tijera y cuando cortaban a la oveja le echaban moreno en la herida. Después del esquileo se quedaban con los mejores vellones para las casas y el resto se la vendían a unos laneros de Segovia y Soria primero y después a un señor de Robregordo.
Recuerdan muchas anécdotas de sus años de pastoreo:
Dicen que si llovía, de rodillas para abajo iban todo el día caladas pues aunque a veces hacían lumbre para calentarse y secarse un poco no podían estar paradas el tiempo suficiente para que se les secase toda la ropa.
Aquilina cuenta que a veces iba de pastora con su primo Francisco que le enseñó a poner su nombre en la arena porque tenía mucho empeño en que ella aprendiera a escribir aunque dice que ella se resistía.
Recuerda Aquilina que una vez se quedó dormida en el campo y las cabras fueron solas al tinado, el resto de pastores dieron aviso en su casa y su madre fue a buscarla preocupada dando voces. También que si amenazaba tormenta y estaba con el ganado, a veces, los camineros la acogían en su casa.
De las cabras recuerdan que en los rebaños llevaban mezclados machos y hembras, a los machos cuando no querían que se preñasen las cabras los llevaban con un delantal (lo enganchaban a la barriga y al lomo con unas correas, era de un tejido fuerte para resistir al campo).
Cuando parían las cabras normalmente no necesitaban ayuda, a los cabritillos hasta que no cogían fuerza se les metía en un cajón. Cuando nacían dos cabritos de una misma cabra, uno solía salir más espabilado y otro más torpe. A este último normalmente tenían que ayudarle para que se enganchase a mamar.
Solían dejar primero que las cabras se preñasen para parir en navidad, pero luego se dieron cuenta de que era mejor que pariesen en primavera que había más comida y entonces cuando las llevaban a la red siempre había algún cabritillo y todos los años les robaban uno. Al tener más comida las cabras también tenían más leche y podían ordeñarlas, llevaban botellas para recoger esa leche y llevarla a casa. Normalmente la cocían y se la tomaban tal cual o hacían sopas de pan, puntualmente la vendían a algún vecino o vecina.
Recuerdan a un carnicero de Lozoyuela, el Tuerto, que se llevaba los cabritos vivos en una moto.
Dicen que las cabras daban menos problemas que las ovejas y prácticamente sólo comían de lo del campo mientras que a las ovejas además de darles de comer lo del campo había que echarles comida, grano propio o comprado. Cuentan que se morían muchas ovejas porque se volvían modorras, se liaban a dar vueltas sobre sí mismas durante todo el día y terminaban muriendo. Una vez muertas la carne no se aprovechaba, las enterraban por precaución.
Recuerdan que iban los gitanos al pueblo para comprar borricos, también que a veces los mismos gitanos robaban borricos y trataban de alterar su aspecto original para que ni dueños ni guardia civil pudieran reconocerlos.
Después de la fiesta de mayo empezaban a escardar y cuando terminaban de escardar segaban la hierba con dalle o guadaña para las vacas. De los prados la acarreaban con carros tirados por la yunta hasta los pajares.
Los hombres eran quienes la cortaban y las mujeres, los niños y las niñas ayudaban cargándola y triscándola (pisándola), tanto en los carros como en los pajares para que cupiera más.
Entre que se acababa de trillar y se empezaba a esparramar la basura en las tierras se cortaba la barda. Cortaban ramas de fresno, las ponían en gavillas y se las daban a los cabritillos y corderos que se dejaban cerrados en invierno antes de vender.
Iban a las ferias de Buitrago, Canencia, Bustarviejo, Torrelaguna, El Cardoso o Uceda. Pero era a la Feria de Buitrago que se celebraba en Santiago, septiembre y Los Santos a la que más acudían. En las ferias solían vender vacas o algún cerdo.
Recuerdan que los tratantes por regla general vestían una blusa negra de manga larga.
Las colmenas anteriores a las que conocemos hoy día estaban hechas de un trozo de tronco hueco al que llamaban corcho y que solía ser de olmo o roble. Dentro del tronco había varios palos atravesados en forma de cruz. Los corchos se tapaban con una lámina de madera y un poco de arcilla en las juntas. El único agujero que tenían estas colmenas estaba en la parte inferior, en el suelo, en una losa que se ponía debajo.
Dicen que antes no trataban las colmenas de ninguna forma porque no era necesario, no existían enfermedades.
Cataban las colmenas (sacaban la miel) en torno al mes de julio. Cuando sacaban la miel quitaban el panal solo hasta la primera cruz, el panal extraído lo ponían en una cesta de mimbre sobre un barreño o directamente sobre le barreño y la miel se iba colando de la cesta al barreño. Lo que quedaba en la cesta lo metían en una lona y lo cocían de tal manera que en la lona sólo quedaban los restos. La miel que obtenían la almacenaban en pucheros.
La cera que sacaban de los panales a veces la llevaban de nuevo al colmenar y otras veces hecha una torta la vendían o la utilizaban para hacer velas, derritiéndola y poniéndole dentro una torcida de tela que hacía de mecha.
Con la mezcla de agua y miel que quedaba tras escurrir la cera hacían aguamiel que reservaban para Las Candelas, era para esas fiestas cuando lo cocían con cáscara de naranja y a veces le añadían calabaza. Pepe cuenta que él también ponía el aguamiel en un cacharro en el colmenar para que lo chuparan las mismas abejas.
Explican que las colmenas antiguas apenas se podían manipular, solo podían moverlas un poco con mucho cuidado. Cuando trabajaban con las abejas para hacer la cata o lo que fuera se protegían sólo con una careta que tenía una malla metálica.
Pepe cuenta que lo relacionado con la apicultura se lo enseñó su padre que había tenido colmenas y a él se lo enseñó a su vez su abuelo. Pepe cambió las colmenas de corcho por las nuevas colmenas en los años 50 y recuerda que las compró en Madrid, en la Calle Dr. Esquerdo en una tienda llamada La Moderna Apicultura y con el cambio de tipo de colmenas el manejo sufrió muchas transformaciones, desde la forma de catar a los periodos de cata, pasando por la posibilidad de cambiar las colmenas de sitio con más facilidad.
Pescaban en el río con cestas y esparavel pero tenían que hacerlo a escondidas para que no les viera el guardarrío, un guarda que vigilaba la zona; si veía a alguien pescando le denunciaba y ponía una multa. Recuerdan que la figura de guardarrío apareció en torno a los años 50.
La caza estaba más extendida que la pesca. Dicen que había familias enteras que vivían de vender los conejos que cazaban con lazos, cepos, hurones o escopetas, aunque esta era una actividad también prohibida y perseguida por la guardia civil.
Cuenta Miguel que su padre iba a trabajar a la cantera con la escopeta y una perra que era cazadora, la perra le avisaba de donde había conejos. Los mismos compañeros de Colmenar que trabajaban en la cantera le compraban muchos conejos. También los vendía en Torrelaguna o al coche de línea.
Antes había bastante gente que tenía hurones para cazar, los llevaban con un cascabel. Los metían en las madrigueras y sacaban a los conejos, el cazador los esperaba con un capillo (red) y los atrapaba. Creen que empezaron a cazar con hurones cuando fueron los canteros de Colmenar.
Con el pelo de la cola de los caballos hacían perchas, una especie de lazos para cazar perdices mientras que los lazos para cazar conejos los hacían con alambre. Los lazos se dejaban hasta que caía alguna presa mientras que los cepos se ponían al anochecer y se quitaban muy temprano.
Antiguamente dicen que casi no había jabalíes ni corzos.
El alcalde era quien convocaba para las cenderas. El alguacil avisaba, tocaba la gaita y decía “¡Mañana todo el mundo al Ayuntamiento para ir de cendera a tal sitio…” una vez allí pasaba lista, de cada casa tenía que ir una persona, si no iba le ponía falta y debía esa cendera (debía el trabajo que recuperaba en una cendera siguiente).
Se hacían cenderas para:
La jara era su leña, la recogían para consumo propio y para vender en Torrelaguna. Dice Aquilina que las ramas de la jara eran gordas, gordas como un brazo, las mujeres de Torrelaguna se las quitaban de las manos porque allí no tenían leña de ningún tipo, la leña era imprescindible tanto para la cocina baja como para el brasero. La escasez de leña en el término de Torrelaguna también dio lugar a que algunas familias de allí tuvieran alquiladas fincas de El Berrueco con el fin de abastecerse de leña.
Cuentan que las vecinas y vecinos de Cervera de Buitrago iban al término de El Berrueco a coger leña pues había de sobra mientras que en su término no, porque lo tenían en su mayoría cultivado.
Dicen que Félix, el Cano, uno de Colmenar que llegó al pueblo para trabajar en la cantera y finalmente se instaló allí, se dedicó a hacer cisco que vendía en Torrelaguna.
En la Dehesa hay un paraje al que aún denominan las horneras en el que probablemente, en algún momento, se hizo carbón.
Serones y sogas de esparto
Los hombres de las casas hacían serones y sogas con esparto. El esparto lo traían de Torrelaguna donde había esparteras. En casa lo cocían hecho manojos en un caldero grande, después lo golpeaban con una maza de madera hasta ponerlo suave y flexible. Por último elaboraban los serones y las sogas, estas últimas trenzando tres hebras o retorciendo dos hebras. Las sogas de dos hebras se usaban para construir una parte de las cubiertas de las techumbres de las casas.
Recuerda Aquilina que fueron las de Acción Católica y enseñaron a hacer alfombras circulares con esparto.
Albardas
Para hacer una albarda llenaban una saca de lona con pajas de encañadura (pajas sin trillar, recogidas directamente de la siega). Cuando estaba llena la doblaban por la mitad para que sobre la mula quedaran en forma de V invertida, después cosían unos palos a la saca para darle estructura y que no se moviera.
Garrotas
Para hacer garrotas cortaban varas verdes de olmo y fresno, cuentan que el fresno se endereza mientras que el olmo no.
Para darles forma calentaban las varas con la lumbre.
Astiles
Ellos mismos hacían los astiles de herramientas como hachas, legonas, palas o rastros con varas que cogían del campo.
Cestas
Para confeccionar cestas cogían sargas en los arroyos. Si querían que las sargas quedasen blancas tenían que cogerlas en julio y agosto y pelarlas inmediatamente, pues si las recolectaban en otro tiempo ya no era posible pelarlas. Muchas veces el mimbre se dejaba secar, pelado o no, y se volvía a humedecer meses después para hacer las cestas, normalmente en las noches largas del invierno.
Hacían cestas con “mimbre” blanco (pelado) y “mimbre” negro (sin pelar). Esta labor era mayoritariamente masculina y dicen que cesteros había en todos los pueblos. De El Berrueco recuerdan a Alejandro Arias y Santiago García que fueron de los últimos que hicieron cestas. Cuentan que en Cervera de Buitrago tenían fama de buenos cesteros, recuerda Anastasia que allí usaban unas cestas con asa para pescar barbos en el río.
Había cestas de diferentes tamaños y formas, por ejemplo:
Cestas grandes de dos asas que usaban para llevar la ropa cuando iban a lavarla o para colar la miel.
Cestas pequeñas con un asa donde las pastoras llevaban la merienda y alguna labor.
Cestas grandes con un asa para recoger las verduras de la huerta.
El agua corriente llegó a las casas cuando hicieron la presa, hasta entonces las mujeres tenían que ir a por el agua necesaria para lavar, cocinar o asearse a las fuentes o a los pozos y para recogerla usaban botijos, cántaros y cubos.
Dicen que había muchos pozos por las calles que actualmente están en su mayoría tapados y en la plaza ya estaban las dos fuentes que aún hoy se pueden ver. En las fuentes a veces corría poca agua y se formaba cola y llegaba a haber discusiones con alguna gente que se saltaba los turnos.
Recuerdan que se hizo un depósito de agua en la zona del cementerio y por las tardes iba una mujer a echar algún producto potabilizador. Otras mujeres iban al depósito a por agua y procuraban ir antes que ella porque decían que echaba veneno.
Las mujeres de El Berrueco lavaban la ropa principalmente en el arroyo El Ejío, en el arroyo Jóbalo, en la poza de Mejorá (en el invierno caliente y en verano fresca) y en el río.
El arroyo El Ejío antiguamente corría durante todo el año, allí unas lavaban cerca del puente y otras más abajo, según donde vivieran. En el arroyo tenían tapado un punto para que se hiciera una poza y en esa poza, con piedras, hacían distintas pilas. Irene recuerda a su madre rompiendo el hielo del arroyo en invierno para poder lavar.
Al río iban más en verano, tenían huertas cerca y solían echar allí todo el día entre las tareas de la huerta y lavar. Llevaban la ropa con la burra, lavaban lo blanco primero y lo dejaban al sol mientras lavaban lo de color, cuando habían tendido lo de color aclaraban lo blanco, lo escurrían y lo volvían a tender. Para tenderlo lo ponían encima de las zarzas o de los espinos.
Irene recuerda que su padre, para facilitarles la tarea a su madre y a ella hizo una poza muy cerca de su casa.
La costumbre era lavar una vez por semana. Llevaban el rodillero y una cesta con la ropa. La tabla de lavar la usaban sólo si lavaban en casa pero al arroyo o al río no la llevaban porque usaban las losas para restregar la ropa. Dicen que los pantalones y las camisas eran lo más difícil de lavar.
Julia explica que su abuela paterna cuando lavaba las sábanas les echaba ceniza con un colador para blanquearlas.
Irene cuenta que tenía que gastar muy comedidamente el jabón porque había poco y si lo gastaba rápido le regañaban, recuerda que su madre bajaba a Torrelaguna con una carga de leña para vender y subía con jabón, remiendos e hilos.
El jabón empezaron a hacerlo las mujeres de El Berrueco a finales de los años 50, recuerdan que a varias les enseñó Lola, la mujer del caminero que vivía en la caseta que había hacia Torrelaguna. Los ingredientes de la receta eran: 6 l de agua, 6 l de aceite o grasa (sebo o manteca) y 1 kg de sosa. El agua se echaba hirviendo y se tenía que dar vueltas a la mezcla hasta que estuviera cuajada. Cuando estaba lista se echaba en un cajón de madera y se dejaba al aire, una vez había endurecido la cortaban en piezas. A veces, ya últimamente, le echaban a la mezcla jabón en polvo que llamaban jabón de nieve para que saliera espuma.
Cuando esquilaban, llevaban a lavar los vellones que se quedaban al río. Echaban allí todo el día y volvían con ellos lavados y escurridos, una vez en casa los tendían para que se terminasen de secar.
Hicieron unas pozas en el río donde lavaba mucha gente, en esas pozas es donde lavaban la lana para los colchones de los novios que iban a casarse. Cuenta Irene que el primer colchón que tuvo con su marido fue de lana. Además de colchones, con la lana también rellenaban cojines y almohadas.
La lana que era para hilar, primero se hilaba con el huso y luego se torcía. Una vez torcida se hacían madejas y se lavaba. Dicen que tanto para la lana de colchones como para la lana hilada se echaba algo de jabón al lavarla.
Anastasia recuerda que hilaba o tejía cuando volvía de Torrelaguna o llevaba a las ovejas al prado.
Irene cuenta que en su casa había unas alforjas de lana que las habían hecho en Navalafuente. Ellas hilaban la lana y la llevaban a Navalafuente para que la tejieran e hicieran las alforjas.
La mayoría de las mujeres cosían a mano sus propias prendas de ropa y echaban remiendos para repararla, era frecuente que se juntaran por las tarde al solecito a coser y además se contasen sus penas.
Sin embargo en torno a los años 50 también había un par de mujeres en el pueblo que cosían a máquina para otros, la Sra. Lucía y la mujer del guardarrío, a la que pagaban por el trabajo con harina o judías pues como ni ella ni su marido eran del pueblo no tenían tierras para cultivar.
Anastasia recuerda que compró una máquina de coser a un hombre de un pueblo de Segovia y después le enseñó a usarla su cuñada.
Había tres fechas en las que las mujeres hacían limpieza a fondo de las casas; en mayo antes de la fiesta de la Virgen de los Remedios, en septiembre y en torno a diciembre antes de la matanza.
En mayo lavaban las mantas, sacaban todo de la cocina, lavaban los bancos de madera y pintaban con cal el interior de las casas para ello mezclaban la cal con agua y la daban con escobas. La cal la traían con burros de la calera de Torrelaguna.
María recuerda una vez que su tío Jesús fue a buscar cal a Torrelaguna con la borrica, como no la llevaba con la albarda el sudor de la borrica se mezcló con la cal haciendo reacción y la borrica se quemó el lomo.
En septiembre, tras las tareas del verano, volvían a lavar todo para limpiarlo. En diciembre antes de hacer la matanza limpiaban especialmente la cocina. Iban con la borrica a una arenera que había camino a Torrelaguna, traían arena que usaban para fregar los cacharros y la madera (cuando los muebles eran de madera sin tratar y sin pintar). Para restregar la arena usaban unos estropajos que hacían con las cuerdas de esparto viejas.
Cuentan que durante la siega, después de comer, los hombres se echaban la siesta mientras que las mujeres lavaban los cacharros. Para lavar los cacharros en el campo también usaban arena y a veces se ayudaban con estropajos de hierba y algo de agua de los arroyos cercanos que por aquel entonces no se secaban durante el verano.
Pan
La harina que molían para pan la metían a veces por “la limpia”, un aparato que quitaba todas las impurezas que pudiera tener el grano como trocitos de tierra, chinitas…Mucha gente no quería meter el grano en la limpia porque se mermaba mucho la cantidad final de harina que obtenían sin embargo hacía que el pan estuviera más rico, sin trocitos que pudieran molestar al masticarlo.
Antes de hacer la masa del pan cernían la harina sobre una artesa. Ponían unas varas de sección rectangular y sobre ellas ponían dos cedazos con harina que iban moviendo.
En casa de Aquilina hacían el pan con una mezcla de harina de trigo y centeno. Amasaba su tío con mucha fuerza porque le gustaba que el pan se quedara muy fino, como en casa de sus padres donde amasaban con torno y solo usaban harina de trigo. La mezcla de la masa llevaba agua, un poquito de sal, harina de trigo y centeno y levadura que hacían dejando fermentar un trozo de masa en un cacharrito o envuelta en un trapo. Unas vecinas a otras se daban la levadura.
Amasaban en las artesas, lo “apachuscaban” bien y le daban una vuelta y otra y otra. Paraban de amasar cuando notaban que la masa estaba lista. Al terminar la tapaban con un trapo grande y la dejaban fermentar, después hacían los panes, cortaban piezas y las volvían a amasar un poquito para darles forma, había quienes daban después unos cortes, o hacían un agujero en medio, como una chimenea para que respirase. A veces también hacían roscas, con la misma masa pero dándole forma diferente.
Cuando tenían los panes amasados los dejaban sobre los poyos de madera de las cocinas cubiertos con un trapo para que la masa fermentase de nuevo. El horno lo encendían antes de amasar para que fuese quemándose la leña. Cuando empezaban a salir las barbas por la puerta del horno, un humo blanco, consideraban que la leña estaba lista. Los hornos eran grandes, cabían entre diez y doce panes de kilo y medio o dos kilos cada uno.
En algunas casas al terminar de hornear el pan aprovechaban las brasas para asar patatas, hacer tortas de chicharrones que podían ser saladas o dulces y hacer bollos. Los bollos solían hacerlos en ocasiones especiales como la fiesta de mayo o las bodas, Anastasia cuenta que por lo regular cocía bollos pues su marido antes de ir al campo tenía por costumbre desayunar una copita de aguardiente y dos bollos.
Cuando en una casa se quedaban sin pan antes de volver a hornear, pedían a una vecina y lo devolvían cuando cocían.
Desde El Berrueco solían ir a comprar en burros a Torrelaguna. Cuando llegaban allí vendían algo de lo que llevaran, leña, conejos o huevos, con el dinero que sacaban de la venta compraban lo necesario, comida, retales, hilos, jabón… “No había forma de hacerlo de otra manera, porque no había dinero, no había trabajos…así iba tirando la gente poco a poco” dice Aquilina.
Anastasia recuerda que iba a Torrelaguna y allí vendía una carga de leña por 7 u 8 pesetas. Con eso compraba una botella de aceite, un pan, 1 kg de naranjas, 1 kg de azúcar y 1 kg de arroz. El azúcar y el arroz lo tenían a granel y lo ponían en talegas de tela. A la vuelta, Dehesa arriba, iba comiendo un cacho de pan y una naranja y eso era su comida ese día.
El médico que atendía en El Berrueco iba desde Lozoyuela donde también estaba la farmacia más cercana. Iba varios días en semana y pasaba consulta en las propias casas.
Para poder tener servicio médico la gente pagaba todos los meses una iguala que el alguacil iba cobrando casa por casa. Recuerdan que del dinero que obtenían por la venta de un ternero o de la venta de huevos en Torrelaguna reservaban una parte para pagar la iguala.
Cuenta María que su marido antes de los años 50 trabajaba la piedra, la porteaba con carruchos y se ayudaba de herramientas como narras. Sin embargo fue a partir de los años 50 con la llegada de los canteros de Colmenar Viejo que un número sustancial de hombres del pueblo se dedicó a la cantería. Recuerdan que estos trabajos hicieron que “empezara a correr un poco el dinero en el pueblo”. Dice Pepe que cuando empezó a trabajar como cantero cobraba 15 pesetas.
Había varias canteras, una estaba en los picos, camino de La Cabrera, en un sitio que llaman Los Rellanos y otra en el Lanchar del Molino, cerca del arroyo Jóbalo, camino de Sieteiglesias. Los canteros de El Berrueco hacían principalmente bordillos, mampostería y adoquines.
Pepe y Miguel trabajaron en la cantera, recuerdan que era un trabajo muy duro y de mucho esfuerzo, llegaban a levantar mucho peso y tenían que buscar las mañas con cantos y barras de acero para mover las piezas grandes. Explica Miguel que para cortar la piedra era muy importante conocer su ley.
Pepe fue también a labrar piedra para la presa de Buitrago de Riosequillo. Su oficio dentro de la cantería era el de labrante, que requería más meticulosidad.
El sacristán cantaba la misa en latín, ayudaba al cura y tocaba las campanas a diario a las doce del mediodía para El Ángelus cuando no podía hacerlo el cura; eran tres toques, cuando la gente los oía bien iban a la iglesia y rezaban tres padre nuestros y tres ave marías o bien rezaban allí donde estuvieran.
Anastasia cuenta que su marido, Miguel, fue primero monaguillo y después sacristán durante 37 años. Recuerda que hacía él las formas (las obleas) con un aparato parecido a una parrilla, tenía dos placas con los moldes. Cernía la harina con el colador y la mezclaba con agua, luego echaba la mezcla en los moldes y los ponía en la lumbre, cuando ya estaban listas las recortaba con las tijeras. Anastasia, siendo ya su novia, iba a su casa con otros amigos cuando tenía que hacer las formas y los sobrantes de los recortes que quedaban los preparaban con nueces y miel y se los comían.
Miguel, además de ser sacristán de El Berrueco también lo era de otros pueblos donde no había: Patones, Torremocha y Sieteiglesias, solía ir a esos pueblos a cantar en funerales principalmente. Para avisarle, desde Sieteiglesias se acercaba algún vecino andando, desde Torremocha y Patones usaban los teléfonos de El Canal. Los vecinos de Torremocha y Patones iban a la casilla (de El Canal) de Patones (Campoalvillo) y desde allí llamaban a la casilla de El Berrueco (La Fuente del Maeso). En La Fuente del Maeso el Señor Gabriel cogía el recado y avisaba a Miguel.
Recuerda Anastasia una ocasión en que llamaron de Patones porque había muerto alguien, tuvo que ir a buscar a Miguel que estaba arando sin saber exactamente donde, solo la zona, le localizó gracias a que estaba cantando y le oyó. En ocasiones como esa, ella preparaba una muda y los trastos de afeitar, cogía a las hijas e hijos y con ellos iba a llevarle las cosas a Miguel, él se iba monte a través por la Torre a Patones y ella regresaba al pueblo con la yunta. No cobraba nada por su labor de sacristán pero dice Anastasia que el caballo lo traía siempre lleno de cosas que le regalaban: judías, garbanzos, tocino, rosquillas…Cuando iba a los pueblos en alguna casa le daban almuerzo; café, lomo, chorizo y a la yegua también le tenían preparada bebida y comida. Según el momento del año en que iba le daban unas cosas u otras, en verano por ejemplo le daban tomates, melones, lechugas… No era la familia del difunto la que exclusivamente le obsequiaba sino toda la gente del pueblo, “era una persona muy querida”.
Recuerdan varios vendedores ambulantes: uno era un hombre de Cabanillas que hacía sandalias y zapatos a medida, creen que con piel de vaca, otro el Tío Agujitas que vendía albarcas y calcetines de lona (en los que no se pegaban las pajas).
El tío Agujitas recorría los pueblos de la zona, llegaba en coche de línea y las cosas para vender las llevaba en una maleta y en un macuto. Iba por las casas y las calles, la gente decía “¡Qué viene el Tío Agujitas!” y se avisaban entre vecinas y vecinos de su llegada.
A veces el alguacil avisaba de la llegada de vendedores ambulantes.
Para la fiesta de mayo iba un fotógrafo de El Molar con una cámara grande tipo minutera. También iba a La Cabrera en San Antonio. Hacía las fotos y las revelaba “in situ”, con un cubo que tenía, tras unos minutos de espera las entregaba.
Iban unos titiriteros a los que llamaban Los Amarillos. De su puesta en escena disfrutaban tanto niños como adultos.
Llegaban en un carromato, iban por las calles tocando un tambor y anunciando la actuación, por la noche hacían la actuación en la plaza o en el salón de baile (antiguo ayuntamiento y actual centro de salud).
Llevaban animales, la mona del culo pelao y una cabra a la que hacían subir en una mesa y después en unos palos, poniendo las cuatro patas en una superficie muy pequeña, llegando a subir a una gran altura. También había una actriz a la que llamaban la Tonta del Bote que hacía payasadas y a la que las niñas y los niños seguían por el pueblo.
Unas recuerdan que tras acabar la actuación pasaban la gorra diciendo: “Del cielo para abajo cada uno come de su trabajo”. Sin embargo Aquilina recuerda ir a los títeres pero al no tener dinero esperaba en la puerta junto con otras niñas y niños en su misma situación porque siempre al final dejaban pasar a quien quisiera.
Dicen que los titiriteros también pedían por las casas paja para sus animales y comida.
En mayo algunos hombres se marchaban en cuadrilla a segar a La Campiña de Guadalajara para sacar algo de dinero.
Aquilina recuerda ir a principios de 1950 a Sieteiglesias con otras mozas del pueblo a arrancar algarrobas a cambio de un jornal. Las mujeres cobraban menos que los hombres, hecho ante el que se revelaron.
Entre finales de la década de los 40 y principios de los 50 muchos hombres de El Berrueco fueron a excavar el túnel que sale de Valdemanco y pasa por debajo del Pico de la Miel que era para la vía ferroviaria Madrid-Burgos. Contaban que el capataz les vigilaba constantemente así que a veces fumaban solo para poder tener unos minutos de descanso en los que estar erguidos.
Cuentan que muchos de los pinos que hay en los alrededores del pueblo los han plantado a mano las mujeres de Cervera y de Patones.
Primeramente tenían que cortar las jaras a mano y luego plantar los pinos. Después la Diputación llevó unos bueyes grandísimos, aunque donde no podían entrar seguían trabajando a mano, con un pico y una azada. Los bueyes los dejaban cerrados en un tinado que se llama Las Pizorrilas.
El padre de Anastasia fue a plantar pinos al Pico de la Miel, recuerda que en una lata pequeña ella ponía chinitas para él. Al empezar la jornada el capataz contaba las chinas, su padre ponía una china en cada hoyo que hacía, al terminar la jornada el capataz volvía a contar las chinas y así sabía los pinos que había plantado. Dice Pepe que otros en vez de llevar chinas para el recuento llevaban trozos de juncos.
Aquilina estuvo desde los 14 a los 22 años sirviendo en Madrid, estuvo con varias familias y en una residencia de maestros. Durante esos años volvió la mayoría de los veranos al pueblo, pasaba dos o tres meses en el pueblo ayudando en las faenas del campo, para poder hacer esto dejaba de trabajar en las casas, cuando volvía empezaba en una nueva casa. Trabajaba mucho: lavando ropa, montoneras grandes con las que se tiraba toda la mañana frotando, fregando suelos arrodillada, comprando en el mercado, sacando brillo a los suelos de madera encerados “te ponías una bayeta en cada pie y venga a bailar encima” dice describiendo el trabajo. Además solo libraban dos tardes a la semana.
En una de las casas donde estuvo en la zona de Ventas había varios niños a los que Aquilina recuerda llevar al campo a merendar. Un día descubrió que los niños le tiraban sus cosas por la ventana. Un verano se fue con los señores a Donosti, fue la primera vez que vio el mar y recuerda que metió los pies en el agua.
Irene estuvo doce años sirviendo en Madrid, estuvo en varias casas, en una de ellas de cocinera. Antes de irse a Madrid estuvo sirviendo una temporada en Torrelaguna.
En las casas donde servía le daban una habitación y recuerda que las casas estaban calientes en invierno porque tenían calefacción. Solo libraba jueves y domingos por la tarde. En esas tardes libres salía por ahí con sus compañeras, les gustaba ir al cine o a alguna feria, en una de esas tardes conoció a su marido que trabajaba haciendo los patios de varias casas. Algunas veces en sus tardes libres se juntaba con gente de El Berrueco o pueblos de alrededor, era gente conocida que estaba también en Madrid.
Cuenta que una vez se puso mala de la garganta, con fiebre y tuvo que ir el médico a atenderla a casa y ponerle unas inyecciones, como no había seguridad social, los servicios médicos y la medicación la tuvo que pagar su señora a la que no le hizo ninguna gracia correr con esos gastos.
El alguacil lo nombraba el ayuntamiento. Recuerdan haber conocido tres, dos de ellos llamados Julián y otro Pablo, conocido también como Mataperros. Dicen que dejó de haber alguacil en torno al año 2000 cuando cayó enfermo el último hombre que ocupaba este cargo.
Entre las diferentes tareas que asumía el alguacil estaban las de avisar por orden del señor alcalde casa por casa de diferentes asuntos como las cenderas; acompañar a los músicos en la Fiesta de la Virgen de Los Remedios al toque de diana, a la procesión y a la misa; hacer anuncios voceando tanto del ayuntamiento como de la llegada de algún tendero ambulante y su emplazamiento.
Tenía unos cinco puntos en el pueblo en los que se apostaba para dar los anuncios, primero tocaba la trompetilla o gaita y después voceaba el anuncio correspondiente. Cuando tocaba tres veces la trompeta los anuncios eran oficiales del Ayuntamiento, cuando tocaba una única vez eran otro tipo de avisos.
Creen que se pagaba una pequeña cantidad por esta labor a quien la asumiera, pero cuentan que, por regla general, las tareas las hacía por las noches y el resto del día se dedicaba a otras labores y trabajos.
Recuerdan que uno de los alguaciles además era cartero e iba a diario a Lozoyuela así que también llevaba las recetas del médico y el pan en los tiempos de racionamiento.
El alguacil tenía en los últimos tiempos una gorra de plato y llevaba una trompeta que usaba para iniciar los anuncios.
Cuenta Anastasia que en el bautismo de uno de sus hijos el cura, sin su permiso ni el de su marido, le puso al niño de segundo nombre Ernesto, igual que él. Todos se enteraron cuando el hijo fue a pedir papeles al ayuntamiento para hacer el servicio militar. Irene cree que esa jugarreta se la hizo el cura a más gente.
En algunos casos abuelas y vecinas se quedaban con niñas y niños pequeños mientras las madres iban a trabajar al campo. Aquilina tenía una vecina, la tía Ascensión, que a veces cuando sus padres tenían que ir al campo a trabajar se hacía cargo de ella y sus hermanos. La madre de Aquilina le decía a la tía Ascensión que si hacía falta les diera con el bardasco.
Cuenta Aquilina que su abuela la llevaba a diario siendo bebé a La Cabrera para que una mujer le diera de mamar porque a su madre se le habían puesto los pechos malos y dice “fíjate tú lo que es una madre, lo que es una abuela, lo que es la vida”.
A la escuela iban las niñas y los niños que tenían en casa quién se hiciera cargo de las tareas del campo. Por eso, especialmente hermanas y hermanos mayores, iban con el ganado y eso no les permitía ir a la escuela con regularidad.
Anastasia relata que mientras los otros niños iban a la escuela a ella la mandaban a un prado que tenían cerca de Sieteiglesias con diez o doce ovejas. Recuerda a un maestro llamado Don Mariano que le preguntó a su padre “¿Blas, por qué no mandas a la chica a la escuela?” a lo que su padre respondió “es que no puedo, tiene que ir con las ovejas”. Su sensación es que en las casas “tenían más duelo del ganado que de las personas”.
Recuerdan que los curas o el Sr. Jesús, apodado el Moya, daban clase por la tarde-noche a los chicos cuando volvían del campo. También que a Eugenia le daba clase en ese mismo horario una muchacha.
Dice Aquilina que había más empeño en que los chicos aprendieran a leer, escribir y las cuatro reglas (sumar, restar, multiplicar y dividir) que porque las chicas tuvieran estos conocimientos, en el caso de ellas si eran espabiladas bien y si no se quedaban a mitad de camino y tenían que apañarse como pudieran.
Cuentan que la casa del maestro que posteriormente fue casa del teléfono se hizo siendo alcalde el tío Félix, El Herrerucho.
Ya a finales de los años 60, cuando había pocos niños y niñas en el pueblo (en torno a cinco) se cerró la escuela del pueblo y empezaron a ir al colegio a Torrelaguna. Entre las familias alquilaron un autobús que los llevaba y traía a diario.
Recuerdan que antes nevaba más frecuentemente y que los niños y niñas jugaban a tirarse bolas de nieve y también hacían muñecos con ella.
Algunos de los juegos a los que recuerdan haber jugado o ver jugar son: la castra, la goma, la comba, los corros, el bote, las cuerdas (hacer formas con las cuerdas entre dos personas a las que llamaban por ejemplo cunita y cama), el gua (con canicas, piedras o agallas), muñecas (hechas con trapos que tenían el pelo hecho con lana y las piernas con palos de jara), la tala, el hinque, el chito, hacer pulseras y collares (con agallas y agallones, Anastasia cuenta que los recogía cuando iba de pastora), el aro (hecho con un culo de cubo de zinc y empujado con un gancho), el tirachinas…
Dicen que había juegos de niñas y juegos de niños. Mientras la castra, los juegos de comba o corros eran juegos de niñas, el aro, el tirachinas, el bote, el hinque, la tala o el gua eran juegos de niños.
A la comba se acuerdan que saltaban mientras cantaban canciones como El cocherito leré o Jardinera o mientras decían rápidamente la palabra tocino. También recuerdan ponerse en dos filas a modo de pasillo y cantar Dónde están las llaves y cantar y bailar con los brazos en jarras la Chata Merengüela o Estaba el Sr. Don Gato.
La castra era una serie de casillas que dibujaban en el suelo de tierra y sobre las que se tenían que desplazar empujando con el pie y a pata coja una teja o una piedra plana. Ni la piedra ni ellas podían pisar las rayas, si lo hacían perdían. Dicen que había otros juegos similares pero no recuerdan el dibujo de las casillas ni la dinámica exacta.
Para jugar a la tala colocaban un palo clavado en el suelo. Los jugadores tenían que tratar de derribar el palo con otros palos que lanzaban. A quien perdía (quien más alejado había tirado su palo) le tiraban el palo a la conchinchina y tenía que ir a buscarlo.
Algunas niñas y algunos niños no pudieron ir apenas a la escuela por cuidar del ganado. Los que sí podían ir a menudo también tenían tareas asignadas que hacían antes o después de las horas lectivas como esmoñigar los prados o llevar y traer las vacas a los prados.
Antes salían poco del pueblo, por eso los noviazgos se producían más entre mozas y mozos del mismo pueblo aunque fueran familia. Aun así también surgían parejas entre gentes de El Berrueco y gentes de otros pueblos, normalmente pueblos cercanos con los que se tenía más relación como Lozoyuela, Cervera de Buitrago, Sieteiglesias, La Cabrera, Patones…
Pepe explica que se enamoró de Eugenia, su mujer, mientras segaba con ella y su familia, pues la familia de Eugenia tenía bastantes fincas en el pueblo y en verano buscaban a gente que les ayudase con la siega. Pepe, su hermano y su padre iban como jornaleros y compartían con Eugenia y su familia, además del trabajo, los tiempos de descanso y comida.
Cuenta Pepe que ya estando enamorados iba en bicicleta desde su casa a trabajar a la cantera y pasaba por delante de la casa de Eugenia. Ella, que sabía más o menos cuando pasaba él, aprovechaba ese momento para salir a por agua a la fuente y charlaban un poco. Recuerda que en uno de esos encuentros salió la madre de Eugenia y le tiró algo, cree que una piedra, entonces él pegó un pedalazo y se marchó. Y es que a su suegra, ese romance en principio no le hacía ninguna gracia, la gente le decía que cómo iba a dejar casar a su hija con un mozo que no tenía más que una bicicleta, pues su padre trabajaba para El Canal y la familia no tenía tierras y la gente pensaba que quien no tuviera tierras no iba a tener para comer. Al principio tenía a toda la familia de ella en contra, después le acogieron como a uno más.
La principal diversión de mozas y mozos era el baile, aunque tenían que ser discretos pues las madres se sentaban alrededor a cotillear.
*LINK VIDEO BODAS TRADICIONALES-EL BERRUECO
Cuando una pareja iba a casarse tenía que publicarse, es decir, anunciar la boda tres domingos en las misas por si alguien tenía algo que objetar. Los días en que se producía la publicación las gentes del pueblo iban al salir de misa tanto a la casa del novio como a la casa de la novia a dar la enhorabuena y en las casas era costumbre invitar a una galleta y a un trago (de vino, aguardiente o anís).
Antes las bodas duraban varios días entre preparativos y celebraciones.
En los días previos preparaban todo lo necesario para el día de la celebración. Los hombres de la casa y allegados iban con la yunta a por uno o dos árboles secos de la Dehesa para así tener leña y poder cocer las comidas para el banquete, que se hacía normalmente en la casa de los padres de alguno de los novios. Las mujeres hacían acopio de platos, cubiertos, manteles, mesas y sillas de varias casas y las numeraban o marcaban con hilos de colores, esmalte de uñas o lápiz para poder identificar a sus propietarios y devolverlas correctamente, también con este mismo fin solían hacer un listado que indicaba la persona que prestaba, lo que prestaba y cuanta cantidad. El día anterior a la celebración colocaban mesas y sillas que habían sido también prestados para la ocasión.
Los hombres iban de caza, cazaban liebres, perdices o conejos y también mataban cabritos o corderos para la comida. La comida la solían preparar las madres, las tías y otras mujeres de la familia o allegadas, también ellas cocían pan, bollos y tortas para estos días de festejos.
Iban también a firmar los papeles al Ayuntamiento unos días antes a la celebración en la Iglesia.
La víspera de la boda, por la noche mientras las mujeres (madres, tías, etc.) picaban chocolate que se prepararía a la taza el día siguiente, los novios acompañados por amistades y familiares iban invitando por las casas a quienes querían que les acompañasen en la misa y la comida.
El día de la boda lo primero que se hacía era tomar el chocolate con bollos, bizcochos y rosquillas. Después el novio iba a buscar a la novia a su casa y desde ahí salían a la iglesia, les acompañaban en ese paseo los invitados y a veces algunos de ellos iban tocando las guitarras en ese trayecto.
Durante la misa en la iglesia hacían un ritual al que llamaban yugo, ponían a los novios una especie de velo muy tupido por encima de las cabezas y el cura les decía algo. Asistían a la misa familiares y amigos y la gente del pueblo que iba a acompañar y cotillear. Las mujeres que guisaban (madres, tías…) no iban a la misa porque tenían que estar en la cocina.
Al salir de la iglesia y hasta la casa donde se hiciera la celebración guitarreros y acompañantes cantaban a los novios. Una vez en la casa celebraban el banquete al que también estaba siempre invitado el cura.
Recuerdan un cantar que le hacían a la novia mientras la bailaban:
“Dame la torta María
aunque sea de centeno
si no me la como yo
se la comerá mi perro
Dame la torta María
aunque sea de cebada
si no me la como yo
se la comerá mi hermana.”
Anastasia explica que en su boda con Miguel, en un mes de enero, como hizo un día de mucho sol sacaron las mesas a la calle y comieron en la calle. Por la tarde casi todos los invitados e invitadas fueron al entierro de un niño del pueblo que había fallecido y por la noche cenaron e hicieron el baile donde hoy es la clínica, allí tocaron las guitarras y bandurrias los tíos de los novios.
Por la noche, sobre las 4 de la madrugada, la gente aún quería quedarse en el baile y los novios se querían marchar, se fue primero Miguel y luego ella, cuando llegaron a la casa se encontraron a sus cuñados en su cama que no se querían mover de allí así que ellos acabaron durmiendo en una cama pequeña en casa de él y nadie les encontraba al día siguiente.
En el caso de las familias que no se llevaban bien solían comer en casa de la novia y cenar en casa del novio para que las familias no se juntaran.
Cuando las mujeres estaban embarazadas antes de casarse, el cura ponía pegas para las bodas y en todo caso las celebraba de madrugada, aún de noche. María recuerda que una mujer de su familia llegó embarazada al día de la boda y unas cuantas personas de su familia fueron a pedir confesión antes de la misa y así alargar aquel momento hasta que se hiciera de día.
Era frecuente que si la familia del novio no quería a la novia o viceversa la novia quedase embarazada como estrategia para que el emparejamiento fuera irremediable. También recuerdan que a veces había casamientos por conveniencia.
Cuentan el caso de una pareja que antes de haberse casado tuvo dos hijos y el cura quería acristianar a las criaturas a las 6 de la madrugada.
Los hombres adultos jugaban en la taberna a las cartas, a la brisca y al tute. Cuando jugaban a la brisca era normalmente a seis juegos y al tute a ocho y solían apostarse un cuartillo de vino.
Con frecuencia las abuelas cuidaban de las nietas y los nietos más pequeños mientras las madres y los padres estaban trabajando en el campo.
Aquilina recuerda que su abuela, como el resto de mujeres mayores de ese momento, llevaba una falda larga y amplia y le decía siendo niña que se agarrase a las faldas cuando iban por la calle.
Las personas mayores en general vivían con las hijas y los hijos, quienes se hacían cargo de atenderles y darles de comer. Las personas mayores sin familia a veces acababan viviendo en casas de alguna vecina o vecino.
Relatan el caso de María, una mujer mayor, viuda, de Cervera de Buitrago que en la última etapa en la que vivió sola en Cervera se alimentaba principalmente de repollos que recogía de las huertas; pasaba mucho tiempo en una caseta que tenía para los animales donde hacía lumbre para cocinar y calentarse. A un punto la mujer empezó a pasar temporadas con cada uno de sus hijos e hijas que vivían, unos en Cervera y otras en El Berrueco. Cuando cambiaba de pueblo llevaban su somier en el coche de línea y los del coche de línea (conductor y cobrador) le ayudaban a subir y bajar el somier e incluso le llevaban el somier a la puerta de casa. Una vez el somier se rompió, los del coche de línea lo acercaron a Montejo para que lo arreglasen y se lo llevaron reparado en el viaje de vuelta. En una ocasión, cuando estaba con su hijo en Cervera, la anciana vio al hijo arreglándose muy temprano y con muchas prisas, ella pensó que se la iban a llevar a algún lado y se marchó a El Berrueco andando aún de noche para ir con sus hijas.
Dice Aquilina que a ella, siendo niña, le gustaba mucho hablar con aquella mujer y recuerda que le decía “yo tengo el traje para el día del viaje y lo tengo guardado”. Aquilina no entendió qué quería decir aquello hasta que su propia madre se lo explicó.
El abuelo de Aquilina le decía “a ti te voy a comprar un síseñor” y ella que estaba deseando que se lo comprase no entendía por qué se lo decía si nunca se lo compraba. Un día su madre entre risas le explicó que aquello que le decía el abuelo era porque cuando hablase con él no tenía que decir sí a secas sino sí señor. Desde aquel momento Aquilina empezó a responder así a su abuelo porque los chicos tenían buen cuidado de respetar a los mayores.
Los velatorios y los entierros eran normalmente espacios reservados para las personas adultas, donde no se solía llevar a los niños, dicen que a los niños se les protegía de alguna manera de ese tipo de situaciones.
Los ataúdes, a los que llamaban cajas de muertos, se hacían en los propios pueblos con madera que compraban.
El cementerio era muy pequeño. Cada familia tenía una zona de sepultura, y allí se enterraban unos sobre otros. El suelo del cementerio era de tierra y cuando moría alguien algunos familiares del difunto se encargaban de hacer el hoyo.
La variedad de comida antaño era poca; patatas, legumbres, pan y la carne de matanza eran los alimentos más habituales. También huevos y algunas plantas silvestres como azaderas o corujas.
Cuentan que el padre de Justo decía que, llegando el mes de marzo, sus hijos ya no se le morían de hambre porque entre que venían las azaderas, los espárragos, los lagartos y el conejo…También recuerdan haber comido ratas y garduño y dicen que la caza quitó mucha hambre en la posguerra.
Recuerda Aquilina que su madre, al igual que otras madres, guardaba el azúcar que les daban durante el racionamiento en la posguerra para venderla y el dinero que conseguían lo destinaban a pagar la luz, la contribución…La madre escondía el azúcar y una hermana de Aquilina cuando la encontraba daba aviso a los hermanos y metían cada uno un trozo de pan en el talego para mojarlo. A escondidas también metían la mano en la olla y cogían tajadas, pero muchas veces no tenían el cuidado de no gotear el aceite y la madre les acababa pillando. Cuando hacían rosquillas o bollos era frecuente que las madres guardasen unos pocos para poder ofrecerlos si tenían visitas.
Aunque en todas las casas tenían gallinas comían pocos huevos, solían guardarlos para venderlos y así tener algo de dinero ahorrado para imprevistos y pagos forzosos como la iguala del médico o los impuestos del ayuntamiento. Aquilina cuenta que a uno de sus hermanos le gustaban mucho los huevos y a veces cogía tres o cuatro huevos de las gallinas y los llevaba al huerto que estaba pegado a la casa y hacía como que los había encontrado allí mismo y le decía a su madre “¡Mira, mamá, mira lo que me he encontrado en el huerto! ¡Me tienes que freír dos huevos, porque me los he encontrado yo!”
Entre las algarrobas a menudo había nidos de perdices y si no estaban engüerás a lo mejor les quitaban los huevos (tenían 12 o 14 huevos), si estaban engüerás dicen que no las molestaban y dejaban ese rodal sin arrancar.
Las legumbres se consumían casi a diario, especialmente garbanzos y judías. Cuentan que durante la siega comían cocido todos los días y durante todo el año a menudo cenaban judías. Todos los viernes de cuaresma y el Viernes Santo era costumbre comer un potaje que llevaba: refrito de cebolla y ajo, pimentón, bacalao y garbanzos. El potaje iba acompañado de una especie de albóndigas que se hacían friendo una pasta hecha con pan, huevo, perejil y ajo.
El aceite que consumían era de oliva (pero poco). Había al menos un molino de aceite en Torrelaguna. Cocinaban más con manteca.
Solían comer cocido de garbanzos, patatas con torreznos (con pimentón) o judías pintas. Por la noche tomaban judías, berzas o cardillos en el tiempo, por las noches no comían garbanzos porque decían que eran indigestos. Para la merienda tomaban pan y torreznos o pan solo.
Cuenta Julia que en su casa cuando mataban a una oveja la carne magra la ponían en aceite y el resto en salmuera. Y a pesar de que no se disponía de mucha comida si moría una oveja o cualquier otro animal espontáneamente se le enterraba, “para eso la gente era muy comedida” dice Aquilina y recuerda que una vez cayó un rayo y mató a una vaca y una gente del pueblo fue a por ella y se la comieron; también cuentan que, a veces, los gitanos desenterraban y comían alguno de los animales muertos que la gente del pueblo no había querido comerse por precaución.
Con la mezcla de agua y miel que quedaba tras escurrir la cera de los panales hacían aguamiel, primero colaban el líquido y después lo cocían con cáscara de naranja y a veces le añadían calabaza.
Para hacer aguamiel con calabaza, la noche anterior a elaborar el aguamiel cortaban en trozos la calabaza, dejaban que escurriera el agua y la rebozaban en cal para que se perforase y ahuecase haciendo que luego pudiera absorber el aguamiel. A la mañana siguiente lavaban los trozos de calabaza muy bien para quitarle la cal y la cocían con el aguamiel.
María ha sido siempre muy frutera y cuenta que en la época en que había más fruta en Patones, después de que sus padres se hubieran comunicado con sus amistades de allí en el mercado de Torrelaguna, la mandaban a pasar unos cuantos días a Patones para que pudiera comer fruta (había más variedad que en El Berrueco).
Aquilina recuerda que su madre para aliviar el dolor de muelas llamaba a una vecina que le aplicaba sobre la muela una aguja de hacer punto incandescente.
Decían que si las mujeres comían nueces, almendras o sardinas arenques mientras amamantaban daban más leche.
Para los constipados preparaban infusión de poleo y miel, también de orégano y azúcar tostada.
Para el dolor de garganta tomaban vino con miel.
La infusión de poleo también la tomaban para el dolor de tripa.
Para las hinchazones aplicaban trapos humedecidos con infusión de saúco.
Hacían vahos con eucalipto que traían de fuera para desinfectar la casa.
Echaban espliego en el brasero para que diera aroma a la casa.
A Anastasia le llevaban tila de El Atazar para preparar en infusiones.
Había un muchacho que decía una oración, el responso de San Antonio, para proteger a las ovejas y a las cabras cuando estaban recién paridas pues eran más vulnerables a los ataques de zorra.
Cuando las pastoras y pastores regresaban en grupo de guardar el ganado en los tinados lo hacían a menudo cantando. Dice Aquilina que era una cuadrilla de siete u ocho chavales y cantaban los cantares que se oían por el pueblo, los que escuchaban cuando iban a bailar y canciones de Antonio Molina, Estrellita Castro u otros cantantes afamados del momento. Las canciones las aprendían entre unos y otros, quizás a veces las oían en alguna radio de alguien del pueblo o a alguien que fuera desde Madrid y llevara cantares.
Era habitual cantar en los trabajos, se cantaba segando, arando, volviendo del trabajo.
Supersticiones
Para curar los orzuelos pasaban por el ojo una llave de agujero (hueca) o dedal.
Para echar la gallina a incubar decían que tenía que ser en días que no tuvieran “r”.
Cuando se les perdía una oveja a veces recurrían a alguien para que les echara el responso de San Antonio, por ejemplo al Sr Florentino o al tío Chirivitas.
Siempre que había un fuego se tocaban las campanas con un toque rápido y se sacaba la Virgen a las cruces que hay en la puerta de la Iglesia.
Cuenta Anastasia que cuando regresaba pasmada de frío de estar con las ovejas en invierno cogía un puñado de sal, la echaba a la lumbre, se iba corriendo y mientras decía:
“Sabañones tengo,
aquí los dejo
y me voy corriendo.”
Cuando a la madre de Julia se le caía un pedazo de pan al suelo decía “pan de Dios” le daba un beso y se lo comía.
Adivinanzas
Una señora muy aseñorada con muchos remiendos y ninguna puntada (La Gallina).
Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces (El pedo).
Entre dos piedrecitas blancas sale una flor amarilla (El huevo).
Cien damas en un corral y todas mean a la par (Las canales del agua).
Fui al campo, clavé una estaca y me traje el agujero a casa (Ir a cagar).
En el campo me crie, me crie con verdes lazos el que por mi llora me está partiendo a pedazos (la cebolla).
Fui a la plaza, compre una cosa, le levante el sayo y le vi la cosa (la lechuga).
Cien damas en un cerrillo y todas visten de amarillo (la retama).
Cantares
Cantares que recuerda Anastasia y aprendió de oírlos por el pueblo en fiestas o durante los trabajos en el campo:
“Bien sé que estás en la cama
bien sé que dormida no
bien sé que estarás diciendo
ese que canta es mi amor.”
“Bien sé que estás en la cama
con la tripa bien caliente
y yo estoy en tu ventana
dando diente con diente”
“Aquí te traigo la ronda
novia de un amigo mío
si no te casas con él
me pesa el haber venido.”
“Eché leña a tu corral
pensando que me querías
ya veo que no me quieres
dame la leña que es mía.”
“Una rubia fue a por agua
porque la vieran el pelo
déjala que vaya y venga
ella caerá en el anzuelo.”
“Tengo de hacer una fuente
con cantos, cal y arena
para que beba mi amor
agua de la fuente nueva”
“Clavellina rosa
me puso mi madre
Clavellina quise yo
la rosa se deshoja
y las clavellinas no.”
“Esta calle está empedrada
las piedras las traje yo
las piedras si me responden
pero tus amores no.”
“Ayer tarde me eche novio
y se lo dije a mi abuela
estaba cortando sopas
y me tiró la cazuela.”
“Cuando se murió mi madre
a mi no me dejó nada
y a mi hermano le dejó
asómate a la ventana.”
“Por el río abajo baja
una lancha cañonera
con un letrero que dice
viva Franco y su bandera.”
“Viva la media naranja
viva la naranja entera
viva la guardia civil
que va por la carretera.”
“Las mocitas de Cervera
tienen las ligas de alambre
y un poquito más arriba
un conejo muerto de hambre.”
“La rosita en el rosal
si no la cogen se pasa
así te pasará a ti
morena si no te casas”
Cuando paso por tu puerta
cojo pan y voy comiendo
porque no digan tus padres
que con verte me mantengo.
Dicen que no nos queremos
porque no nos ven hablar
a tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.
Si tus padres no me quieren
y los míos a ti tampoco
que nos importa de nadie
si nos queremos nosotros.”
Si te quieres venir vente
que me voy a divertir
a los caños de la fuente
por ver el agua salir.
En tu corral sembré
un guindo y un cerezo
por cada guinda un abrazo
y por cada cerezo un beso.
Tienes un corral muy largo
sembrado de hierbabuena
todos miran al corral
y yo a tu carita morena
Por cantar cuatro cantares
a la puerta de un molino
me dieron cuatro pesetas
y me molieron el trigo
Una estrella se ha perdido
en el cielo no aparece
en tu casa se ha metido
en tus ojos resplandece
Si me quieres dímelo
y si no di que me vaya
no me tengas en la puerta
como un cantarito de agua.
Por la calle van vendiendo
una camisa sin mangas
sin pechera y sin botones
y sin tela en las espaldas.
En El Berrueco no hubo frente, allí no hubo bombardeos ni tiroteos aunque sí recuerdan que mataron a un chico joven en la puerta de su casa y a otro chico en un pajar recién terminada la guerra. No obstante el miedo se mascaba en el ambiente y si veían pasar aviones los adultos no querían que los niños los señalasen ni hicieran ningún tipo de aspaviento alegando que se les podían caer encima. Anastasia recuerda un día en el que yendo por el campo con su abuela y los corderos pasaron dos aviones color café (los llamaban las pavas) parecidos a los hidroaviones actuales y ellas se escondieron en la sombra de una pared tratando de evitar que las vieran porque la abuela tenía miedo de que les tirasen una bomba.
Mataron a muchas personas de Torrelaguna y se decía que no tardarían mucho en ir a por los de El Berrueco. Algunos hombres creen que se murieron del mismo miedo.
Hubo muchos milicianos en la iglesia y en una casa cercana a la plaza. Las campanas de la iglesia las tiró alguna gente del pueblo al inicio de la guerra, también quemaron muchos santos, imágenes y ropa (casullas, mantos de la virgen, etc.). Dicen que en el artesonado de la iglesia aún se pueden ver zonas afectadas por los fuegos que hacían los milicianos. Anastasia recuerda un fuego que hicieron en la zona de debajo de la iglesia, de él salían muchos colores, ella era una niña entonces e iba a esa zona con otras niñas y niños, días después del fuego vieron a una mujer que hurgaba en la ceniza y metía cosas en una talega, finalmente ha sabido que rescataba los restos de hilos de oro de las casullas.
En El Berrueco hubo gente refugiada, por ejemplo dos familias de Buitrago. También hubo vecinas del pueblo a las que se llevaron obligadas a Hellín (Albacete) a una especie de campo de refugiados. Una mujer que lo vivió contaba que lo pasaron muy mal, iban a pedir por las casas y decían “yo me moriré de hambre, pero a mi niño no me lo dejo morir de hambre”.
Durante la guerra, milicianos y alguna gente del pueblo aprovechó la coyuntura para robar o matar animales ajenos: vacas, novillas, corderos, ovejas…Dicen que mataban a los animales robados en el Cerrillo de Ramos. Cuenta María que a uno de sus tíos, que era pastor, los milicianos le quitaron reiteradamente ovejas, en una ocasión se quejó de aquella injusticia y la queja casi le cuesta la vida.
A Anastasia su madre le contaba que tenía unos costales de trigo escondidos en el sobrao y algunos vecinos quisieron obligarla a dárselo, la madre que estaba embarazada en aquel momento se enfrentó a ellos apostándose en la puerta de casa e impidiéndoles el paso, a pesar de que recibió amenazas como “quítate de ahí o te pego una patada en el buche que te echo todo lo que tienes dentro fuera” finalmente también intercedió la abuela diciéndoles que si llegan a tocar a su hija les rompería la cabeza con el hacha y por fin los vecinos se marcharon sin coger nada.
En una de las ventanas de las escuelas ponían una radio y la gente iba para escucharla y saber cómo iba la guerra. Anastasia recuerda que su abuelo la llevaba en hombros hasta la plaza y se sentaba en la picota a oír el parte mientras ella jugaba alrededor en la tierra.
Hubo muchos hombres del pueblo que tuvieron que ir a la guerra. Cuenta Anastasia que uno de sus cuñados estaba en el frente de Paredes y su suegra iba a llevarle comida y ropa periódicamente y que una vez yendo para allá en el puente Jóbalo, camino a Sieteiglesias, había visto un charco de sangre en la carretera y botas desperdigadas en los alrededores. También su padre fue a luchar a la guerra y aún recuerda el día que regresó cuando la guerra ya había terminado, ella era muy pequeña y estaba con otra niña llamada Faustina en la calle jugando con el agua que corría, a su alrededor había gallinas sueltas y gorrinos y vieron venir un hombre que les infundía miedo, tenía aspecto de hospiciano y vestía un tabardo pardo y un sombrero, cuando llegó a su altura se quedó mirándolas y les preguntó “¿Qué hacéis majas?” a lo que ellas respondieron “aquí, con los gorrinos” él continuó y fue hasta su casa donde estaban sólo la abuela con su hermano pequeño porque su madre estaba de pastora. Con un caldero de agua se aseo y dice que de la miseria que traía echó la ropa en medio del portal y los piojos eran tan gordos que la movían. Volvía andando desde Galápagos, Guadalajara, donde había estado luchando.
Anastasia se acuerda también que al terminar la guerra pasaban por allí caravanas de camiones llenos de hombres. Su abuela se acercaba a los camiones y preguntaba a sus ocupantes por su hijo, Blas Sanz, que había pasado fuera del pueblo los tres años de la guerra.
Los mayores se referían a los años de posguerra como “los años del hambre”.
Durante la guerra les habían quitado la mayor parte de las vacas y mulas y en la posguerra, hasta que cada uno pudo volver a tener animales para su propia yunta, tenían que juntar los animales de varias familias para poder componer una yunta y arar.
El sistema de racionamiento que se impuso sobre los alimentos al terminar la guerra y hasta el año 1952 hizo que se controlase por parte del estado la elaboración de harinas en los molinos, sin embargo en los márgenes de la legalidad las personas seguían moliendo en los molinos y los molineros continuaban ofreciendo los servicios aún cuando habían superado las cantidades permitidas.
El sistema de racionamiento que se impuso sobre los alimentos al terminar la guerra y hasta el año 1952 hizo que se controlase por parte del estado la elaboración de harinas en los molinos, sin embargo en los márgenes de la legalidad las personas seguían moliendo en los molinos y los molineros continuaban ofreciendo los servicios aun cuando habían superado las cantidades permitidas. Para tratar de evitar castigos y sanciones cuentan que las madres estaban pendientes de si aparecía la guardia civil en los pueblos y en el caso de que lo hiciera avisar rápidamente al molino para que se quitase de en medio lo necesario “hubo unos años que tuvieron ese castigo las madres, de tener que estar vigilando” cuenta Aquilina. María explica que sus primos fueron molineros y durante esta etapa tenían una escalera oculta para poder cruzar del molino a su casa en caso de que apareciera la guardia civil.
Fue por el pueblo la Sección Católica a enseñar a bailar, coser y otras muchas cosas.
Durante el Franquismo el 18 de julio se convirtió en un día festivo. Conmemoraba el día del golpe de estado que dio pie a la Guerra Civil española. Ese día iba mucha gente de fuera en camiones al río Lozoya. Pero las vecinas y vecinos de El Berrueco no tenían fiesta, tenían que atender al ganado y las labores del campo, sobre todo tenían que trillar. María se acuerda de que veían pasar los camiones mientras ellas trillaban en las eras, desde los camiones les jaleaban y ellas les decían “¡Anda venga, iros a lavar el culo al río!”
Pepe formó parte del ayuntamiento como concejal muchos años durante el franquismo. Explica que para configurar los ayuntamientos cinco hombres se presentaban voluntariamente como concejales y esos cinco hombres votaban a uno de ellos para que fuera alcalde. Después el elegido como alcalde nombraba los cargos entre los cuatro concejales restantes. A las reuniones del ayuntamiento a veces asistían vecinos, en todo caso sólo hombres.
Dicen que la presa y el embalse del Atazar les han quitado las mejores tierras que tenían.
En el año 1975, tras la construcción de la presa del Atazar, llegó el agua corriente a las casas y se hizo el alcantarillado que recuerdan lo hicieron hombres de Canencia.
La luz eléctrica llegó en torno a los años 40, primeramente la llevaron desde el Riato donde había unas turbinas, y además de suministrar corriente eléctrica al Berrueco también lo hacía a Cervera de Buitrago y Cabanillas de la Sierra. Después, al menos en El Berrueco, la electricidad procedía de unas instalaciones que se hicieron aprovechando el arroyo Jóbalo en la zona conocida como El Picachuelo.
Al principio, tener electricidad en las casas implicaba tener una sola bombilla que sólo se encendía durante unas horas al día, por la tarde y a primera hora de la noche. Recuerdan que cuando se iba la luz decían :“¡Ya se ha pillado los dedos Pio!” que era la persona encargada de las turbinas del Riato.
Antes de la aparición de la luz eléctrica y una vez aparecida, por las limitaciones que tenía, usaban también para alumbrar en la oscuridad tanto velas como candiles. Las velas se usaban especialmente en las casas, de ellas dicen que “las cuidaban como pan bendito”, los candiles de aceite o petróleo se usaban en casas, pajares y al aire libre, aunque cuentan que los candiles de petróleo se usaban menos porque daban mucho olor. Recuerdan que las torcidas (mechas) de los candiles las hacían con retales de sábanas viejas.
Radio
Durante la guerra civil escuchaban las noticias en una radio que colocaban en una ventana de las escuelas.
Dicen que una de las primeras radios que hubo en el pueblo fue la de la tía Mariquitín.
Irene siendo niña iba a casa de sus vecinos Manolo y Anastasia a escuchar en la radio “Matilde, Perico y Periquín”.
Anastasia, ya siendo adulta se llevaba un transistor para oír música mientras segaba.
Teléfono
En torno a los años 1956 y 1957 se hizo una cendera de vecinos desde Lozoyuela para hacer los hoyos y poner los postes del teléfono. La casa del teléfono la hicieron también entonces.
Hubo una familia que estaba en la casa del río y al poner el teléfono se instalaron en la casa del teléfono. Hicieron un examen para ver quién se quedaba la casa y el trabajo.
TV
Entre algunos vecinos escotaron el dinero para comprar la primera televisión que llegó al pueblo y se instaló en el ayuntamiento antiguo que llevaba años siendo el salón de baile.
Anastasia en su bar también tuvo una de las primeras televisiones del pueblo y recuerda que iban los hombres a ver los toros.
Pepe cuenta que, en los años 60, su tío Ramón le llevó en un coche militar su primera nevera, que posiblemente fuera también la primera nevera en todo el pueblo. Cuando la compró la corriente de las casas era de 125 V, después pasó a ser de 220 V y tuvo que comprar un transformador para la nevera. Esa nevera le ha acompañado muchos años en distintas casas.
Anastasia recuerda que el primer electrodoméstico que tuvo fue una lavadora que tenía que llenar con cubos de agua. Su casa era también posada y le venía bien tener lavadora para lavar las sábanas de los huéspedes.
Aquilina cuenta que fueron en varias ocasiones un grupo de mozas de El Berrueco a participar de un concurso de danza que se celebraba en Torrelaguna en San Isidro y Santa María de la Cabeza.
Recuerda especialmente una de las veces, era San Isidro y bailaron en la plaza de Torrelaguna, llevaron también un carro grande tirado por una yunta de vacas y decoraron tanto la yunta como el carro al que pusieron tres arcos hechos con ramas verdes. Ellas iban vestidas de bailarinas, con las sayas de bailar y las mejores ropas y pañuelos. Les otorgaron el premio, una copa que recogieron después de haber comido en el río.
El grupo de mozas también fue a bailar al Teatro Calderón de Madrid y a Colmenar Viejo.
Cuentan que sus padres y abuelos les narraban que un 6 de agosto había habido un fuego en las eras estando toda la mies allí para trillar, tocaron las campanas y el fuego se detuvo sin causar apenas daños. Después cada 6 de agosto siguieron conmemorando lo que ellos vivieron como un milagro y para mantener vivo el recuerdo de aquel milagro cuando llegaba la fecha no trillaban en las eras. Cuenta Anastasia que ese día el tío Santos se asomaba a la pared de las eras y daba golpes para que se fueran los pájaros y ni siquiera ellos entrasen en las eras.
No había misa ni otras formas de celebración y aunque no trabajaban en la era si lo hacían en otros sitios como las huertas
En torno al año 1965, cuando estaba construyéndose la nueva carretera entre Cervera de Buitrago y El Berrueco, algunas vecinas y vecinos de Cervera, descontentos con el trazado propuesto y la expropiación de tierras que suponía, salieron a impedir el paso de maquinaria y operarios, “armados” con dalles, estacas, picos y hoces.
Recuerdan que los primeros vehículos a motor que empezaron a circular con más asiduidad fueron las amotos, entre ellas la de Pepe. Cuenta Pepe que cuando se hizo la presa del Atazar, el año antes de inaugurarla fueron en la vespa, su mujer, sus dos hijos y él hasta el Poblado del Atazar a ver los toros.
Indumentaria cotidiana empleada tradicionalmente
Mujeres:
-Cabeza
-De cintura para arriba:
-De cintura para abajo:
-Pies:
Hombres:
-De cintura para arriba:
-De cintura para abajo:
-Pies:
Indumentaria para días de fiesta
Era frecuente que en la fiesta de la Virgen de los Remedios estrenasen abrigos y vestidos en el caso de las niñas, mozas y mujeres.
Anastasia recuerda que el primer abrigo que tuvo con unos 14 años lo hizo una modista de Torrelaguna llamada Vitorina con un refajo liso y verde que su madre deshizo.
María recuerda un vestido rosa con quillas que le hizo su prima Carmen, Anastasia uno blanco con pintitas negras que le hicieron a partir de un retal comprado a alguno de los tenderos de Torrelaguna que iban por El Berrueco. Cuenta Anastasia que el retal era demasiado pequeño y tuvieron que apañarle el cuello con otra tela y hacerle las mangas cortas, hecho que supuso un conflicto cuando se presentó con él en misa y fue a comulgar, pues estaba prohibido enseñar el cuerpo dentro de la iglesia y siempre tenían que vestir con ropa que les cubriera el cuerpo, incluido un velo para la cabeza. El cura le negó la comunión y le prohibió la entrada de nuevo con ese vestido lo que empujó a Anastasia a hacerse unos manguitos que le cubrieran los brazos para poder seguir usando el vestido nuevo los domingos.
El día de la fiesta o en ocasiones señaladas los hombres también cuidaban un poco más su aspecto y se ponían la camisa más nueva que tuvieran y alpargatas en vez de albarcas. La corbata era una prenda especialmente reservada para las bodas.
Respecto del maquillaje cuentan que empezó a llegar a través de las mujeres que se habían ido a servir a Madrid en los años 50 y que en un principio el maquillaje era una única barra de pintura que usaban como pintalabios y colorete y una crema que se llamaba Roberta para que se les pusiera la cara más blanquita
Cambios sustanciales en la indumentaria
Antes no existían las cremalleras y para cerrar las prendas se usaban los botones.
Las mujeres que se habían ido a servir a Madrid llevaban otro tipo de ropas y tenían la tez blanquita pues ya no pasaban tantas horas a la intemperie como quienes se quedaban en los pueblos y trabajaban en el campo. Cuenta María que en los años 50 vio por primera vez a una mujer con pantalón, era una prima suya que se había ido a servir a Madrid y pensó al verla “anda que guarra con pantalón”, ahora ella misma lleva pantalones y piensa que ojalá hubiera tenido pantalones cuando iba de pastora, pues se levantaba la falda con el aire, se le metía el frío por debajo de la falda y se le ponían las piernas rojas.
La Fuente de Matalobos está al pie de la carretera que va de El Berrueco a Torrelaguna, nunca se ha secado y por estar al lado de una zona de paso la gente iba a beber a ella con frecuencia e iban a por el agua allí cuando estaban segando. Dicen que el agua salía caliente en invierno.
La Fuente Juan Pérez está actualmente perdida, pero dicen que en el invierno el agua estaba caliente al igual que unas pozas del río a las que iban a lavar en invierno en Mejorada.
Del manantial de Mejorada cuentan que tenía agua caliente en invierno y agua fresca en verano. Julia recuerda que iban allí a dar de beber a las vacas cuando estaban en la era trillando.
La torre dicen que les daba inquietud, miedo…Hasta su restauración ellas la conocieron muy deteriorada, con un gran boquete y la mitad de la pared caída, aún así recuerdan haberse refugiado dentro de ella cuando estaban con el ganado y había tormentas.
Había dos tercios. Un tercio era El Ortigal, ese estaba en la zona de la Atalaya (comprendía desde la carretera de Torrelaguna hasta la presa). Otro era el del Navazo, estaba en la zona de la ermita y comprendía El Navazo, la Garría, Santa María.
Los muladares estaban en la zona que actualmente ocupa el parque, allí también estaban los leñeros y se echaba la ceniza. Solía haber gallinas sueltas por los muladares.
La actual urbanización con ese nombre adoptó la denominación que ya tenían las fincas que estaban en esa zona.
Atravesando la Pradera del Amor se creó en los años 50 un camino que se llamaba de Larete, fue un camino que abrieron los canteros de Colmenar y le pusieron por nombre su apellido.
Al lado de la Pradera del Amor hay otra zona llamada el Sextil de las Yeguas.
La cruz que hay en el arroyo Jóbalo marca la división de la jurisdicción entre El Berrueco y Sieteiglesias.
Al Puente Romano que hay de camino a Sieteiglesias lo llamaban Puente Viejo.
Antes miraban desde la iglesia y podían saber quien había estado arando.
Dentro del pueblo había muchos pozos públicos y privados que en su mayoría están actualmente tapados. Esos pozos los conocieron ya hechos, no los vieron hacer pero si los han visto cenagar cuando asfaltaron las calles y llevaron el agua a las casas.
Enumeran los siguientes:
En El Berrueco había tres castaños. Pepe los recuerda ya de niño.
En El Berrueco también había nogales en el terreno del pueblo.
En la Huerta Mejorá (camino vecinal de La Cabrera) había dos o tres nogales. Allí también está el moral que tiene los mismos años que el moral que hay a pie de la carretera frente al Ayuntamiento.
Había un moral en Valcamino en el arroyo Las Huertas (más cerca de la Pozuela), a unos 3 km del pueblo, dicen que era grandísimo y en su sombra se reunían los días de siega para comer y descansar. Fue arrasado por un fuego que empezó en Lozoyuela y acabó en Torrelaguna pero retoñó y ha ido creciendo.
Antiguamente solo había un laurel en todo el pueblo, estaba en el huerto de la tía Marta, la gente solía pedirle coger alguna ramita.
La primera carretera que hubo fue la que iba a Cervera, la hicieron en el año 1956. Ahora la ha pillado la presa.
Se relacionaban especialmente con las mujeres de Cervera de Buitrago, a menudo se encontraban en el río y charlaban.
Las mozas de El Berrueco a veces recibían a las mozas de Sieteiglesias a cantazo limpio con unas piedras que escondían en el pozo cercano a la casa de la tía Paulina. Y es que dicen que las mozas de Sieteiglesias eran muy presuntuosas y llegaban con aires de superioridad, con sus pieles más blanquitas porque no iban de pastoras, pintadas y arregladitas.
Los de Patones y El Berrueco tenían fama de acogedores. De Patones se decía “A Patones vas y no vuelves sin comer” por el contrario la gente de La Cabrera tenía mala fama a ese respecto.
Cuentan que a los niños pequeños los bañaban en cubos de zinc con agua que calentaban en una lata en la lumbre.
Apoyo mutuo
Aquilina recuerda a una mujer que siempre iba a su casa y pedía prestada la burra y sus aparejos. Su padrastro se enfadaba y no se la quería prestar pero su madre siempre le decía, “que vas a hacer si ellos no lo tienen” y finalmente se la dejaban. Esa mujer y su marido, por otro lado siempre estaban pendientes de Aquilina cuando iba de pastora, entre otras cosas porque era una niña y tenía que atravesar el arroyo que a veces corría con mucha fuerza, tanta que podía llevarse a un cabrito o a ella misma. Si la pareja no la veían la llamaban a voces hasta que contestaba.
Los gitanos, cuando estaban por allí, solían quedarse en unos tinados cercanos al pueblo y a veces iban a pedirle al padre de Anastasia hierba para el borrico.
María explica que un hermano suyo falleció por un accidente con el rulo de aplastar la era. Debían ser tiempos de guerra y como no había hombres en el pueblo las mujeres asumían todas las tareas. Su abuela fue con todos los niños de la casa a la era y en un despiste sucedió la tragedia.
Apodos
Era frecuente que les pusieran apodos por familias. Los apodos podían tener su origen en la procedencia de la familia, por ejemplo los Patoneros, o en su apellido, por ejemplo los Coberteras.
Anastasia Sanz Martín (25-12-1933)
Nació en El Berrueco y ha vivido en el pueblo ininterrumpidamente.
Irene Encinas Montero (10-2-1941)
Nacida en El Berrueco con unos 18 años se fue a servir a Madrid donde residió hasta aproximadamente el 2005, año en el que volvió a vivir de manera regular en El Berrueco.
Claro José Herranz Hernández (12-08-1933)
Nació en El Atazar y allí vivió hasta los 9 años. Cuando tenía 9 años su familia se mudó a El Berrueco dónde vivió hasta que comenzó a trabajar para El Canal de Isabel II, momento en el que trasladó su residencia al poblado de El Villar. Tras su jubilación regresó a vivir a El Berrueco.
Miguel García Cobertera (5-06-1945)
Nació en El Berrueco y en él pasó infancia y juventud, durante su vida adulta ha vivido intermitente en El Berrueco.
María García Encina ( 2-7-1938)
Nació en El Berrueco donde vivió hasta 1976. En el año 1976 trasladó su residencia a Madrid dónde estuvo hasta el 2020, año en el que regresó a vivir de manera ininterrumpida al pueblo.
Aquilina Gómez del Moral (7-1-1937)
Nació en El Berrueco, vivió allí hasta los 13 años. De los 13 a los 22 años vivió y trabajó en Madrid. De los 22 a los 27 años vivió y trabajó en Alemania. Después regresaría a la Sierra Norte afincándose en Robledillo de la Jara dónde ha vivido desde 1964 ininterrumpidamente.