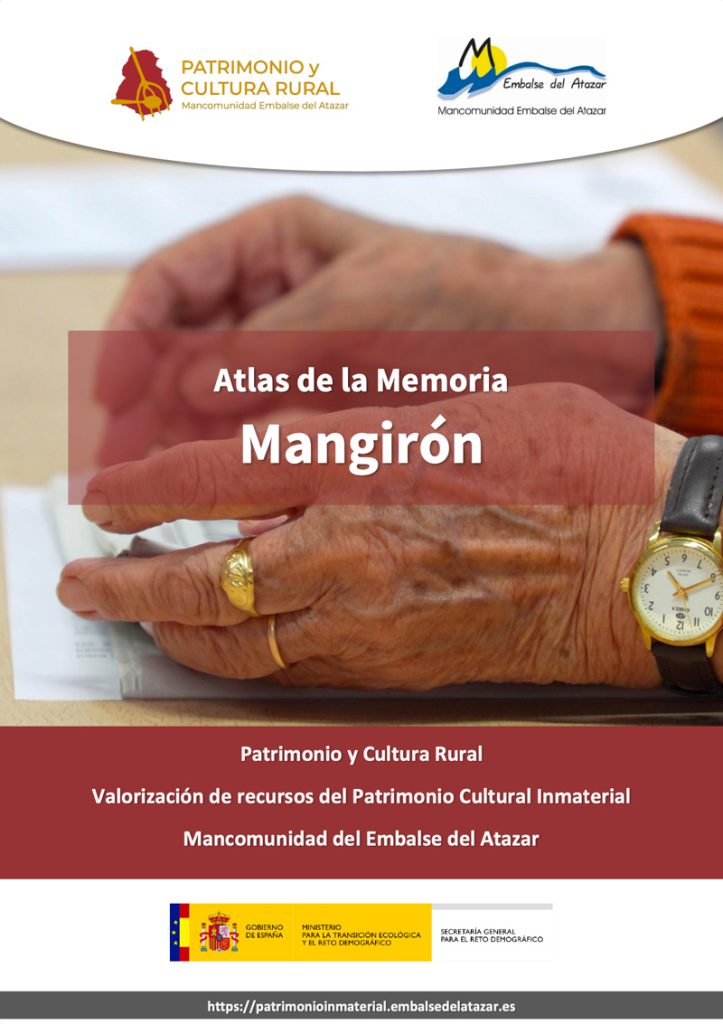
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Mangirón”, en formato pdf.
Con un nombre que proviene del árabe y que puede hacer mención al cerro en el que se ubica o a la buena calidad de sus aguas, el asiento de su población tiene lugar en la Edad Media, como el resto de los municipios colindantes. En una economía basada en la agricultura y la ganadería, el ganado lanar tuvo gran importancia hasta las desamortizaciones del siglo XIX. Con la disminución de pastos comunes aumentaron las huertas y la siembra del cereal.
Con un nombre que proviene del árabe y que puede hacer mención al cerro en el que se ubica o a la buena calidad de sus aguas, el asiento de su población tiene lugar en la Edad Media, como el resto de los municipios colindantes. En una economía basada en la agricultura y la ganadería, el ganado lanar tuvo gran importancia hasta las desamortizaciones del siglo XIX. Con la disminución de pastos comunes aumentaron las huertas y la siembra del cereal.
En esa época, cobra especial importancia la construcción de la Presa del Villar, que entra en funcionamiento a finales del siglo XIX. Su construcción y su puesta en marcha proporcionó puestos de trabajo e ingresos a gran parte del municipio, relegando en numerosas ocasiones al sector primario como una forma complementaria de obtener recursos. Posteriormente, ya en el siglo XX, sucedió lo mismo con la presa de Puentes Viejas, cuya construcción comenzó en 1914 aunque se vio paralizada por la Guerra Civil y finalizó en 1940.
Estas importantes infraestructuras hidráulicas generaron también sendos poblados al lado de las dos presas, en los que vivían algunos obreros del Canal Isabel II, teniendo incluso su propia escuela. A la escuela de Puentes Viejas, acudieron numerosos niños y niñas de Mangirón y de otros municipios colindantes, ya que estaba mejor dotada y contaba con más recursos, aunque eso no impidiese que en el pueblo tuvieran su propia escuela.
Del mismo modo, estas infraestructuras permitieron tener acceso a servicios como el agua corriente, la luz o el teléfono mucho antes en el tiempo que al resto de los pueblos vecinos.
A pesar de los puestos de trabajo obtenidos en el Canal de Isabel II, los vecinos mantuvieron las tareas agrícolas y ganaderas. No había invierno sin matanza y las casas estaban dotadas de cortijos para los marranos y gallineros para la obtención de huevos.
Tuvo también gran importancia el ganado vacuno, que aún persiste hoy en día. Aunque su manejo ha sufrido transformaciones, pasando de ser ganado de trabajo y mixto, del que se aprovechaba la producción cárnica, la leche y el trabajo, a la producción láctea a mediados de siglo. Actualmente, se mantienen explotaciones cárnicas en extensivo, siendo prácticamente la única actividad del sector primario, más allá de huertas de autoconsumo.
En 1975 se integró en el municipio de Puentes Viejas, junto con Cinco Villas, Serrada y Paredes conservando en la localidad el Ayuntamiento que asiste a las cuatro poblaciones.
Había tres vaquillas, la de los mozos, la de los chicos y la de los niños, siendo la de los mozos la más grande.
Para el Domingo Gordo en Mangirón las mozas ya habían vestido las vaquillas poniéndoles sobre la estructura de palos primero una sábana blanca y después pañuelos con estampados coloridos, escarapelas en el lomo y cintas en el rabo. Todo lo que se usaba para vestirla lo prestaba la gente para la ocasión.
La vaquilla se dejó de hacer aproximadamente en los años 90 (no está muy clara la fecha) y se retomó en 2020.
La tarde del domingo los mozos y los chicos ya sacaban la vaquilla e iban a pedir el aguinaldo, eso sí, cada grupo por su lado y los niños solían acompañarles. Uno de cada grupo llevaba la vaquilla puesta y unos zumbos. El resto iba voceando: “¡La voluntad para la vaca que está flaca!” y llevaban cencerros que hacían sonar saltando y bailando. Quien llevaba la vaquilla jugaba a pillar a la gente y esta trataba de escapar o la toreaba.
El lunes por la tarde, después de terminar las labores volvían a ponerse la vaquilla y a ataviarse con zumbos y cencerros e iban de nuevo a pedir el aguinaldo. Entre el domingo y el lunes trataban de pedir el aguinaldo en Puentes Viejas, Cinco Villas y El Villar, llegaban a ir incluso aunque hubiera nieve. Vicenta aún tiene grabada la estampa de los mozos por las “Peñas Varaeras” con la vaquilla alejándose del pueblo para ir a pedir el aguinaldo.
El Martes Gordo era un día de fiesta y no se trabajaba, si no les había dado tiempo a pedir el aguinaldo en alguno de los pueblos iban en ese momento, en todo caso ese era seguro el día de pedir el aguinaldo en el propio Mangirón.
Después en la plaza dónde había mucha gente y alguna disfrazada corrían la vaquilla, de nuevo jugaban a intentar pillar a unos y otros y la gente la increpaba. Tras un rato corriendo la vaquilla daba tres vueltas al ayuntamiento, alguien pegaba tres tiros al aire y la vaquilla “se moría” arrodillándose junto al barreño en el que estaba la limonada como si esta fuera la sangre.
Recuerdan que en la plaza cantaban:
“Las vacas del pueblo
ya se han escapao
riau riau
ha dicho el alcalde
que no pase nadie
que no anden con bromas
que es muy mal ganao
riau riau”
“Muerta” la vaca se bebían su sangre, una limonada que preparaban los hombres en cántaras o barreños a base de vino, casera y frutas. Finalizaban la fiesta cenando lo que habían recogido de aguinaldo, normalmente chorizo, tocino y huevos que las madres preparaban tortillas, torreznos y ensalada de escabeche.
Por un lado cenaban los niños, por otro los chicos y por otro los mozos, aunque recuerdan que los mozos compartían la cena con las mozas. La cena de los mozos solía ser en la taberna de Rosa, mientras que la de los chicos en casa de la Sra Paula.
En el caso de los mozos la fiesta aún continuaba después de la cena con algo de baile en la misma taberna.
La noche del 30 de abril iban los mozos a cortar un árbol, normalmente un chopo o un olmo. Llevaban el tronco entre todos a cuestas hasta la plaza dónde lo ponían al lado de la fuente.
Los mozos implicados eran los chicos y hombres de dieciséis años en adelante que estuvieran solteros. De tal manera que había algunos bastante mayores.
Las ramas que le habían cortado al árbol y ramas de retama las ponían en rejas de las ventanas de las mozas, eso era lo que llamaban enramar a las mozas.
La noche del 30 de abril a los mozos les daban algún aguinaldo, algún dulce o de beber del porrón.
La música para el baile era ya mediante aparatos y los espacios que se destinaron al baile fueron varios. En el Ayuntamiento, donde hacen los plenos ahora, antes se hacía baile utilizando el “picú” de un maestro primero y un organillo después. También había baile en un salón particular y en algunas fiestas, como el martes de carnaval, en la Taberna de la Rosa y durante un tiempo, a finales de los años 60 y principio de los 70 bailaron en el saloncillo de la iglesia.
Vicenta cuenta que cuando había baile intentaba subir a la plaza para poder bailar aunque fuera una pieza o dos, en su casa tenía que poner la excusa de que iba a por agua, pero es que a ella en cuanto oía la música se le iban los pies, lo que más le gustaba dice era el tango y el pasodoble.
En algunas ocasiones especiales como el 1 de mayo o las fiestas de Santiago y San Miguel salía la ronda, con guitarras, bandurrias, hierros y la botella de anís.
El veinticuatro de diciembre, nochebuena, se hacía la misa del gallo y después una luminaria frente a la iglesia.
Recuerdan que en torno a esta fecha las niñas y los niños iban por las casas cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo. Les daban castañas, nueces ymanzanas que al final repartían entre todas. Vicenta recuerda ir a pedir el aguinaldo con un taleguillo en el que metía los alcahueses que le daban.
El cinco de enero, noche de reyes, dejaban las zapatillas en las ventanas y les echaban cosas para el colegio (cuadernos, lapiceros), golosinas (caramelos) o muñecas.
En alguna ocasión el ayuntamiento dio regalos para los niños y las niñas, Petra recuerda que a ella le tocó una muñeca de cartón y un carrito naranja. En el poblado de El Villar, El Canal daba regalos a los hijos de los empleados cuenta Sacra.
Recuerdan que en torno a los años 70 las gentes del pueblo preparaban y representaban obras de teatro en el salón del ayuntamiento para recaudar dinero y poder comprar regalos de reyes para las niñas y niños del pueblo.
Durante las navidades en algunas casas hacían la matanza y solían comer en esos casos, entre otras cosas, migas dulces con manzana y pasas.
El miércoles de ceniza había misa. Después a lo largo de la cuaresma la ingesta de carne estaba restringida por eso todos los viernes de este periodo solían comer potaje de bacalao.
El Viernes de Dolores tapaban los santos de la iglesia con telas.
El Domingo de Ramos en el soportal de la iglesia dejaban los ramos de romero, cada persona cogía uno a la entrada y durante la misa el sacerdote los bendecía. Al salir daban la vuelta al edificio. Sacra recuerda que antiguamente esta procesión era más larga e iban hasta el ayuntamiento e incluso bajaban por la carretera simulando la entrada de Jesús a Belén.
Después ponían los ramos bendecidos en las ventanas o puertas de las casas o los llevaban a las fincas. Además ese día era costumbre estrenar algo. Había un dicho popular al respecto:
“El que no estrena algo el domingo de ramos se queda sin pies y sin manos”.
Entre el Martes y Miércoles Santo hacían el monumento, lo hacían las mujeres relativamente jóvenes poniendo unas escaleras tapadas con sábanas y sobre ellas macetas con plantas, manojos de trigo, velas sobre palmatorias y candelabros.
Antiguamente había una hermandad y uno de los hermanos repartía trocitos de velas.
Entre los oficios del Jueves Santo y los del Viernes Santo velaban a Jesucristo. Las mozas y mujeres sólo durante el día y los mozos y los hombres durante la noche. Velaban siguiendo unos turnos que habían elaborado y plasmado en un papel para que cada cual supiera cuando le tocaba. La noche del Jueves Santo en la puerta de la iglesia se hacía una hoguera para que quienes allí estaban pudieran entrar en calor. Sacramento recuerda que ella de jovencita también pasaba la noche en vela allí porque era una manera de que le permitieran estar fuera toda la noche.
El Viernes Santo era el último en que no se podía comer carne y de nuevo se comía como en los viernes de cuaresma potaje de bacalao.
Para llamar a los oficios no sonaban las campanas, los monaguillos los anunciaban con las carracas. Ya siendo de noche se celebraban los oficios. El Viernes Santo después de los oficios hacían el viacrucis, antes lo hacían por el pueblo aunque no hubiera cruces físicas y se sacaba la virgen en procesión.
En la noche del Sábado Santo al Domingo de Pascua se celebraba una misa. Antes de que comenzase se hacía una hoguera a la puerta de la iglesia para encender el cirio pascual. Con ese cirio encendido se prendían las velas de cada asistente y se entraba a la iglesia que estaba a oscuras, solamente iluminada con las llamas del cirio y las velas.
El Domingo de Resurrección para la misa se volteaban las campanas.
El Lunes de Pascua hacían lo que llamaban “el hornazo”, mozos y mozas iban a comer tortilla al campo.
Es típica de estas fechas la elaboración de dulces como las torrijas o los buñuelos.
El día de la Ascensión había misa y las niñas y niños hacían la primera comunión.
El día del Corpus se hacía una procesión, las niñas y los niños volvían a vestirse con los trajes de primera comunión y llevaban una cesta forrada con tela en la que tenían pétalos de rosas que iban echando durante la procesión. Los hombres, por su parte, traían cantueso del campo y lo esparcían por el suelo.
A la noche del 31 de octubre la llamaban “La noche de la calavera”. Para esa noche vaciaban calabazas de sus propias huertas, les hacían ojos y boca y les ponían una vela en el interior.
Los días previos al 1 de noviembre limpiaban las lápidas y las tumbas. El propio día iban al cementerio y estaban allí toda la tarde y parte de la noche.
Llevaban flores “de campo”, Vicenta recuerda ir a “La Dirección” y que le dieran algo de verde y flores para las tumbas de sus tíos. “La Dirección” es un edificio muy grande a la entrada del pueblo, que era un albergue del Canal de Isabel II que tenía un jardín siempre muy arreglado y del cual cuidaban unos señores a modo de guardeses. Se hizo a la par que las presas de Puentes Viejas y El Villar y aunque durante la guerra civil sirvió como hospital para combatientes antes y después se usó para el esparcimiento de empleados de El Canal y sus familiares. Sacra, hija de un trabajador de El Canal recuerda que durante su infancia se utilizó para hacer campamentos para hijas e hijos de las empleadas y empleados de El Canal.
En el cementerio la costumbre era poner en la sepultura de tu familia un pañuelo con un céntimo por persona a la que quisieras que el cura le rezara un responso. El cura iba pasando por todas las sepulturas con pañuelo y monedas rezando los responsos correspondientes.
La noche del 1 al 2 de noviembre era la llamada “noche de las lámparas” en las casas solían poner en en un tazón con agua y aceite una lamparita (pequeño corcho con una mecha) por cada difunto de la familia. El tazón lo colocaban en algún lugar seguro dónde no pudiera producir un incendio, en el caso de Vicenta dentro de un caldero de zinc.
Para esta fecha también se hacían los puches que dicen es como “una papilla de los niños” pero con un chorrito de anís y picatostes. La receta de la papilla era con harina tostada, leche, azúcar y un chorrito de anís. Por encima se le ponían picatostes de pan frito.
San José
El 19 de marzo hacían misa.
San Isidro
El 15 de mayo hacían misa y después una procesión, se iba con el santo hasta el empalme de Buitrago o hasta la fuente del cubo, dependiendo de qué tercio estuviera sembrado ese año, a bendecir los campos.
Había una hermandad en la iglesia, el mismo señor de la hermandad que se encargaba en la iglesia de repartir las velas en Semana Santa, en la procesión iba al lado del santo y cuando llegaban donde estaba la siembra cogía un ramito de centeno, cebada o trigo y se lo ponía al santo. Tras esto retornaban a la iglesia.
La Inmaculada
El 8 de diciembre al igual que en San José, hacían misa.
En cualquiera de estas fiestas era habitual que por las tardes los hombres jugaran al frontón (con la mano), al chito o a la calva, o fueran a la taberna y echaran una partida de cartas (brisca o tute) o dominó. Mientras que las mujeres se quedaban a cargo de diferentes tareas domésticas como cocinar, coser, lavar, los gorrinos…
Santiago Apóstol
El 25 de julio por la mañana celebraban una misa en honor de Santiago Apóstol. En esa misa los mismos músicos que tocaban por la noche para el baile tocaban en la consagración.
Después de la misa hacían una procesión. El recorrido era de la iglesia a la plaza y desde la plaza bajaba por la carretera de nuevo hasta la iglesia.
La figura que se sacaba en procesión era Santiago Matamoros (con espada y corona), la misma figura que recuerdan en su infancia ha llegado hasta la actualidad y es la que se sigue usando. El santo iba sobre un pedestal del que colgaban cintas de colores (tipo raso, algunas con texto indicando quien las ofrendaba) Se llevaba con andas y tenía que haber quien lo portease.
Se subastaban las andas al comienzo de la procesión dentro de la propia iglesia; al regreso del recorrido, en la puerta de la iglesia, se hacía otra subasta de las andas para meter al Santo y el resto de cosas; la espada, la corona y las cintas. Ha sido tradición que algunas familias pujen recurrentemente por ciertas cosas y es costumbre que el resto deje que esas familias se lleven siempre aquello.
En esta fiesta había vaquilla. Se cerraba la plaza con carros de la gente del pueblo y se toreaba la vaquilla, cualquiera del pueblo podía salir a torear. En un principio eran vaquillas bastante pequeñas. Después de la fiesta los hombres hacían una caldereta con la propia vaca y la comían entre todos, con el tiempo se dejó de matar a la vaquilla porque se alquilaba, se mantuvo la comida pero comprando a escote la carne.
Cuando dejó de haber carros en el pueblo se pasó a hacer la vaquilla primero en el corral de Tomás y finalmente en un corral de la zona del cementerio. La vaquilla se dejó de hacer en torno a los años 80 porque empezaron a pedir muchos requisitos burocráticos, presencia de ambulancias y permisos con un alto coste entre otros.
Por la tarde en torno a las seis o las siete empezaba la música en la plaza, recuerdan varias agrupaciones musicales, una de ellas iba de Segovia. Sobre las nueve o diez de la noche la música paraba para la cena y después la retomaban hasta la una de la madrugada aproximadamente.
Para esa fiesta era habitual que fueran familiares de otros pueblos, se les acogía en casa y se les invitaba a comer.
San Miguel y San Miguelillo
Vicenta recuerda que cuando era pequeña estrenaba abrigo en San Miguel porque era la fiesta grande. La misa se ha celebrado siempre pero dejó de ser la fiesta grande pasando a ser ésta la de Santiago, creen que a finales de los años 60
El día 29 de septiembre la fiesta comenzaba con una misa y una procesión después. A San Miguel se le llevaba en unas andas realizando el mismo recorrido que después se le haría a Santiago Apóstol. Antes de iniciar la procesión se subastaban las varas y al regresar, en la puerta de la iglesia se volvían a subastar para meter al Santo, junto con la lanza, la corona y las cintas.
Después de comer, por la tarde, se mataban los gallos. En la zona de “La Portaleja” (actual farmacia) donde había muchos árboles a los que llamaban “negrillos” ponían una cuerda entre un árbol y un balcón de la acera de enfrente. En esa cuerda ataban a unos seis gallos vivos por las patas, hombres y mozos montados en burros y caballos iban corriendo con palos tratando de pegarles a los gallos. Cuando mataban a los gallos los quitaban de la cuerda. Juani ha oído que subían y bajaban la cuerda desde los balcones para que no estuviera quieta y fuera más difícil.
Por la tarde hacían baile de siete a nueve aproximadamente, el baile paraba para la cena y después lo retomaban hasta las doce de la noche. El baile era en la plaza, pero si hacía frío lo hacían en el ayuntamiento. Vicenta recuerda que para la música iba un gaitero de Segovia conocido como “El Sastre” acompañado de un tamboril, aunque Juani oyó relatar a su madre que iba desde Cincovillas a la fiesta de Mangirón en torno a los años 40 porque había una orquesta muy buena.
El día 30 de septiembre se celebraba San Miguelillo, igualmente hacían por la mañana misa y procesión con subasta y por la tarde baile.
Si había forasteros se les acogía en las casas.
Barajan la teoría de que la fiesta patronal pasase de ser San Miguel a Santiago Apóstol porque en San Miguel hacía ya mucho frío.
La fiesta de las Navas de Buitrago era el 3 de mayo y solían ir andando para allá las mozas y los mozos. Tenían que llevarse dos pares de zapatos porque al cruzar el arroyo a veces se empapaban, dice Manoli.
Recuerdan también ir a “Los Chifulis”, un salón de baile que había en Buitrago de Lozoya durante las fiestas de este pueblo.
Cultivo de cereal y algarroba
Manoli recuerda que en los meses de primavera cuando se labraba, los domingos, su padre dejaba de trabajar para ir a misa.
Empezaban a simentar en septiembre. Lo primero que sembraban era el centeno, después a primeros de octubre el trigo y las algarrobas.
Para sembrar tenían un saco que se echaban al hombro, con una especie de asa, metían la mano en él y echaban el grano hacia la derecha y hacia la izquierda, después daban unos pasos y volvían a repetir la operación. Tras echar las semillas pasaban con la reja tapando los surcos.
Cada familia sembraba normalmente en sus propias fincas aunque también existía una finca muy grande del ayuntamiento llamada La Fresnera que se sembraba por suertes.
Las algarrobas las cogían en junio antes de empezar a segar el grano, cuando segaban el grano la algarroba ya estaba segada y trillada. Cuando las cogían hacían una especie de bola, gavillas lo llamaban también. Recuerdan que había que segarlas antes de que fuera de día porque si no pinchaban y se saltaban.
A primeros de julio, pasado San Pedro, ya estaban todos segando el cereal. Lo primero que segaban era el centeno. Para segar usaban hoces de dientes los más pequeños y de corte con zoqueta mozos, mozas, mujeres y hombres.
Las mujeres llevaban la comida a los segadores y después se quedaban a trabajar. Donde estuvieran segando comían y tras la comida dormían un poco. Manuela cuenta que llevaba la comida a su padre a la Fuente del Cubo. Recuerdan que antes había muchas fuentes naturales e incluso bebían agua del arroyo si hacía falta.
Tras segar hacían gavillas. Las gavillas se ataban con vencejo y formaban un haz. Después con unos veinte haces hacían un tresnal. Colocaban el trigo y el centeno de esta manera, solapando haces de tal forma que cuando llovía no se mojaba.
Una vez segado todo lo acarreaban hasta la era donde lo trillaban. Primero trillaban el trigo por ser lo más valioso. Cada familia tenía sus eras, eran particulares, muchas enlosadas con
piedras que están ahí por naturaleza combinadas con otras piedras colocadas a las que llamaban gorrones. Las eras estaban repartidas por los alrededores del pueblo, por ejemplo había una zona de eras frente a la actual Casa de la Cultura, otras, las de la Sra. Isabel y las del Sr. Lucio, estaban en la actual Calle Peña La Legua.
La yunta era normalmente de vacas, yeguas o caballos y a veces trillaban dos yuntas a la vez.
La mayoría recuerda haber trillado y al mismo tiempo que rememoran la trilla les viene a la cabeza el picor que producía el tamo, un polvo que desprendía la paja y el grano en esta operación. También recuerdan cómo tenían que recoger los excrementos de los animales de la yunta antes de que cayeran sobre la parva. Las más jóvenes recuerdan que sus abuelos las llevaban a trillar. Dicen que se iban alternando en la trilla las diferentes personas de la familia y los niños se peleaban por montar, en especial los que iban de Madrid.
Después de haber trillado hacían un montón con la parva y si había aire albelaban o alventaban para quitar la paja grande. Una vez quitada, con una pala de madera transpalaban e iban volteando para quitar los restos de paja.
Finalmente cribaban y con una media echaban el grano en los sacos. Al cribar salían granzas, pajas con grano que habían quedado sin separar. Cuando los sacos estaban llenos los llevaban a las trojes, unos apartados hechos con adobes que estaban en la cámara de las viviendas. En las casas solían tener gato para que no hubiera ratones pues estos podían comerse el grano.
Al terminar el trabajo en la era, la barrían con escobas de sonjera.
Sagra recuerda que para las fiestas de Cincovillas, el 16 de agosto ya tenía que estar todo segado y trillado.
La mayoría de familias tenía cerdos que sacaba a diario al campo siempre un mismo señor, el porquero. Recuerdan que por la tarde tenían que ir a recogerlos.
Aún se conserva en el pueblo una calle llamada Las Cortes donde antiguamente había bastantes cortes, edificio dónde cada cual guardaba a su cerdo.
A los cerdos se les daba de comer desperdicios de patatas, verduras de las huertas, bellotas, hojas de álamo negro, moñigos de las caballerías espolvoreados con harina, gamones y tercedillas. Las verduras o peladuras que les daban muchas veces las cocían en la lumbre, especialmente las patatas muy pequeñitas. En las huertas sembraban remolacha, berzas y nabos forrajeros exclusivamente para dárselas a los cerdos.
Vicenta y Manoli iban con las vacas, eran niñas de diez años aproximadamente cuando llevaban a cabo esta labor.
En su infancia las vacas eran de campo, para carne, aunque cuando criaban también tenían leche. A pesar de eso ninguna recuerda que en sus casas se comiera carne de vaca o ternera.
Sacaban a su piara o rebaño de vacas del pajar por el campo a pastar principalmente en invierno porque en verano les echaban de comer la hierba que habían segado en primavera. Vicenta iba mucho con otra chica, Carmen del cartero y cuando hacía frío llevaban papeles por ejemplo de periódico que utilizaban junto con hojas y leña para hacer una lumbre junto a la que
se apostaban para estar calientes, si se daban cuenta de que faltaba una vaca iban a por ella. Cuando era hora de volver bien dejaban a las vacas en un prado o bien las traían de vuelta al pajar. Tenían que llevar una vara como se hacía también con el resto de animales: cabras, ovejas o cerdos.
Vendían las vacas adultas y los terneros. Solían vender más las vacas que se saltaban. Las llevaban a vender a la Feria de Buitrago.
Las vacas parían en el pajar o en el campo, a veces tenían que ayudarles aunque no existían los aparatos que para tal efecto han ido apareciendo en las últimas décadas.
En casa de Vicenta hubo vacas hasta que se casó en el año 1968. Después, durante varios años dejaron sólo dos o tres.
Entre los años 60 y 70 empezó a haber vacas de leche, las llamaban suizas. La leche que sacaban tras ordeñarlas a mano se la llevaba la “lechera”, un camión que primero pasaba por Mangirón y después por Cincovillas a recoger las cántaras. Antes de la recogida miraban con un aparato la leche para ver si había sido rebajada con agua, si detectaban que tenía agua no se llevaban la cántara.
Sacra recuerda cuando venían los esquiladores a casa de su abuelo, que se quedaban a dormir allí.
Las ovejas de cada familia tenían una marca, al poco de esquilarlas cogían pez caliente con un hierro que tenía un mango y las marcaban, normalmente el hierro tenía una letra. A ese hierro lo llamaban “el marco”.
En Mangirón había un cabrero, el Sr Jacinto, que llevaba a lo que llamaban cabrada, un rebaño con sus propias cabras y cabras de otras familias.
Era más común tener ovejas que cabras pero en cada casa había unas pocas cabras, tres o cuatro, que se tenían para leche y para comer los chivitos en la pascua. El padre de Vicenta las llevaba a los prados.
Había quienes curtían la piel de los chivos o las cabras y luego la ponían sobre las camas o las cunas o las utilizaban como alfombras. También secaban las pieles y las vendían al pielero, un señor que iba de cuando en cuando y se anunciaba así.
Las caballerías se usaban para llevar los sacos de grano al molino, para ir al campo a trabajar (labrar, arar, simentar…), acarrear leña, cargar fruta desde otros pueblos…
Había tanto yeguas y caballos como burros.
El burro se ahoga por el culo decían las abuelas de Petri y Gema.
En torno a mayo segaban la hierba y la dejaban secar un poco antes de guardarla.
Estando ya en el pajar la pisaban para que ocupase menos.
La herramienta que usaba para dallar era la guadaña o dalle. El dalle iba acompañado de dos herramientas que servían para afilarlo; una piedra y una colodra. La colodra era un cuerno de vaca que llevaban en el cinturón y que contenía hierba y agua. Para arreglar las mellas que tuviera la hoja del dalle usaban un martillo y un clavo, a esta operación la llamaban picar la guadaña.
A finales de verano, cuando ya habían terminado en la era, cortaban algunas ramas de fresno, después separaban el tronco más gordo de las ramas más finas, con estas ramas, aún llenas de hojas, hacían gavillas y las llevaban al pajar para darles a los corderos o a las vacas en días de invierno en los que, por ejemplo, nevaba.
Para cortar las ramas se usaba el hacha, el podón o el zarcero.
Desde Mangirón la feria de ganado a la que más acudían era la de Buitrago que se celebraba en tres fechas, una en Los Santos, otra en San José y otra a primeros de septiembre. Las hacían siempre en domingo. Recuerdan que iban muchos gitanos de Torrelaguna y siempre traían mucha caballería de borricos.
En todas las casas había gallinas. Las gallinas eran de muchos tipos; blancas, negras, zarandas, coloradas, con el pescuezo pelado, moñudas…Antes las gallinas podían durar de dos a cuatro años.
Solían estar sueltas por la calle y el campo, comían hierba y bichitos que encontraban además de la cebada que les daban en las casas. “Ahora comen pienso compuesto y como los terneros, enseguida suben, no es natural” añaden.
Las gallinas además de para los huevos se tenían para carne. La carne del gallo también era buena, así que cuando lo sustituían se lo comían.
Para criar polluelos, cuando las gallinas estaban hueras o yuecas ponían en un escriño doce o trece huevos y colocaban a la gallina sobre ellos diciendo para bendecirlos: “En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén”. La gallina estaba allí veintiún días dando calor a los huevos a excepción de un momento al día en el que la sacaban para que hiciera sus necesidades (nunca se las hacía sobre los huevos).
En casa de Vicenta cuando iban a poner la gallina a incubar, en la base del escriño o cesta ponían unas tijeras abiertas en forma de cruz, después echaban la paja, hacían un hueco en la paja y metía los 13 huevos. Las tijeras las ponían porque así, si había tormenta no se enhueraban los huevos. Para las gallinas que no se quedaban muy quietas ponías una criba encima para que no se movieran.
A veces la gallina comía fuera el rato que la sacaban, otras veces les ponían un cacharrito con agua y otro con trigo o cebada al lado. Cuando ya llevaba 20 días Vicenta, por orden de su madre, le echaba unas sopas de vino (en una tacita ponían pan y vino) para que tuviera más calor porque al día siguiente ya iban a romper los huevos. Cuando ya salían los pollitos era muy emocionante, les ponían al principio sopas de leche, pero enseguida salían a la calle ellos mismos a comer.
Explican que cuando eran pollitas y se les empezaba a subir la cresta ya ponían huevos.
Algunas familias tenían conejos para consumo propio. Les daban alberjana para comer y Vicenta recuerda que cuando era pequeña cogía hierba cuando iba a jugar al campo para los conejos de su casa.
Sacra cuenta que su padre tenía ocho hermanos y su madre se quedó viuda muy pronto, él era de los mayores y la única carne que comían en su casa era la caza y la pesca que él traía. Compraba una caja de cartuchos y decía que sentía que cada cartucho que gastaba sin conseguir matar un conejo era dinero que perdía.
El padre de Vicenta se compró una escopeta con el dinero que obtenía de vender lo que cazaba. Pero no sólo cazaban con escopetas, utilizaban también lazos o cepos.
Además de conejos también se cazaban liebres, palomas, perdices y codornices. Aunque respecto de las liebres decían que se metían en los cementerios a comer hierba y esto hacía que alguna gente no las quisiera cazar.
Recuerdan hacer matanza no sólo en Mangirón también en El Villar. Cuenta Sacra que en El Villar había seis casas y detrás de las casas había un corral con gallinas, patos, conejos y cerdos. A partir de noviembre cada semana mataba un vecino y unos vecinos ayudaban a otros. Su recuerdo más nítido de las matanzas allí es cuando se hacía la lumbre y se chumascaba el gorrino con la retama y después con la teja se “lavaba” y raspaba. También recuerda cómo en las cenizas de esa operación ponían a asar patatas que todos juntos comían.
Las matanzas se hacían en noviembre, diciembre y enero, comentan que lo más importante era el tiempo, que ya tenía que hacer frío y que la niebla era muy mala. Vicenta dice que en su casa solían hacerla para la Inmaculada mientras que en la casa de Gema era en Navidades y Nochevieja
La matanza duraba varios días. La noche anterior a matar al cerdo las cebollas se picaban en la mano haciendo trocitos muy pequeñitos y se ponían en la artesa con sal. A la mañana siguiente se escurría y se quitaba el agua. En casa de Manoli le ponían tablas de cortar encima para prensarla. Las cebollas que se utilizaban se llamaban cebollas matanceras, de matanza o de plato y podían ser de los propios huertos o compradas. Los culos de cebollas que quedaban no los tiraban hasta que no sacaban las morcillas de cocer, dicen que para que éstas no se reventasen.
El que consideran el primer día de matanza es el día en que mataban al cerdo. Ese día hacían un desayuno fuerte, por ejemplo una copita de anís y bollos, según en qué casa podía ser antes o después de matar al gorrino.
El alguacil del pueblo pesaba al gorrino una vez muerto con una romana grande para que posteriormente, en función al peso, en cada casa pagasen un impuesto. Vicenta se acuerda de que a veces su padre tenía cerdos de hasta 200 kg aunque el peso en aquel entonces no se medía en kilogramos sino en arrobas.
Una vez pinchaban al cerdo recogían la sangre y la movían para que no se cuajase. Muerto y desangrado el gorrino, chamuscaban la piel con retamas, tomillo o rastrojo (paja larga). Después le echaban agua caliente y lo rascaban con una teja para quitar los pelos y dejarlo limpio. Luego abrían el cerdo y lo dejaban abierto ayudados por unos palos. Estando así
se le sacaban las tripas, había que saber deshacerlas, están unidas con manteca y con mucho cuidado había que ir cortando y separando. Las mujeres iban a lavarlas al arroyo que hay por debajo de la Fuente Vieja o al lavadero. Las lavaban ya cortadas y había que dejarlas bien limpias. El intestino grueso se usaba para elaborar las morcillas y el delgado para los chorizos, aunque comentan que también se podía recurrir a tripas que compraban deshidratadas por ejemplo a la Sra. Damiana o a la Sra. Dominga de Buitrago.
Al poco de haber matado al cerdo cogían las piezas para el veterinario, eran de la parte de la papada y del interior y las llevaban a Buitrago para que las analizase.
Cuando limpiaban la tripa el primer día, a las niñas y niños les daban la vejiga inflada y quedaba como un globo al que llamaban zambomba.
Esa misma tarde, con la sangre que habían recogido en un barreño ya se hacían las morcillas. La sangre se mezclaba normalmente con manteca troceada, cebolla (previamente picada y escurrida), pimentón, sal, arroz y ajo. Una vez mezclado todo se metía con ayuda de un embudo o a mano en las tripas dejando algo de hueco, holguera que decían, porque la tripa siempre encoge al hervirla. Luego de rellenar las tripas las cosían o ataban haciendo el moñito. Después se ponían a cocer en una caldera que ya estaba a la lumbre con agua y pimentón, manteca, pimientas y sal.
La morcilla sabrosa picante y sosa, dice Vicenta. Y aunque la receta base es la anterior también existían variantes, como añadir canela, usar el arroz crudo en vez de cocido o echar también calabaza.
Cuando las morcillas ya estaban cocidas las sacaban con mucho cuidado y las ponían a escurrir sobre un poco de rastrojo limpio, del mismo que se había usado para chumascar, que estaba extendido a modo de cama en la artesa. Al día siguiente cuando ya se habían escurrido y estaban frías se colgaban en una vara en la cocina.
El caldo de cocer las morcillas o calducho no sólo era para la casa dónde se hiciera la matanza sino que era frecuente repartirlo también con las vecinas más allegadas que se acercaban a recogerlo con su propio puchero. Se aprovechaba para sopas echando pan. Esas sopas en muchas casas se tomaban al día siguiente por la mañana junto con una fritada de hígado y sangre cocida (sangre que no se había usado para las morcillas).
Los desayunos de ese segundo día variaban según la casa. En casa de Gema por ejemplo hacían ajomoro, cortaban huesos de cerdo y los guisaban con ajo y orégano; en otras casas recuerdan hacer morcillas fritas o asadas aprovechando alguna morcilla que se hubiese reventado.
La primera labor de ese día era descolgar el cerdo y ponerlo sobre la mesa estirado para descuartizarlo, tarea habitualmente afrontada por los hombres. Primero le cortaban la cabeza, después lo abrían y sacaban las mantecas, los lomos, el espinazo y los costillares. Según iban sacando piezas las mujeres estaban en la cocina partiendo la carne. Una parte de la carne se ponía en sal y otra en adobo.
En sal se ponían jamones, paletillas, espinazo, rabo y tocino; en adobo se ponían lomos y costillas. Pies, orejas y careta se ponían en sal o adobo según las preferencias de cada casa.
La carne que se reservaba para el chorizo se picaba. También se picaba la carne reservada para las butagueñas o bugueñas, era la carne más ensangrentada y “fea” como la del cuajo o el bofe que a veces se mezclaba con carne de oveja o cabra. Tanto una como otra se aliñaba con pimentón (picante o no), sal, ajos crudos machacados, pimienta, orégano, granitos de anises enteros y clavo. Una vez hechas las bugueñas se echaban en el cocido mientras que el chorizo lo freían y lo guardaban en aceite.
El tercer día se hacían los chorizos. Antes de pasar a rellenar las tripas se freían unas salchichas (un poco de la masa) para probarlo y saber si el aliño estaba bien. Los chorizos antes de aparecer la máquina los rellenaban con embudos o a mano y con una aguja iban
pinchando la tripa para quitar el aire. Mientras una rellenaba otra iba atando. Después, al igual que las morcillas, se colgaban en varas de madera en la cocina para que se secaran al calor de la lumbre.
El adobo se preparaba entre el segundo y tercer día. Llevaba agua, pimentón, sal, orégano y ajo machado, en algunas casas con la cáscara. La carne con el adobo la ponían en una artesa, se meneaba dándole la vuelta a los 5 días (lo de abajo se ponía arriba), tras otros 5 días se sacaba y se colgaba en las varas que estaban en las cocinas.
Se corrían los chorizos juntando los que estaban bastante secos y se les dejaba hueco a las piezas adobadas que se quedaban colgadas hasta que se curasen. Tanto los chorizos como los adobos cuando se curaban se podían comer directamente o freír (darle una vuelta) y poner en la olla (la olla tenía aceite y manteca). Esa grasa de las ollas se usaba luego para cocinar.
En casa de Vicenta la olla se preparaba con una sartén de aceite y otra de manteca, porque tenía que estar “dormido”, endurecida la grasa. En otras casas se ponía en aceite y una última capa de manteca.
Vicenta recuerda que su padre echaba un trozo de manteca en sal y luego lo enrollaba, después, a lo largo del año de ese trozo de manteca iban echando pedazos al cocido. Se salaba con sal gorda también el espinazo, el rabo, los tocinos, las paletillas y los jamones. Se ponían en la despensa o en un cuarto. Sobre los jamones ponían peso por ejemplo una tabla con piedras. Cuando los jamones estaban salados los partían, dejaban el jamón sólo y sacaban el tocino, lo llamaban pernil. Ese jamón lo volvían a poner en la mesa y sobre él la tabla y unas piedras.
En el proceso de curación de todas las piezas había que tener mucho cuidado con que no cagara la mosca.
El jamón se comía cuando ya estaba curado, podía tardar más de un año, mientras que las paletillas se curaban antes. Colocaban el jamón sobre las piernas para cortarlo, algunos lo cortaban en tacos, otros en lonchas.
Una comida también típica de la matanza en Mangirón ya en los últimos días eran las migas dulces.
Las varas que se usaban para colgar chorizos y demás de la matanza se tenían en casa, se guardaban de un año para otro, eran de fresno y gorditas porque tenían que aguantar mucho peso.
Las garrotas se hacían con álamo negro (olmo) y fresno. Las varas dicen hay que cortarlas cuando se caían las hojas. Gema cuenta que su padre las cortaba en invierno y en luna menguante, también que cogía las varas que salieran por el pie del árbol no de las ramas, además él cogía para hacer los astiles de los picos y las palas que luego usaba en su trabajo en la cantera.
Las varas que querían transformar en garrotas las calentaban con fuego en un extremo y las ataban sobre si mismas o alrededor de una botella de cristal o tronco para que cogieran forma. Las podían atar con la cáscara misma del palo porque estaba sin pelar. Las dejaban atadas hasta que se domara la madera
Normalmente cada cual se hacía las garrotas en casa. También se hacían sus varas para manejar el ganado.
La leña más usada era la de encina y fresno. En la Dehesa comunal de Mangirón y Cincovillas cortaban tantas suertes como casas quisieran leña y las repartían por sorteo.
Cuando necesitaban leña para cocer el pan iban a por un badejón de chaparro.
Para cortar la leña se valían de herramientas como el hacha o el podón.
Para calentar las camas antaño metían bolsas de agua caliente o un tejocote. El tejote (teja o trozo de teja) lo calentaban en la lumbre y envuelto en papel lo metían en la cama.
Siempre hubo agua corriente en la Fuente Vieja y en la fuente de la plaza. Para llevarla a las casas iban las mozas o las mujeres a cogerla con cubos, botijos o cántaros.
El agua corriente llegó a las casas en torno a los años 60.
Recuerdan ir a lavar tanto al lavadero viejo como al nuevo.
Las mujeres hacían corrillos, aprovechando rincones donde diera un poco el sol aunque hiciera frío. Por ejemplo en La Portaleja, donde Juana del Espín o donde Nati. En esos corrillos fundamentalmente se cosía y hablaba. Vicenta recuerda que ahí le enseñaron a ella a echar soletas en los calcetines y echar piezas en las sábanas, le ayudaban cortándoselas y preparándoselas.
Antes todo el mundo tenía hornos para hacer su propio pan, también bollos y tortas en las fiestas.
Explican que cuando encendían la lumbre en los hornos, una vez estaban hechas las ascuas, las ponían en los laterales y limpiaban la ceniza, entonces colocaban sobre las baldosas de la base las hogazas para que se cocieran.
Cuando desaparecieron los hornos propios pasaron a encargar los bollos y tortas en una panadería que había frente a la iglesia. Dicen que cuando tiraban los hornos a veces salían pucheros con dinero.
Hubo una época que en Mangirón había tres bares que tenían también tienda de comestible; el de Rosa, el de Teodoro y el de la tía María.
Todos vivían de ello, abrían muy pronto por la mañana, no cerraban a la hora de comer, cerraban ya a las doce de la noche. Tenían mesas para jugar la partida de dominó o brisca, actividad habitual de los hombres por las tardes.
Había una panadería, la de la Sra. Teresa que vendía pan y bollería.
El tío Jacinto de Valdemanco iba a vender miel y manzanas.
Presa del Villar
Un número sustancial de personas de Mangirón, mayoritariamente hombres, trabajaban para El Canal de Isabel II. Uno de ellos era el padre de Sacramento, era capataz y su trabajo hizo que vivieran en el presa de El Villar. Ella recuerda ayudar a su padre transcribiendo la lista de empleados, por eso sabe que había gente de todos los pueblos de alrededor trabajando.
Escardar
Recuerdan ir a escardar a cambio de un jornal a las tierras de algunos señores de Mangirón.
Recoger piedra buena
Recogían lo que llamaban “piedra buena” para posteriormente vendérsela a unos señores que iban con camiones a recogerla y que les pagaban veintitrés pesetas por cada kilogramo. Decían que posteriormente las usaban para hacer piezas de porcelana y mármol.
Iban a buscar este tipo de piedras por el campo, especialmente cuando llovía, porque se reconocían mejor. Vicenta recuerda que su padre hacía montones con las que se iba encontrando mientas segaba y cuando ella iba a llevarle la comida las recopilaba.
Recolectar níscalos
En el otoño iban a recoger níscalos que después vendían a un señor que iba con un camión a la casa de Las Gariñas, donde por aquel entonces vivía el guarda del monte.
Segar
Recuerdan que iba gente de otros pueblos a casa de algunos señores de Mangirón para segar sus tierras.
Criados/as
En el pueblo había casas de personas más pudientes que tenían criadas y criados.
La Señora Tomasa era una vecina del pueblo que en aquella época era quién más partos atendía en el pueblo. Durante el parto recuerdan que preparaba sábanas limpias y agua caliente para usarlos mientras atendía a la madre y a la criatura.
A las madres recién paridas se les solía preparar un caldo de gallina.
A los bebés recién nacidos en primer lugar les daba otra mujer de mamar y en ausencia de ésta les preparaban lo que llamaban “cuajito”, una infusión de agua y anís.
Lo más frecuente era dar el pecho. Vicenta siempre ha oído decir que había que tomar agua antes de hacerlo para favorecer la producción de leche.
A los bebés lactantes, para los cólicos, les daban lo que llamaban “los anises” o “agua de anís”, una infusión hecha con agua y anís en grano a la que después de colarla le añadían un poquito de azúcar.
En caso de no poder amamantar la madre se podía recurrir a otra madre que estuviera amamantando o a leche artificial que les daban a los bebés con cucharita.
Antes se bautizaba a los bebés pocos días después del nacimiento.
Manoli dice que los padrinos llevaban a la iglesia caramelos y algunas pesetas que lanzaban en la puerta tras el bautizo para que los niños y las niñas del pueblo los cogieran.
En este momento las criaturas animaban a los padrinos voceando frases como “¡Eche usted padrino no se lo gaste en vino!” y si los padrinos no eran muy generosos les espetaban “¡Padrino cagao que a mí no me ha dado!” o “¡Bautizo cagao, que a mí no me ha dao, si cojo al chiquillo la tiro al tejao!”
Había celebración tras la misa en las casas. En casa de Vicenta para los bautizos o cualquier celebración había bollos de manteca que su propio padre cocía.
Se vestían para la ocasión con los vestidos de “fiesta”, el mejor que tuvieran, que normalmente era sólo uno. La criatura llevaba una mantilla blanquita y faldones. Manoli conserva un faldón de su madre que cree que en su día compró.
Para los bebés, a modo de pañal se usaban gasas y picos de tela que las mujeres de la casa lavaban.
Cuentan que las abuelas en muchas ocasiones se hacían cargo de los niños pequeños cuando no podían atenderlos las madres. Pero era muy frecuente que las madres se los llevaran a los distintos quehaceres como por ejemplo a segar.
Las madres solían portear a las criaturas en brazos sin más.
Había varios artilugios para bebés hechos de madera por los padres o abuelos. Uno de ellos era la cuna, Vicenta conserva su propia cuna hecha por su padre y cuenta que es de madera tipo mecedora. Otro era el carrito de varas, una especie de cajón cuadrado que se movía por unas varas en el que metían a los bebés que ya se tenían de pie para que se movieran y aprendieran a andar. También existían unos asientos bajos en los que ponían al niño o la niña con el cuerpo sujeto para darles de comer si es que no lo hacían sentados sobre las piernas de la persona que les cuidara.
Con las niñas y los niños más pequeños se solían hacer juegos o canciones acompañados de gestos de manos como:
“Cinco lobitos tiene la loba
cinco lobitos detrás de la escoba
cinco parió, a los cinco crió
y a los cinco tetita les dio”
Se acompaña la canción girando las manos con los dedos extendidos.
“Este fue a por huevos
este fue a por leña
este hizo el fuego
este los frió
y este pícaro gordo
se los comió”
Se acompaña agarrando en cada frase los diferentes dedos de la mano del niño/niña empezando desde el meñique y siguiendo por orden hasta el gordo.
“Palmas palmitas
higos y castañitas
azucár/azuquitar/almendras y turrón
que para los niños son”
Se acompaña girando las manos con los dedos extendidos.
“Gatico michito,
¿qué has comidito?
popitas de leche
¿Me das un poquito?
No
Pues poma poma poma”
El adulto coge las manos de la criatura y con ellas le acaricia su cara para finalmente dar unos golpecitos suaves.
“Gatico michico
galletas de la abuela
toma toma toma”
“Pinto pinto gorgorito,
saca las vacas a veinticinco,
¿en qué lugar? en Portugal,
esconde la mano que viene la vieja”
“Pinto pinto gorgorito,
saca la vaca al veinticinco,
tengo un buey que sabe arar,
retejar, da la vuelta a la redonda
esta manita que se esconda,
debajo la parra de San Miguel,
que está nublado y va a llover”
Se acompaña escondiendo una de las manos a la voz de “que se esconda”.
“La manita manita
se la ha comido la ratita
¿a verla, a verla?
¡No, está enterita!
El manón manón
se le ha comido el ratón
¡No, está enterón!”
La criatura tenía que esconder primero una de las manos y después hacerla aparecer cuando se le preguntaba “¿a verla, a verla?”, entonces el adulto la cogía.
“Si vas al carnicero
que no te de de aquí,
ni de aquí,
ni de aquí,
de aquí, de aquí, de aquí”
Se acompaña haciendo cosquillas en el brazo al niño o la niña cada vez que se dice “aquí”.
Aserrín, aserrán
maderitas de San Juan
las del rey sierran bien
las de la reina también.
Triquili triquili triquili pum. (Versión de Vicenta)
Aserrín, aserrán
las maderitas de San Juan
los de alante corren mucho
los de atrás se quedarán. (Versión de Sacramento)
Se acompañaba de un balanceo hacia delante y hacia detrás mientras el niño o la niña estaba sentado sobre las piernas de un adulto.
Al paso, al paso, al paso.
Al trote, al trote, al trote.
Al galope, al galope, al galope, al galope.
El niño o la niña estaba sentado sobre las piernas del adulto que iban rebotando cada vez con más velocidad.
Nicodín nicodán
de la cabra el cordobán
dijo Pedro Ballesteros
cuántos dedos hay en medio.
El niño o la niña se recostaba boca abajo sobre las piernas del adulto el cual golpeaba sobre la espalda de la criatura con un número de dedos. Entonces la criatura tenía que adivinar con cuantos dedos le había golpeado el adulto.
Con las criaturas ya desde muy pequeñas se hacían oraciones antes de ir a dormir como:
“Cuatro esquinitas tiene mi cama,
cuatro angelitos que me acompañan/que me la guardan,
San Lucas, San Mateo,
La Virgen y Cristo en medio”
“Angel de la guarda,
dulce compañía,
no me dejes sólo
ni de noche ni de día/ que me perdería”
Se les decía también a los niños y niñas: “Que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco”.
”
La primera escuela de Mangirón que recuerdan es el actual Centro Cultural, después pasó a estar en la Portilla, donde está ahora la farmacia.
La primera escuela de Mangirón que recuerdan es el actual Centro Cultural, después pasó a estar en la Portilla, donde está ahora la farmacia.
Esa primera escuela tenía al lado la casa de la maestra. Allí iban niñas y niños de los seis a los catorce años. Entraban a primera hora de la mañana, entre las nueve y las diez y empezaban la jornada cantando el Cara al Sol con la mano levantada. Salían a la una del mediodía, iban a comer y regresaban a las tres.
La escuela era un aula única, cada niño/a tenía su pupitre y cada pupitre tenía un agujero para la tinta. El espacio fue cambiando, al principio no tenían ni lumbre ni nada, tenían que llevar unas latitas pequeñas con brasas cubiertas con un poco de ceniza para que aguantaran más. Luego les hicieron una chimenea y hacían lumbre para estar calentitos, entonces dejaron de llevar las latas.
Había un encerado grande y negro donde la maestra escribía tareas que cada cual iba haciendo en su cuaderno que llevaba a la escuela en una cartera o cabás.
Cada día a las once salían al recreo y jugaban por el patio o alrededores al esconderite, a la rayuela, al avión…. Recuerda Manoli que como a la maestra le gustaban mucho las ancas de rana, se les ocurrió en un recreo ir a unas charquillas en busca de ranas para ella, no cogieron ninguna y cuando volvieron, como llegaron tarde, la maestra castigó a todos en la pared de rodillas.
Manoli siempre tuvo de maestra a Doña Paquita y cuenta que los viernes les daba una bolsita con leche en polvo para que se la llevaran a las madres. Algunas veces ella y otras niñas cogían un poquito de los polvos y se los tomaban directamente.
A veces salían al entorno con la maestra, en el mes de mayo recogían flores y las ponían en un altar para la Virgen que tenían dentro del aula y le cantaban:
“Venid y vamos todos,
con flores a María,
con flores a María
que madre nuestra es”
En el colegio, las niñas más mayores de trece o catorce años cosían. Manoli recuerda hacer juegos de sábanas para su madre y una mantelería de hilo para su hermana.
Además de la escuela de Mangirón también estaba la de Puentes Viejas, iban a esa escuela las hijas y los hijos de los canaleros, así era como apodaban a los empleados de El Canal de Isabel II y sus familiares. A esta escuela iban niñas y niños de diferentes poblaciones que tenían entre tres y catorce años. Los niños y las niñas de Mangirón así como los de Paredes de Buitrago iban andando mientras que los del Villar y otras casillas de El Canal iban en un camión que llamaban “la saba”. Era un camión abierto por atrás con bancos a los lados que los domingos los llevaba también a misa y a hacer la compra a Mangirón.
Parece que esta escuela estaba mejor dotada que las escuelas de los pueblos, por ejemplo allí había estufa y no hacía frío. La maestra los sacaba a los alrededores a hacer actividades, también las niñas y los niños jugaban en el entorno durante los recreos, al escondite entre otros juegos. Sacra recuerda que en el mes de mayo, cuando salían a coger flores la señorita (maestra) les decía que tuvieran cuidado con las peonías porque luego iban todos con dolor de cabeza.
Eran en torno a 20 entre alumnas y alumnos. Los que no vivían en el propio Puentes Viejas solían llevar una tartera con comida. Sacra por ejemplo se iba a comer a casa de su prima Julia que vivía allí.
En Puentes Viejas, igual que sucedía en la escuela de Mangirón, les daban leche en polvo, pero aquí se la daban preparada cada mañana nada más llegar. Creen que la escuela dejaría de funcionar en torno al año 76, sucedió lo mismo con la escuela de Mangirón. A partir de aquel momento las niñas y niños del pueblo y de los poblados y casillas del Canal de Isabel II empezaron a ir a la escuela de Lozoyuela.
Hacían la comunión a los siete u ocho años unos cuantos niños y niñas a la vez. La solían hacer el día de la Ascensión aunque volvían a vestirse con el traje de comunión el día del Corpus Christi.
Cuando salían de misa el día del Corpus iban en procesión, el sacerdote delante y los demás detrás, incluidos niños y niñas que iban tirando pétalos de rosas que llevaban en cestitas. La procesión hacía un recorrido entre altares que preparaban por las calles del pueblo y el suelo de este recorrido tenía cantueso esparcido.
Las hermanas más mayores de Manoli hicieron la comunión con un vestido de fiesta pero no el típico vestido blanco, mientras la propia Manoli y Vicenta se vistieron para esta ocasión con un trajecito blanco y llevaban también una limosnera, un pequeño libro y un rosario.
Dice Gema que a su madre le cortaron la trenza el día de su comunión.
A los hermanos y hermanas mayores les tocaba siempre más trabajo.
Manoli siendo una niña recuerda ir a por agua a la fuente, arrancar algarrobas antes de ir al colegio, trillar, recoger la hierba con el rastrillo que cortaban para los animales, hacer recados varios como ir a comprar, lavar en el lavadero.
Otras como Sacra recuerdan ayudar más por motivación propia que por obligación a lavar, regar la ropa, acompañar a su padre al huerto…
Recuerdan jugar a las tabas, al avión, la rayuela, a bailar la peonza, a la comba, al corro de la patata, al escondite inglés, al pañuelo, al gua, al hinque o a los alfileres.
Jugando a la comba recuerdan cantar canciones como El cocherito leré o Al pasar la barca. También recuerdan jugar a tocino, que consistía en repetir la palabra tocino cada vez más rápido al mismo tiempo que daban a la comba también cada vez con mayor velocidad.
basurero o dónde hubiera mucho barro, los tiraban tratando de clavarlos a la vez que intentaban tirar el palo de los otros jugadores, si lo conseguían se quedaban con el palo.
A los alfileres jugaban bien con los alfileres del campo (parte de una planta conocida como alfilerillo que recuerda a un alfiler) o con alfileres de cabeza de colores, si lo hacían con estos últimos también usaban un acerico. Tenían que ir dándole a los alfileres golpecitos con los dedos y cuando montaban uno sobre otro se llevaban el alfiler y corría el turno. Podían jugar dos personas o más, cada persona jugaba con un alfiler. Con los alfileres vegetales jugaban cuando iban por ahí con las vacas, se ponían en el suelo, sobre superficie llana de piedra o de arena. Cuando las plantas que usaban se resecaban se enroscaban sobre sí mismas y eso también les gustaba.
Manoli hasta los 13 años estaba jugando con sus muñecos, unos a los que se les ponían inyecciones. También hacía comiditas e imitaba los cuidados que veía profesar a las madres con sus hijas e hijos.
Dicen que jugaban mucho en la calle con las amigas, iban por ejemplo a las piedras unas cuantas y jugaban a las casitas.
Sacra ha jugado con las chapas a las carreras, utilizaban las chapas de las cervezas, les pegaban con cera una foto o fragmento de cromo con la cara de un jugador de fútbol. Dibujaban carreteras en la arena y por ellas las iban empujando con los dedos.
Durante el noviazgo los novios hablaban pero no se podían arrimar físicamente. Vicenta con Víctor se escribía cartas porque él estaba en Madrid, Víctor en las cartas ponía su nombre, apellidos y el pueblo, no hacía falta que pusiera la dirección porque había poca gente y todos se conocían.
El marido de Vicenta, por ser de Braojos, tuvo que pagar la costumbre en Mangirón tras ir varias veces al pueblo como su novio. Le decían que “soltara la gallina”, que si no iba al pilón. Recuerda que vinieron mozos también de su pueblo cuando pagó la costumbre. Al marido de Sacra le decían sus tíos “tienes que pagar la costumbre que si no te tiramos al pilón”.
Nos cuenta Sacra que aunque tuviera novio, a las diez de la noche tenía que estar en casa. Ella se casó pronto porque era una manera de emanciparse.
Manoli ha oído que cuando entraban por mozas las chicas, con unos dieciséis años los chicos iban a rondallas, aunque dice que eso a ella no le ha tocado, a sus hermanas mayores si.
A las chicas cuando ya se desarrollaban les decían cosas como: “cuidado con el candado” o “cuidado con el papelillo de los cominos”. La llegada de la menstruación era un tema tabú del que prácticamente solo hablaban, si es que lo hacían con las otras chicas. Las amigas a las que ya les había llegado explicaban a las que no. Una vez la tenían, eran las madres las que normalmente explicaban como proceder en cuanto a la higiene, les explicaban que se tenían que poner paños higiénicos. Los paños eran de tela, cuando se habían usado se ponían en un cubo con agua y luego se lavaban y se echaban al sol.
Manoli ha oído que cuando entraban por mozas las chicas, con unos quince o dieciséis años los chicos iban a rondallas, dice que eso a ella no le ha tocado pero a sus hermanas mayores sí. Explican que las rondas eran el uno de mayo y las fiestas de Santiago y San Miguel.
Las mozas ya asumían solas muchas tareas de la casa como coser o lavar, igualmente en el campo ayudaban con las vacas, a escardar, a segar, a trillar, a ir a rebuscar patatas, como ya venían haciendo antes pero cada vez con más capacidad.
Los mozos ayudaban en las casas principalmente con las labores del campo, lo relacionado con agricultura y ganadería.
Bailar era el principal entretenimiento de la mocedad, bailaban con el organillo en un salón, bien del ayuntamiento o de una casa particular.
Antes de ir a misa los invitados y novios tomaban una copa de aguardiente o anís y bollos que hacían en las casas.
Después de la misa tomaban un chocolate con bizcochos que compraban.
Luego tenía lugar la comida en la casa de los padres del novio o la novia, Vicenta recuerda haber comido judías pintas en una boda en Cincovillas, las comidas eran platos especiales pero elaborados con ingredientes sencillos por las mujeres de la casa.
Las novias iban frecuentemente con un traje hecho para la ocasión, negro o de colores oscuros, aunque Sacra explica que su madre iba con un vestido blanco. Solían llevar mantillas con un broche detrás. Los trajes de novia blancos se extendieron después de los años 60.
Las mujeres adultas tenían poco tiempo para el ocio y la diversión, los hombres por el contrario iban a echar la partida de dominó o cartas a la taberna algunas tardes y especialmente domingos y fiestas, en las fiestas solía haber concursos tanto de lo uno como de lo otro. Al dominó solían jugar dos parejas mientras que a la brisca jugaban dos tríos.
Además también jugaban al chito, con un tubo y tangas de hierro jugándose unos céntimos o a la calva. La calva la ponían siempre entre el ayuntamiento y una casa particular, para jugar usaban la calva y los cantos (que podían ser de hierro o piedra), se turnaban para guardar la calva pero los cantos cada cual guardaba los suyos.
También se podía ver a los hombres jugando a lo que llamaban frontón, jugaban a la pelota pero sin raqueta, con la propia mano lanzando la pelota contra la pared del ayuntamiento. El padre de Sacramento decía que se compraba unas alpargatas que estrenaba un día de fiesta y le duraban sólo el partido de frontón.
Cuidados
Manoli recuerda a su abuela con las faldas largas y el pañuelo. Si la abuela iba a casa su padre les decía “el rinconcito para la abuela” y ellas enseguida le dejaban una silla cerca de la lumbre baja de la cocina.
Las abuelas casi siempre tenían una silla baja en la que pasaban mucho tiempo sentadas porque sentadas guisaban, pelaban patatas o partían verduras.
Cuando las personas mayores no podían valerse por sí mismas las hijas e hijos solían cuidar de ellas. Si tenían varios/as hijos/as pasaban unos meses con cada uno/a de ellos/as.
Dicen que antes todo se hacía en la lumbre hasta que compraron las primeras cocinas de butano. También que como no había neveras la comida se conservaba en las despensas, cuartos frescos en los que por ejemplo tenían los huevos en un cesto.
En su niñez o juventud no comían carne de ternera, comían carne de oveja, de caza o de cerdo. El pescado era más difícil de conseguir que en la actualidad y había menos variedad, solía estar preparado en escabeche o en salazón. Vicenta recuerda a Enrique de Lozoyuela que iba a vender pescado al pueblo y que más de una vez la mandó su madre a Buitrago a comprarle una pescadilla porque estaba enferma.
Algunas recetas que recuerdan:
Recuerdan que las meriendas podían ser:
Recogían frutos y plantas silvestres que también comían como por ejemplo:
Anécdotas sobre alimentación:
Gema recuerda una ocasión en que la Señora Juana, cogió los huevos de un nido de ave silvestre y se los comió en crudo. Por lo visto esta señora también tenía por costumbre tomar huevos de gallina crudos.
Había parras, se cogían las uvas y se secaban. Aunque no todo el mundo tenía parras, era frecuente que quien no las tuviera comprase uvas o las consiguiera mediante algún intercambio. Vicenta cuenta que su madre le encargaba uvas a un hombre y luego las colgaba en la cámara y ahí se mantenían. El abuelo de Gema que no tenía uvas, cambiaba manzanas por uvas en Valdepeñas (Guadalajara).
En casa de Sacra siempre había leche condensada porque sus abuelos tenían tienda y en su casa nunca ha faltado, sin embargo en otras casas solo había de forma puntual.
Recuerdan que les ponían los calostros en el pan.
Sacra ya desayunaba en su infancia leche con Cola-Cao.
Manoli se acuerda de unas tabletas de chocolate que llevaban monedas de verdad dentro.
El padre de Gema le contaba que la primera vez que comió chicle es porque fueron unos americanos en un descapotable al pueblo y tiraban chicles para los chicos, también que la primera vez que bebió cerveza fue en la fiesta de San Antonio en La Cabrera porque se encontraron un billete y se lo gastaron en eso.
La abuela de Petri nunca tomaba medicinas, solo remedios a base de plantas, pero ella no aprendió qué plantas usaba y para qué.
La abuela de Gema contaba que cuando alguien de la familia se había puesto enfermo le compraban carne de caballo. Por su lado el pediatra del hijo de Vicenta (en Madrid) le recomendó carne de caballo para los problemas digestivos que tenía. Al hermano pequeño de Petri, que tenía problemas de crecimiento, también le recomendó el médico carne de caballo. Reflexiona Petri que antiguamente los médicos no metían química y recomendaban mucho, hígado, criadillas, sesos…
Cuando estaban constipadas, a algunas, sus madres les daban leche caliente con un chorrito de coñac.
El ponche se consideraba un reconstituyente y a menudo se lo daban a las niñas y niños cuando estaban enfermos. Lo elaboraban con huevo batido, azúcar y leche, vino o quina Santa Catalina. Recuerdan que la quina Santa Catalina se anunciaba con un eslogan que decía: “Quina Santa Catalina que es medicina y golosina”.
Los rollos de manteca, cuando se ponían rancios, se les daban a los animales enfermos o se usaban para engrasar los carros.
Para que no lloraran los ojos al picar la cebolla en casa de Gema mordían un trozo de madera o palo.
Hablan sobre algunas leyendas de la zona:
Relatan algunas supersticiones que oyeron a madres, padres, abuelas o abuelos:
Manoli recuerda un señor que fue a su casa de visita muchos años después de que acabara la guerra, era un señor que su madre tuvo acogido durante la contienda, pero le atendieron otros familiares y no recuerda más, ni siquiera de dónde era.
La madre de Manoli les contaba que después de la guerra vinieron y les quitaron todo el trigo de las trojes. Sacra también recuerda que cuando venían unos escondían todo porque arrasaban si no, pero ninguna sabe muy bien quienes eran los que se llevaban el trigo y lo demás, Juani cree que eran los maquis.
En los años de posguerra que había más necesidad y hambre intercambiaban cardillos que recolectaban por otras cosas como manteca, especialmente la gente que menos tenía. Gema dice que su abuela cambiaba jamones por tocino, porque el tocino les daba más de sí para guisar.
La guardia civil vigilaba mucho el tema de caza, pero dicen que como antes venían andando era fácil anticiparse. En casa de Sacra tenían un código para indicar si la guardia civil estaba por allí, por ejemplo si dejaban la puerta del corral abierta quería decir que los guardias no estaban por allí, si estaba cerrada escondían la caza y la escopeta.
Manoli recuerda ir a Lozoyuela a hacer estos los cursos de la Sección Femenina, aún conserva el título.
Canalización de aguas
El agua corriente llegó a las casas en los años 70.
Luz eléctrica
Vicenta recuerda que en su casa siempre hubo luz eléctrica y que pagaban en función de las bombillas que hubiera.
La luz se daba al principio solo cuando anochecía, la daba el Señor Ricardo en el transformador. Si tenían bombilla en alguna habitación en la que no había llave para la luz (interruptor) se quedaba toda la noche encendida.
Aparición de radio, teléfono y TV
Recuerdan que había algunas radios de la marca Telefunken en las casas en las que escuchaban a Doña Elena Francis y Matilde, Perico y Periquín, también que durante la Semana Santa la programación se suspendía y sólo emitían saetas.
El primer teléfono que hubo en el pueblo estuvo en la Dirección, pero no era de uso público salvo para emergencias. Después hubo teléfono público en diferentes sitios; primero en la casa de Justo, segundo en casa de Charo, tercero junto al ayuntamiento y cuarto donde la Andrea.
La primera tele del pueblo también era de uso público y estuvo en un cuarto anexo a la iglesia. Manoli recuerda ver en esa tele la noticia del asesinato de Kennedy.
Iban pasando por las casas una pequeña estatua de San Antonio y una Virgen de Fátima, le echaban dinero dentro de una especie de hucha que llevaba en los pies. En cada casa estaba veinticuatro horas.
Antes las agujas y jeringuillas eran reutilizables, estaban hechas de cristal y después de cada uso se cocían para desinfectar.
Cuentan que para la Cruz de Mayo solía hacer mucho frío, “hielo” dice Vicenta.
El padre de Gema observaba que las golondrinas iban para San José, aunque ahora las han visto llegar antes.
Las cigüeñas antes se iban y regresaban por San Blas, ahora no se van, aunque ya no hay cigüeñas en la torre de la iglesia de Mangirón como antaño.
Recuerdan varios refranes en relación al tiempo:
A veces hacían intercambios de tierras por cosas. Manoli cuenta que sus abuelos cambiaron la Peña del Tormo, un prado, por una raja de manteca.
La costumbre era que cuando llegaran los cumpleaños te felicitaran, pero no se celebraban ni había regalos. Sin embrago en casa de Sacra siempre se han celebrado los cumpleaños, recuerda que cuando estaba interna en Rascafría, en un colegio de la Sección Femenina dónde la habían becado, sus padres iban con la moto y se tomaban algo.
Dice Juani que han pasado mucha miseria en Cincovillas pero que en Mangirón era otra cosa.
El día de la madre antes era el día 8 de diciembre, el día de la purísima. Luego lo cambiaron al primer domingo de mayo.
Manoli recuerda que le decía su madre en relación al sueldo: “Que no te gastes todo, que te gastes uno o uno y medio y guarda lo otro”.
Juani Ramírez Ramírez (16-5-1937)
Original de Cinco Villas, vivió allí hasta los 42 años, después se trasladaría a Mangirón donde vive actualmente.
Vicenta Ramírez Prieto (22-1-1946)
Nació en Cinco Villas, pueblo del que era original su padre y se trasladó siendo niña a Mangirón, pueblo natal de su madre. Con 23 años se marchó a Madrid y ha estado allí hasta la jubilación de su marido, momento en el que regresó a vivir al pueblo.
Manoli Velasco Velasco (16-2-1950)
Nació en Mangirón y se fue a los 19 años a trabajar a Madrid, dónde ha vivido hasta la jubilación (2015), momento en el que regresó a vivir al pueblo.
Petra Pérez Prieto (4-8-1956)
Nació en Madrid, su familia materna es al completo original de Mangirón, a excepción de sus abuelos todos emigraron a Madrid. En su infancia vivió durante varios años en Mangirón tiempo en el cual fue a la escuela. A lo largo de la vida ha seguido manteniendo el contacto de manera continuada con el pueblo y se ha afincado en el en el año 2019.
Sacramento Velasco Ramírez (4-6-1954)
Su familia era original de Mangirón. Su infancia la pasó en el poblado de El Villar pues su padre era canalero, a los 10 años se fue como interna un colegio de Rascafría dónde estuvo hasta los 17 años, momento en el que se trasladó a Madrid. En el año 2022 comenzó a vivir en el pueblo de manera continuada.
Manuela Vázquez Álvarez (10-9-1936)
Es original de Galicia, en su juventud se trasladó a vivir a Madrid por trabajo y a mediados de los años 60 comenzó a pasar periodos vacacionales en Mangirón donde vive actualmente de manera continuada.
María Gema García Bernal (23-11-1970)
Original de Mangirón siempre ha vivido en el pueblo a excepción del periodo de estudiante en el que estuvo fuera. Su familia paterna era de Mangirón y su familia materna de Puebla de la Sierra, aunque se afincaron en Berzosa del Lozoya.
Pilar Morate Prieto (6-7-1947)
Nació en Valdelaguna con 11 años se fue a un internado a Madrid y allí viviría hasta el 2020 momento en el que empezó a vivir en Mangirón, donde tiene una casa desde mediados de los años 90.