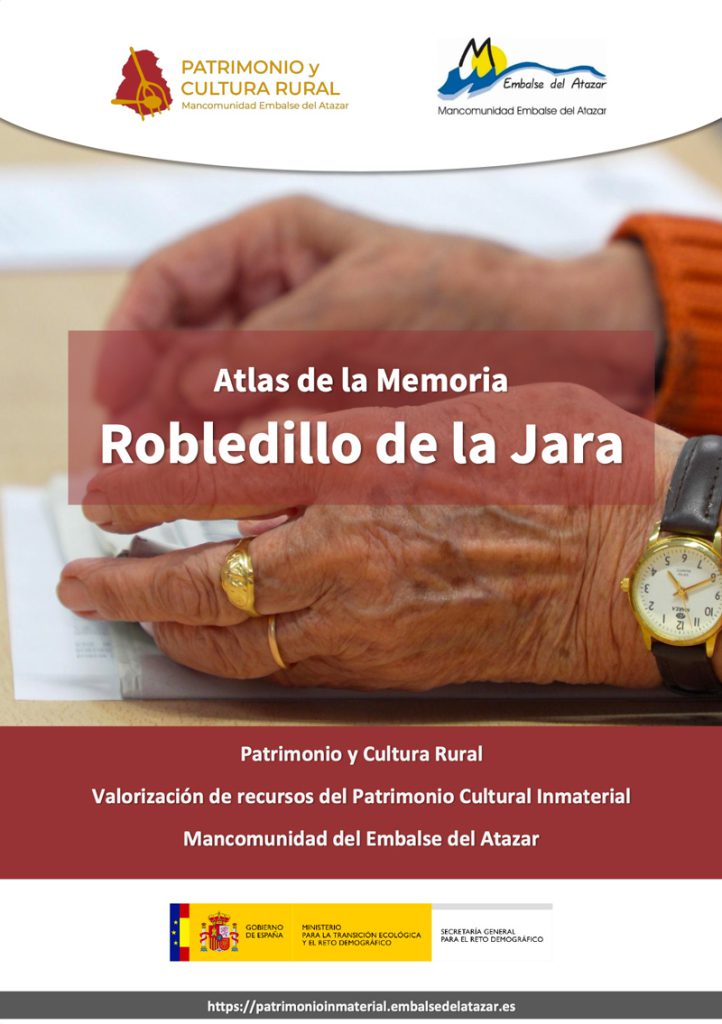
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Robledillo de la Jara”, en formato pdf.
Nacido de la repoblación medieval, como el resto de municipios de su entorno, Robledillo de la Jara debe su nombre a sus recursos naturales, los robles que poblaban sus dehesas boyales y la gran cantidad de jaras, que sirvieron como recurso de leña para calentar hogares y cocinar.
Su economía de subsistencia se basaba en la ganadería, fundamentalmente de ovejas merinas y cabras, además de vacas de trabajo, que fueron sustituidas por mulos tras las desamortizaciones, por su mayor fuerza y menor consumo. Pero cobra también gran importancia la siembra de cereales. Conocido en la comarca era el trigo de Robledillo, por su abundancia en comparación con los pueblos de los alrededores, pero también por su calidad. Y aunque no había grandes excedentes para su venta, venían de pueblos vecinos a buscar grano para simiente. También se sembraba abundante centeno, en terrenos de menor calidad.
Para moler el cereal, el municipio contaba con dos molinos. Uno situado en El Riato y otro en la zona de El Villar. Este último acabó sumergido en las aguas de la presa de El Villar, construida a finales del siglo XIX. Más tarde, a mediados del S.XX, se instaló otro molino de propiedad comunal y ya eléctrico en el centro del municipio. Por su parte, el molino de El Riato prestó servicio hasta la construcción de la presa del Atazar y a él acudían desde numerosos pueblos.
Hubo también dos cultivos que apenas recuerdan los mayores del municipio, más allá de lo que les contaron sus padres y abuelos: las viñas y el lino.
La producción de vino, fundamentalmente para autoconsumo, se daba en los terrenos colindantes con Cervera, con quien compartía ordenanzas. La gran epidemia de filoxera que asoló los viñedos españoles acabó con los cultivos a principios del siglo XX.
Por su parte, el cultivo de lino tuvo también gran importancia, llegando a haber a mediados del siglo XIX nueve telares en el municipio. El cultivo de lino aportaba uno de los pocos excedentes de venta, ya que los lienzos, además de usarse para la confección de prendas propias, se vendían.
Cuenta este municipio, además con los terrenos anexionados de El Villar, un despoblado cuyas tierras compraron allá por el S.XVII, tras vender una buena cantidad de leña de encina de sus dehesas.
Tuvo anexionado el vecino municipio de El Atazar hasta 1928. En los años 60 y 70, buena parte de los vecinos migraron, abandonando la agricultura y buscando en las ciudades otras oportunidades de vida.
Había dos vaquillas, la de los mozos y la de chicos (niños). Tanto mozos como chicos tenían un alcalde que tenía que poner la sábana para vestir a la vaquilla.
Las vaquillas las vestían las mozas antes del domingo gordo. Solían hacerlo bien en alguna casa particular con más espacio o bien en el salón de baile del ayuntamiento.
Sobre las estructuras ponían en primer lugar la sábana blanca, en el centro del lomo desde los cuernos a la cola ponían una tira de tela roja. En los laterales del lomo cosían lazos con cintas que habían prestado en las casas del pueblo y que solían prestar de año en año para la ocasión. Los ojos unas los describen como una especie de escarapelas mientras que otras como redondeles de ganchillo con algo brillante en el centro. Recuerda Rosa que en la cara le ponían los cordones de colores de la guitarra de su padre a modo de flecos.
El martes de carnaval por la mañana ya se corría la vaquilla. Un mozo se ponía la armadura ya vestida de la vaquilla e iba acompañado de otros mozos, algunos de ellos llevaban cencerros atados o en las manos e iban saltando y gritando “¡Aquí vaca! ¡Aquí vaca!” y otros llevaban un palo con forma de porra o una garrota que levantaban. La vaquilla se la podía poner cualquier mozo, pero solían llevarla los más fuertes porque se pasaban el día entero corriendo y llegaban a ir hasta la cruz.
Cuentan que en la generación de los padres, en Cabeza el Agüero se juntaban los cerveratos y los de Robledillo con las vaquillas y había pelea.
Las vaquillas simulaban que iban a embestir a mozas, chiquillos y otras gentes. La gente jugaba con la vaquilla, la toreaban, las chicas se ponían en un lado de la plaza, se agarraban de la mano e iban al encuentro de la vaquilla que estaba en la otra punta, entonces la vaquilla hacía que les amorcaba y así varias veces de lado a lado. Las chicas iban a la plaza cuando estaba allí la vaquilla pero a correr por ahí no, eso sólo lo hacían los chicos.
Para matar a la vaquilla, por la noche tiraban tiros al aire y así simulaban darle muerte.
El mismo martes chicos y mozos, cada grupo por su lado, hacían una ronda cantando y tocando y pidiendo un aguinaldo. Les daban costillas, chorizos, tocino y con eso y patatas se hacía la cena en casa de alguno de ellos o en el bar del pueblo.
El martes por la noche, tras la cena, hacían los máscaros. La gente se disfrazaba, por ejemplo los hombres de mujeres, o con caretas de cartón que compraban, Rosa dice que su padre se ponía para disfrazarse ropa vieja y pañuelos de las mujeres mayores en la cabeza. Las mozas más mayores se hacían faldas de agallas que se ponían para bailar haciendo un efecto muy bonito. Teófila cuenta que para carnaval se ponía una falda roja con bandas negras en el bajo y un mantón de manila sobre los hombros.
Los máscaros cogían unos “cohetes” del río, una especie de plantas con pelusa que salían en la rivera y luego se lo echaban a la gente por encima y esto producía picor.
Recuerdan que el Agustín de la Tía Victoria se vestía de máscaro y siempre iba a buscar a los chicos pequeños y los chicos venga a llorar, y es que los máscaros llegaban a dar miedo, no sólo a niñas y niños, también relatan el caso de la Luciana, una señora mayor que siempre se asustaba.
El miércoles de ceniza se hacía misa, después los mozos tenían por costumbre coger un recipiente con cenizas (cada cual la cogía de su lumbre) y buscar a las chicas para tirársela por encima, incluso iban a buscar a las pastoras al campo para echarles ceniza, a veces éstas ya ni corrían y dejaban que se la echasen.
Después iban los mozos a pedir por las casas, les daban huevos y en la misma casa que habían cenado la noche anterior preparaban un caldero con huevos revueltos con patatas que se comían (ya no se podía comer grasa y eso se guardaba mucho).
También se hacía el entierro de la sardina. En el ayuntamiento antiguo había una caja de muertos (ataúd) y ese día algún hombre menudo se tumbaba en la caja y se le llevaba por el pueblo cantándole como a los muertos, alumbrando con faroles y velas y llorándole. Aún se ríen recordando al Timoteo plañir y decir ¡Ay que será de nosotros!
La noche del 30 de abril al 1 de mayo los mozos hacían un sorteo poniendo el nombre de las mozas en una gorra (pero se respetaban los novios, mozo y moza con novia no entraban en el sorteo). En este sorteo a cada mozo le tocaba una moza, a partir de ese momento pasarían a ser mayo y maya.
Esa noche no dormían, la ronda iba tocando por las calles, las mozas estaban esperando para saber qué mayo les había tocado, cuando llegaban a su ventana cantaban un cantar que decía el nombre de su mayo.
Recuerdan cantares propios de esta fecha:
“Si quieres que te cantemos
cuatro coplas bien cantadas
sácanos cuatro rosquillas
de las más azucaradas”
Para cantar bien la jota
se necesita tener
buen, buena guitarra
y al lado de una mujer
Todos los que cantan bien
se arriman a la guitarra
y yo como canto mal
ni me arrimo
ni me llaman
Mi novia es la más bonita
que no se pinta la cara
la tiene como una rosa
se lava con agua clara.”
Si por la mañana el mayo que les había tocado las había enramado, dejando un ramo de lilas en la ventana, quería decir que ese mayo era “bueno” y eso comprometía a la maya a que su madre en la fiesta de junio, en la Octava, le preparase rosquillas.
El día 1 de mayo por la mañana las mozas iban corriendo con el cántaro a la fuente de la plaza para contarse quien les había tocado de mayo.
Esa noche tenían que recoger todo lo que tuvieran por la calle, las pinzas de la ropa, los arados, etc. Porque los mozos removían todo y si no lo tenían guardado lo podían encontrar al día siguiente al otro lado del pueblo. Pero el sorteo, la ronda, las lilas en las ventanas y las travesuras no era lo único que sucedía aquella noche, también se cortaba el mayo y se colocaba en la plaza.
Llamaban mayo al tronco de un árbol que cortaban, tenía que ser un tronco lo más recto posible y cuanto más alto mejor, normalmente lo cogían de Los Nogales, el Prao Parda o Las Huertezuelas. Podía ser que lo cogieran de un terreno municipal, pero si lo hacían de uno particular el dueño normalmente hacía la vista gorda.
El tronco se limpiaba y solo se dejaba arriba la pingollita, solían ser olmos y podían tener 20 metros de altura. Los mozos lo traían al hombro hasta la plaza, allí en el suelo, que por aquel entonces era de tierra, había un hoyo donde lo colocaban. Lo hacían ayudados de unas tijeras hechas con palos cruzados que se elevaban a medida que se levantaba el mayo y cuando casi estaba vertical se ayudaban también de unas cuerdas para terminar de ponerlo derecho. Cuando ya estaba colocado se quitaban las cuerdas.
Algún año se puso arriba del todo alguna cosa, puede que jamón o rosquillas. Normalmente no se jugaba a subir, sólo subían a quitar las cuerdas.
El mayo se quedaba durante todo el mes, creen que luego se subastaba quedándose los mozos con el dinero obtenido, era una madera buena que se podía usar para edificaciones.
Bailes
Los bailes se hacían muchos días, todas las fiestas, los domingos, en el verano tras acabarse la era casi a diario, la víspera de marcharse las chicas que estaban sirviendo en Madrid y habían pasado un tiempo de permiso en el pueblo… Cuando se iban los quintos hacían ronda y baile también. En cuaresma se guardaba el baile, aunque alguna vez se hacía a escondidas.
El baile se hacía primero en el ayuntamiento, en la misma sala que se usaba para los concejos del pueblo. También en el verano lo hacían en la calle, en la carretera o en el campillo arriba, se ponían cuatro o cinco con las guitarras y al sentirlo iban acudiendo los demás. Rosa recuerda que su padre venía de estar con las ovejas en los tinados de abajo (donde la ermita) y aunque fuera lleno de agua él se iba directo a cantar a la ronda.
En la ronda, además de quienes cantaban, solía haber cinco guitarras, una bandurria, unos hierros y una botella. Quienes tocaban y cantaban aprendían haciéndolo de sus mayores.
Julio recuerda que la primera guitarra que tuvo era de su padre que también tocaba jotas. Dicen que Cipriano tenía una voz fantástica y cantaba las jotas de lo mejorcito, aunque no era el único, también cantaban bien Florencio, Marcelino y Salustiano.
En los años 50 los bailes pasaron a ser en el salón del bar del Saturnino, junto a la iglesia. Allí los hacían con un organillo. Aunque también hicieron alguna vez baile en los salones de la casa del cura, cuando estaba Don Enrique, que vivía con sus tres hermanas y una de las hermanas se ponía la sotana bromeando.
Rosa recuerda que cuando estaban en el bar del Saturnino desde una ventanita los mozos vigilaban si se acercaba el cura, cuando lo veían avisaban “¡Que viene Don Enrique, que viene Don Enrique! para que las chicas más jóvenes, de 13,14 y15 años se escondieran detrás de la puerta, tras una cortina o tras los abrigos y es que este cura no quería que las chicas más jóvenes fueran al baile.
Cuando fue el organillo había más variedad de música, pasodobles, tango… Era sólo música, sin voz.
Por navidad solían matar un pollo, una gallina o algo de caza (conejo o liebre).
El día 31 de diciembre, San Silvestre, tras cenar cada cual en su casa hacían una gran luminaria en la parte de abajo del pueblo. Cada mozo llevaba una carga de leña (jaras) y entre todos hacían una especie de cabaña y la prendían. Iba todo el mundo, la gente estaba allí pero no era costumbre ni cantar ni bailar.
El día de Reyes recuerda Cipri que los padres les decían a las niñas y los niños que había que acostarse pronto porque iban a ir los reyes. Cuando despertaban los Reyes les habían echado unas castañas, una naranja o una peseta que ponían en las zapatillas o los zapatos.
Cuaresma
En los viernes de cuaresma estaba prohibido comer carne excepto si sacaban un papelito de la iglesia, si compraban el papelito podían comer carne, si no lo compraban no podían comer carne. Respetaban la prohibición de comer carne aunque nadie les viera, si no dice Aquilina “ tenías así una cosa… había que obedecer y no lo habías hecho…”.
En sustitución de la carne se usaba el bacalao. Se compraba ya salado, porque entonces dice Aquilina “yo creo que no había como ahora, que está desalado, era solo salado. Hacías patatas con bacalao, judías con bacalao, todo con lo mismo. Para echar algo, para que supiesen a algo las comidas”.
Semana Santa
Si no hacían torrijas, parece que no era Semana Santa, dicen. Unos las hacían con vino y otros las hacían con leche. Pero en esa época no era tan fácil tener leche fresca así que recurrían a la leche condensada que compraban en botes.
El Domingo de Ramos iban a misa y se bendecían los ramos que eran de romero u olivo. Cada cual llevaba su ramo a la huerta, a los trigos o lo ponía en las ventanas, no se tiraba el ramo a cualquier lado. “Se tenía mucha creencia de las cosas de la iglesia” dicen.
Los días anteriores al Jueves Santo las mujeres hacían el monumento en la iglesia, una estructura con tres niveles que cubrían con las sabanillas de la iglesia y quedaban muy bien porque tenían puntillas. En los dos niveles más bajos ponían velas y flores y en el más alto el sagrario. El Jueves Santo después de la misa se velaba, a cada casa le correspondía velar treinta minutos o una hora. A partir de las 10 de la noche se paraba de velar y se volvía de nuevo el viernes por la mañana.
Normalmente velaban los hombres. Habiendo hombres en casa eran ellos quienes velaban y si había alguna viuda iba ella pero nunca de noche, siempre de día.
El Viernes Santo se seguía velando hasta que empezaban los oficios y el Vía Crucis. Para llamar a los oficios este día no usaban las campanas sino las carracas, iban los chicos tocándolas por las calles.
El Sábado Santo había misa, las carracas ya se guardaban y volvían las campanas.
El Domingo de Pascua era una fiesta grande. Después de hacer misa, se hacía por fin baile después de haber estado toda la cuaresma sin él, se hacía en el ayuntamiento, pero el edificio no estaba como actualmente, era un edificio bajito, antiguo, con el suelo de losas.
Esta procesión era el primer domingo de mayo por la tarde. En los días previos las mozas limpiaban el camino entre la iglesia y la ermita de El Villar, quitaban las piedras para facilitar la bajada y la subida de la virgen.
Las mozas eran quienes llevaban a la virgen a hombros. Cuando llegaban a la ermita se subastaban las varas para meter a la virgen dentro de los tres paredones que por aquel entonces y hasta la construcción de la carretera actual se mantenían en pie.
Después de meter a la virgen merendaban, cada familia llevaba su merienda, normalmente tortillas y carne de la olla (chorizos, lomo…). Después de merendar mozas, mozos, chicas y chicos (niñas y niños más mayores) se iban al cerrillo se iban a jugar al corro, allí no había música ni baile pero si la algarabía de la juventud.
Corpus
Se ponían por las calles y en la plaza altares hechos con mesas cubiertas con sábanas sobre las que se colocaban flores. Recuerdan altares en la puerta de la casa de Pilar, del cura, del Otero y del Agapito.
Las calles se adornaban con flores de cantihueso y ramas de olmo verdes. Le correspondía a cada casa “enramar” un tramo de las calles, tenían que poner a los dos lados las ramas de los árboles. Todas las calles por donde pasaba la procesión estaban “enramás”.
El día 1 de noviembre se iba a misa y al cementerio. El cura iba al cementerio a rezar un responso en las tumbas de los familiares de quienes allí estaban.
San José
El 19 de marzo, San José, se hacía una cendera para arreglar los caminos del pueblo, luego en el ayuntamiento se invitaba a chicharro en escabeche con pan. El pan se traía de Torrelaguna y se daba en la iglesia después de la misa.
Se celebraba ocho días después del Corpus Christi, ese día no se trabajaba.
Por la mañana se iba a misa y después se hacía procesión con la Virgen de la Inmaculada dando la vuelta por el pueblo. La procesión iba por encima de la iglesia hasta la plaza, después bajaba por la clínica a la carretera y por la carretera regresaba a la iglesia. En el camino de la procesión la gente se iba relevando para llevar las andas y cuando ya llegaban a la iglesia echaban dinero en ellas.
Al terminar la procesión, en el exterior de la iglesia (zona frontón), el alguacil subastaba las varas, la corona de la Virgen y los ramos con flores silvestres o de jardín. Quien pujaba más metía cada vara y la corona dentro de la iglesia. El dinero obtenido era para la Iglesia..
Para la fiesta siempre había algo especial de comer, se mataba una res o algún pollo.
Este día la maya tenía que invitar a su mayo a casa y ofrecerle dulces y anís además de entregarle las rosquillas, el mayo por su lado obsequiaba a la maya con un regalo o algo de dinero. Las rosquillas normalmente las hacía la madre de la maya, eran rosquillas grandes a las que les daban un baño con clara de huevo al punto de nieve y azúcar. Para untar el baño en las rosquillas las colocaban en un palo que sujetaban entre sillas. Antes de que se secara ese merengue se le ponían unas bolitas, anisillos de colores.
Por la tarde se hacía ronda, iban por la calle cantando y tocando. Los mayos llevaban un palo llamado horcate en el que colocaban las rosquillas que les habían dado sus mayas, había pique para ver quién tenía las rosquillas más grandes. Con esa ronda iban también las mozas bailando las jotas en los portales o en los corrales de las casas.
La ronda pasaba por todas las casas y los mozos además del horcate con las rosquillas llevaban también una cesta con tapa para recoger el aguinaldo. Tras la ronda, sobre las seis o las siete de la tarde empezaba el baile de la mano de unos músicos que contrataba el ayuntamiento. Recuerdan una agrupación con acordeón, saxofón, gaita y tambor que tocaba música variada.
Iban forasteros a la fiesta y los del pueblo tenían la costumbre de dar una vuelta por la plaza por si alguno de ellos no tuviera dónde ir a cenar e invitarlo a casa.
En los años 60 se dejó de hacer la fiesta en esas fechas y se pasó al mes de agosto. Dicen que hubo un momento en que se perdió “todo” y luego algunas cosas se han recuperado.
Esta era considerada la fiesta más grande porque la Virgen del Rosario era la patrona. Se celebraba y celebra el primer domingo de octubre.
Ese día no se trabajaba, por la mañana se hacía misa y después procesión que iba por detrás de la iglesia y regresaba por la carretera.
Tras la procesión se hacía subasta, de los ramos de flores que había llevado la propia gente, el rosario y la corona de la virgen y las varas. El dinero se destinaba a la iglesia. Quien había pujado más por las varas, metía a la virgen en la iglesia y quien había pujado más por la corona o el rosario los metía también.
Por la tarde la ronda del pueblo iba por la calle cantando y tocando. Después de la ronda era el baile, del cual se encargaba el ayuntamiento. Venían músicos de fuera. Solían fijarse en músicos que tocaban en otras fiestas y si les gustaban y podían costearlos los contrataban.
En las fiestas hacían bollos, magdalenas y bizcochetas. Los hacían para consumo de las casas y si iban forasteros a los que llevaban a casa les invitaban a dulces con aguardiente o anís.
Teófila recuerda que siendo niña, en la fiesta del Rosario siempre buscaba a un señor llamado Isabelo que bailaba muy bonita la jota para que la bailase con ella.
San Antonio
En Junio estaba la fiesta de San Antonio en La Cabrera, se dejaba todo y se iba, se tenía mucha fe en este santo. Además se iba a comprar plantas para la huerta.
Fiestas de Berzosa
Cuando terminaban el verano (siega y trilla) lo primero que había eran las fiestas de Berzosa. Mozos y mozas solían ir andando por la carretera o por caminos por los que se llegaba antes.
Cipri recuerda una ocasión en la que habían estado en el baile de Berzosa y se quedó dormido con Antonio en la tierra hasta las 12 de la mañana, como no habían hecho ningún viaje con mies a la era siendo esa hora les tocó acarrear aún de noche para recuperar el tiempo perdido.
“Aquí en los pueblos tu salvación era sembrar trigo y centeno, recogerlo, molerlo para hacer harina y luego hacer pan. Y si tenías pan para el año lo tenías todo resuelto”.
En Robledillo tenían mucho trigo, tanto que cuando le echaban harina a los cerdos era de trigo. Además siempre tuvo buena fama, iban incluso a buscarlo desde Torrelaguna para sembrarlo.
Desde los sembrados traían el cereal a carguitas a las eras, todas las eras estaban llenas de mieses…”¡Éramos muchos en el pueblo!” dicen.
Cada cual en su era hacía una hacina grande. Trillaban sobre todo con mulas, sólo unos pocos trillaban con vacas. Llevaban una sartén en la trilla para recoger los excrementos de las vacas. Recuerdan que el tío Linos se dormía a veces en la trilla y le tenían que avisar: “¡Tío Linos, tío Linos, no se duerma que se va a cagar la vaca!”
Cuando recogían las parvas en las eras era costumbre ayudarse entre vecinos y después comer juntos una ensalada de huevos cocidos con tomate y escabeche en unas fuentes grandes.
Las eras estaban aisladas totalmente por muros de piedra seca, algunas las allanaron para facilitar el trabajo. Cada cual trillaba en su era año tras año, pero no eran propiedad de nadie puesto que están situadas en vía pecuaria.
Teófila recuerda que con cuatro o cinco años empezó a ir a segar con su hermano que era 10 años mayor que ella. Ella llevaba un surco mientras el tres, ella llevaba hoz gallega mientras él llevaba hoz de corte. Para que ella corriera más él le iba diciendo “Que te corto, que te corto, que te corto”. Recuerda también ir a espigar donde habían hecho hacinas, recogía las espiguitas que se habían perdido para luego dárselas a las gallinas.
Cuando se terminaba el verano sacaban la basura de las casillas y la llevaban a las tierras, había que labrarlas y luego ya sembraban en el mes de octubre el trigo, el centeno…
Cuenta Julio que a los ocho o nueve años iba a dormir solo con las mulas al campo para luego trabajar con ellas por el día labrando. A los catorce años ya tuvo que ir a arar, para poder ir pedía permiso para faltar a la escuela, pero él no sabía mucho de arar así que iba su padre y empezaba, se lo dejaba preparado y luego él seguía.
Vino
Las viñas estaban en la zona de la ermita. La filoxera unida a la marcha de los jóvenes hizo que se perdiera esa costumbre, aunque aún en los años 60 había varias casas en las que se hacía.
En las cuadras solía haber una habitación en la que tenían las tinajas de hacer el vino.
Lino
Antiguamente tenían costumbre de sembrar lino. Sigue habiendo unas tierras a las que llaman linares. Aquilina dice que su suegra tenía un aparato para trabajar el lino que había pertenecido a sus abuelos.
Huertos
Teófila recuerda ir a curar las patatas, quitaba los bichos a mano, los echaba en una latita y luego los mataban.
En la parte de abajo del pueblo, existía un huerto compartido entre vecinos, el Huerto Palanco, en el que cada cual sembraba ajos para usar en la matanza.
Casi todas las casas tenían al menos un cerdo que guardaban en las cortes, allí dormían y tenían una pila para comer. Para alimentarlos cocían las berzas que se cultivaban en las huertas y las patatas más chiquititas que casi no se podían mondar o las peladuras. También les daban hojas que ordeñaban de los álamos negros (olmos) o hierbas que recogían en el campo. Unos alimentos u otros los rociaban con un poquito de harina.
Dicen que en la zona del arroyo de abajo había muchos álamos negros y en un momento iban y llenaban un cubo, una cesta grande o un saco de hojas para dárselas a los cerdos.
En el buen tiempo hacían la porcá, un vecino o vecina del pueblo llevaba a los cerdos de todo el pueblo a pasar el día en el campo, se organizaba por “callaita”, un sistema de turnos. Por cada cerdo que tuviera una casa le tocaba un día de porcá, iba una persona de cada casa, casi siempre los chiquejos, los más jóvenes, aunque también iban algunas personas adultas. En algunas casas pagaban a alguien para que cubriera su turno.
Algunos recuerdan que el porquero o porquera de turno avisaba tocando un cuerno de vaca que era la hora de llevar los cerdos al corral de concejo, un corral próximo al ayuntamiento antiguo y actual que servía como punto de encuentro. El cuerno, al igual que la porcá, se daba “por callaita”. Teófila relata que cuando iba el coche de línea hacia Montejo, sobre las once de la mañana, sacaban a los cerdos al Peral (por el camino del cementerio) y que estando en el campo cuando escuchaban el ruido del coche de línea de vuelta sabían que era la hora de volver al pueblo.
Cuando querían que los gorrinos engordasen ya no hacían porcá sólo los llevaban al corral de concejo por sacarlos de las cortes.
Había vacas, bien para las yuntas o bien para cría. Parte del año las cuidaban de manera comunal en lo que llamaban “la vacá”.
Teófila recuerda que en la primavera y el verano cuando amanecía había que soltarlas. Las llevaban a encerrar a unos prados cerca de la ermita de El Villar y después de comer, a la siesta, a otro prado cercano al Cerrillo, por la tarde las volvían a soltar a las praderas de lo común. En la siesta se tenía que quedar una persona con las vacas pero por las noches se cerraban en las cercas.
De “la vacá” se encargaban algunos mozos y mozas a los que pagaban 4 pesetas por día y la comida.
Aquilina, ya entrados los años 60 tuvo vacas en la zona de El Cardoso. En una ocasión le avisaron de que alguna de sus vacas tenía gusanos entonces pidieron a Teófilo, un señor de Robledillo, que les echara la oración para quitárselos. Así hizo y funcionó, al día siguiente se secó la herida y desaparecieron los gusanos. Previamente a que Teófilo echara la oración, tuvo que llevarle unos yerbatos, hierbas recogidas del campo, recuerda que después de hacer la oración con discreción y en soledad las tiró.
En Robledillo había cabras, por un lado era costumbre que en las casas hubiera unas pocas cabras que cada cual se encargaba de ir a llevar a pastar, dejándolas en sus prados normalmente atadas, las llamaban cabras caseras y se tenían para criar y ordeñar y así tener algo de leche para consumo propio.
Por otro lado había una cabrá de machos y ganado horro de todo el pueblo que solía estar en los cuarteles de El Riato, donde el pastor que las atendía tenía un chozo para vivír. Aquel pastor solía ser de La Puebla. A primeros de diciembre se juntaban algunos machos con las hembras (4 machos por cada 100 hembras). Con la plantación de los pinos se acabó El Riato y la Cabrá dicen, pasaron a cuidarse a días por vecinos durante cuatro o cinco años y finalmente se llevaban los machos de El Atazar para que cubriesen a las cabras y pagaban por ello. Por último había en el pueblo cuatro casas con atajos grandes de cabras, en esas casas algún miembro de la familia era el cabrero y tenía que estar todo el año con ellas por las jaras y las tierras áridas.
Cada casa tenía unas pocas ovejas, se reunían las ovejas de unos cuantos amos en una misma piara que llevaba un pastor. Las piaras eran de unas 300 ovejas aproximadamente y recuerdan que hubiera cuatro piaras y por tanto cuatro pastores. Algunos de esos pastores eran del pueblo por ejemplo Domingo, Miguelacho o Paulino y otros de fuera, se acuerdan de unos que fueron de La Mancha.
En torno a Los Santos las ovejas de parir se apartaban de los borregos (machos) y el ganado horro. Entonces el pastor se ocupaba sólo de los machos y el ganado horro mientras que cada casa se hacía cargo de ovejas y corderos hasta la primavera. Teófila recuerda haber ido siendo niña con las ovejas y corderos de su casa.
En abril volvían a juntar a todas las ovejas y volvía a ser el pastor en exclusiva quien las llevaba hasta octubre-noviembre que empezaban las “ hijaeras”. Las hijaeras se echaban a suerte porque eran terreno público. Entre las 4 piaras se sorteaba lo que le tocaba a cada una de ellas. Cada cual iba con sus ovejas parideras donde le correspondiera para que éstas se comieran los pastos.
Vendían casi todos los corderos aunque solían dejar algunos de sementales.
El 29 de junio, San Pedro y el 30 de junio, día de los rebaños, se juntaban en las eras las cabras y las ovejas y se contaban con el objetivo de que cada cual pagase sus impuestos.
“La cabrá” de El Riato también se traía al pueblo y aún recuerdan a sus impresionantes machos cabríos. De “la cabrá” se vendían los machos viejos y los que podían ser más problemáticos, del resto de piaras o atajos también se vendían las ovejas y cabras más viejas. Dicen que iban a comprarlas carniceros, de Lozoyuela por ejemplo, con camiones y se las llevaban vivas. En los últimos tiempos iba uno al que llamaban el lanero que compraba la lana y el ganado.
En esa fecha también se ajustaba a los pastores, pagándoles por el trabajo del año. Recuerdan un año que no se ajustó con el pastor y tuvieron que ir Cipri y Julio con el ganado una temporada, uno de los días que estaban con él se quedaron dormidos en una lindera justo cuando salía el sol y el ganado se comió todas las berzas de las huertas de la familia de Cipri.
Los prados particulares se segaban con la guadaña en primavera. Después la hierba se llevaba en las mulas y se guardaba en la cámara de las casa para dársela de comer al ganado en el invierno.
A finales de verano se cortaba la fresniza, ramas de fresno con las que se hacían gavillas que se guardaban en los pajares para dárselas a las ovejas en lo más crudo del invierno, por ejemplo cuando nevaba, o cuando estaban a punto de parir o recién paridas. Los troncos más gruesos y sin hoja que quedaban al preparar las gavillas se aprovechaban para leña.
A las mulas y caballos se les herraba poniéndoles en los cascos herraduras mientras que a las vacas se les ponían callos, una lámina de hierro que trae agujeros dónde se metían unos clavos. Para calzar a las vacas se usaba el potro de herrar.
Los hombres adultos, quienes tradicionalmente se hacían cargo de esta labor, sabían cómo tenían que poner los clavos para no hacer daño al animal, las niñas, mozas y mujeres asistían la labor, alcanzando los utensilios y facilitando las maniobras en el potro.
Los muladares eran los basureros dónde tiraban los excrementos de los animales que dormían en las casas y la ceniza, estaban alrededor de todo el pueblo y los usaba la gente excepto quienes tenían corral en sus propias casas que en ese caso muchas veces tenían en él la basura. La basura de los muladares se llevaba al campo para abonar.
Aquilina recuerda a un señor, el herrero del pueblo al que le faltaba un brazo, que era muy mañoso para tumbar las vacas y cuando hacía falta hacerlo para ponerles una inyección o curarles heridas las llevaba al muladar para hacer la operación.
La caza estaba prohibida y había que hacerla a escondidas, con lazos y cepos.
A veces los hombres cazaban lagartos, culebras y ranas para comer.
En torno a diciembre se juntaban las familias para matar a los cerdos. El primer día de matanza mataban al gorrino, lo abrían y lo colgaban. Llevaban un cachito de magro y un cachito de la lengua al veterinario de Buitrago para analizar y saber si tenía trichina.
Una vez lo analizaba, el veterinario llamaba por teléfono para darles los resultados, llamaba a la casa del teléfono que estaba en los actuales apartamentos (allí también vivió un médico que se llamaba Don José).
Al día siguiente lo deshacían. Iban apartando el tocino, los jamones, las paletas, las magras…Las magras se picaban con máquina y se aderezaban para hacer el chorizo. Las cosas más sangrientas y que se consideraban más de segunda se picaban, se aderezaban como el chorizo y se hacía con ellas las butagueñas. Tan buenas como el chorizo, dicen que las solían poner las mujeres con las judías o las lentejas.
Ese segundo día desayunaban hígado de cerdo machacado en salsa y mezclado en unas sopas. También comían ese día torreznos de la ántima.
Regueras
Caminos
Portillos y muros de piedra (Dehesas)
“Todo era poco para la lumbre” La lumbre era para poder cocinar porque solían tener cocina baja y para alimentar el brasero que ponían en las mesas camillas de las salas.
Se conservaban mucho los árboles, no se usaban para leña excepto los que estaban puntisecos por las pingollas. La leña que se recolectaba y utilizaba era principalmente de jara.
En el invierno, que había menos trabajo en el campo, los hombres se liaban a traer cargas de leña con las mulas y hacían grandes torres de leña de jara normalmente en los corrales. Quedaban tan bien organizados que dicen daba gusto verlos. Los corrales, cuenta Aquilina: “son lo que ahora llamamos patios y en los patios siempre había algo…para la agricultura, no para otra cosa. Ahora pues a poner tiestos, a poner cosas para embellecer, pero antes era para lo que fuera práctico”.
Recolectar las jaras era bastante trabajoso, las arrancaban en vez de cortarlas para aprovechar también la parte del tronco que estaba bajo tierra y las raíces. Valoraban mucho la porción de tronco que quedaba hundido en la tierra porque era más gordito y tenía más duración.
Para arrancar las jaras se ayudaban de una herramienta llamada zapapico, una especie de pico con un mango de madera largo con el que haciendo palanca y clavándolo iban cortando la parte más resistente de las raíces.
Cuando no tenían jara seca echaban verde. En ese caso tenían que dejar que se desahumase, la dejaban que poco a poco fuera calentándose y echando humo hasta que por fin ardía, si tenían prisa por que se hiciera el fuego a veces se ayudaban del fuelle para soplar.
Rosa recuerda que cuando se acababa el verano iban a lavar al río y solían llevar un burro con la ropa. En una ocasión el burro se escapó y se subió al cerro obligándolas a subir a por él.
Antes era frecuente lavar en el arroyo. El lavadero actual se construyó en 1967 y no llegaron a lavar mucho allí, aunque cuando ya tenían lavadora lo siguieron usando para lavar mantas y prendas grandes.
Había otro lavadero en la entrada del pueblo desde Cervera (en el empalme de la carretera de La Puebla), para facilitar la tarea a las mujeres que vivían a ese lado del pueblo.
Para lavar la ropa “se le daba un meneo y se frotaba con jabón”, después se echaba a la pradera y cuando estaba ahí extendida iban a regarla. La ropa se ponía blanca como la nieve y tenía un olor muy rico. Cuando había una mancha y el tiempo estaba revuelto se echaba agua cociendo y así la iban sacando, antes dicen, aunque no había quitamanchas conseguían quitar las manchas.
El jabón se hacía antaño en casa con sosa y manteca (de animales que no rumian como cerdo) o sebo (de animales que rumian como ovejas o vacas). Quien no tenía sebo en casa iba a la carnicería donde lo regalaban o cobraban poco por él. Era más barato hacerlo que comprarlo pero sin embargo implicaba trabajo.
Aquilina volvió de Alemania a principios de los años 60 y dice que ya cuando regresó no hacía jabón, compraba jabón en polvos de la marca Tambor o jabón de Lagarto.
El pozo del Caño y la fuente que estaba junto a él fueron hasta 1935 los lugares a los que la gente de Robledillo iba a abastecerse de agua para las casas. Después empezó a usarse más la fuente de la plaza que era más cómoda para llenar los distintos recipientes.
Tras esquilar en las casas guardaban algunos vellones buenos que las mujeres hilaban ayudadas de la rueca y el huso.
Las mujeres se juntaban mucho a hilar y torcer la lana. Se juntaban por barrios en grupos de cuatro o cinco avisándose unas a otras. Esas reuniones a las que llamaban “el hilandero” solían ser en alguna casa por la noche, sobre todo en los meses de octubre y noviembre ya después de cenar.
Teófila recuerda que donde la tía Victoria se hacía hilandero, pero como además aquella casa era barbería, se juntaba mucha gente de todo el pueblo. También en el portal de su propia casa que era grande, allí tenían una bombilla con cordón largo que movían por toda la casa (pagaban por bombillas) y esta bombilla es la que les alumbraba en el hilandero.
Teófila ha hilado desde muy chiquitita, dice que aprendió de ver a las mujeres y puede presumir de hacer hilos de diferente grosor pero siempre perfectamente uniformes. Aún se acuerda como una señora del pueblo le enseñó a hacer puntilla y entredoses con una horquilla de moño.
Si los hombres venían del campo con los pantalones rotos las mujeres se los tenían que coser esa misma noche porque no tenían otros que ponerse.
Para hilar ni churras ni merinas, en Cervera había unas ovejas de raza autóctona que criaban buena lana, eran pequeñas porque se supone que las pequeñas comían menos que las grandes y allí no había mucho que comer.
Contaban dos hermanas de Cervera que, cuando necesitaban más husos de los que tenían, construían un huso con un palo al que le hacían la muesca y media patata a modo de rueda.
Las mozas y mujeres eran las encargadas de hilar la lana. Con la lana que hilaban hacían muy diferentes prendas de vestir como medias, calcetines, jerseys, faldas o refajos.
Algunas mujeres de Cervera hilaban para otras mujeres de La Cabrera a cambio de patatas, garbanzos o judías que no se sembraban en el pueblo entonces.
Para rellenar los colchones usaban lana de ovejas churras y daba igual si era blanca o negra. Gabina cuenta que fueron a Redueña a por la lana para su colchón cuando se casó..
La lana del colchón se sacaba la lana una vez al año (si acaso), se ponía sobre una manta y se apaleaba para quitar el polvo, se hacía con un palo cualquiera. Había una señora bien mayor que todos los años deshacía el colchón en la encina, lo hacía allí porque estaba enlosado el suelo.
Antes, las mozas y las mujeres hacían toda la ropa para los de su casa, incluso sujetadores y bragas. Los sujetadores se hacían con recortes de tela que sobraba de hacer blusas u otras prendas, las bragas y los paños (compresas) se solían hacer de lo viejo.
Era frecuente que las tareas de coser, bordar o tejer se hicieran en compañía de otras mujeres, bien en los solanos (rincones del pueblo al aire libre resguardados del viento en los que daba durante mucho tiempo la luz del sol), bien en el campo mientras estaban de pastoras, cabreras o porqueras bien en las casas.
Realizar estas tareas en compañía implicaba que se dieran ideas unas a otras y que se enseñasen mutuamente. Felisa cuenta que yendo de pastoras en una ocasión Alfonsa le pidió ayuda para hacer una falda de seis niesgas y ella le echó una mano. Alfonsa recuerda que siendo moza iba a dormir a casa de una maestra y por las noches al calor del brasero se sentaban a bordar e hicieron una mantelería con recortes de telas. La Paula hizo con la Gertrudis una mantelería que rifaron pero como no apareció el premiado se la quedó el cura.
Las mujeres eran quienes cocinaban. Madrugaban mucho para hacer el almuerzo a los hombres que se iban a trabajar al campo, que solía ser antes de que saliera el sol.
Lo habitual era que preparasen una sartén de patatas guisadas con manteca y algo de la olla o gachas, “cosas que les protegieran y les diera fuerza también” dicen. Luego este almuerzo que habían preparado servía también para las mismas mujeres, los niños y las niñas.
Después del almuerzo las mujeres preparaban la comida, frecuentemente garbanzos y judías que habían dejado en remojo la noche anterior.
Mucha gente no merendaba, si lo hacían podía ser un pedazo de pan mojado con un chorrito de vino y azúcar. Para la cena, nuevamente preparada por alguna de las mujeres de la casa, solía haber patatas cocidas con un puñado de arroz.
En cuanto al pan era un alimento indispensable, lo suyo dicen era tener pan para el año, porque en caso de no tener otra cosa podías coger un trozo y saciarte. Los hombres cuando se iban a trabajar al campo solían llevarse algo de pan y algún torrezno.
En Robledillo tenían dos molinos. El molino cercano a la actual Casa de Cultura que iba con electricidad y pertenecía a mucha gente del pueblo, aunque lo tenían arrendado los molineros de El Berrueco, y el molino de El Riato que molía gracias a la fuerza del agua y decían hacía mejor harina. El molino de El Riato que funcionó hasta que se construyó la presa de El Atazar lo hicieron el Sr Pablo y la Sra. María y siempre fue esa familia la que se encargó de él, incluidos sus hijos Alejandro y Aurito.
Los molineros del Riato iban por las casas de Robledillo y con un borriquito cargaban el grano que cada cual quería moler para después llevárselo ya molido. Pero los molinos de Robledillo no sólo daban servicio a las vecinas y vecinos del pueblo, también acudían a moler allí gentes de otros pueblos como El Atazar, La Puebla, Serrada de la Fuente, Berzosa o Cervera de Buitrago, eso sí, los de los otros pueblos tenían que ir ellos mismos hasta los molinos con sus cargas de grano y esperar a que se las molieran.
Recuerdan a varios vendedores ambulantes. Uno de ellos era el tío Agujitas que vendía prendas de ropa de segunda mano que desechaban en el ejército como mochilas, cintos, chaquetas y les valía mucho a los hombres de los pueblos, porque eran prendas muy fuertes y no se rompían tanto como otras telas.
Otro de los vendedores que recuerdan era un chico de Segovia que vendía especias y aceitunas. Con especias también iban los especieros de Guadalajara en una furgoneta de tres ruedas que en caso de no tener dónde dormir les servía como cama.
Los del pimentón, dicen, venían en un camión de Cantalejo, Segovia. También llevaban laurel que les regalaban porque antes, en estos pueblos, no había laureles como ahora.
El médico cobraba un tanto de Madrid y un tanto que pagaban las familias mensualmente mediante una cuota a la que llamaban iguala y gracias a la cual sostenían antaño el servicio médico en los pueblos.
La iguala la cobraba un señor casa por casa y ese dinero “tenías que tenerlo preparado aunque te lo tuvieras que quitar de comer” dice Aquilina.
La primera casa del médico que recuerdan estaba frente a la actual Casa de Cultura, después, en 1958, se construyó lo que ahora se conoce como casa del médico y que actualmente es el Mesón La Posada. En esta última el médico tenía su casa en el piso de arriba mientras que en el piso de abajo tenía una consulta y una habitación allí con una camilla a modo de clínica. Había pocos aparatos, un fonendo, un aparato de la tensión y poco más cuentan.
El médico de Robledillo atendía también a la gente de El Atazar, Cervera de Buitrago, Berzosa de Lozoya y La Puebla. Recuerda Aquilina que su suegra le
contaba que uno de El Atazar tuvo que quedarse en su casa porque el médico le prescribió a diario unas inyecciones.
Antes dicen que iban poco al médico, sólo si estaban mal, mal, mal, no para un catarro, era una vida de otra manera. Les preocupaban especialmente enfermedades infantiles como el sarampión o la tosferina. Con la tosferina se podían quedar sin sentido de tanta tos y tanta dificultad de respirar y con el sarampión lo peor era la fiebre.
Cuando hicieron el centro de salud de Buitrago desaparecieron los médicos de los pueblos.
La gente de antaño también recurría a personas que tenían habilidades para sanar ciertas cosas, dicen por ejemplo que en Montejo había quienes sabían mucho de plantas y remedios y si te rompías un brazo había quien te lo podía arreglar con cataplasmas de hierbas.
También era frecuente que las madres guardaran muchas plantas silvestres para remedios que los mismos médicos recomendaban.
El padre de Julio trabajó de cantero hasta que se quedó sin vista de un ojo. Iba a pie a trabajar a la cantera de Lozoyuela un día sí y otro no. Su padre murió de una enfermedad adquirida por el trabajo, por el polvo de la piedra.
La cantería era un oficio frecuente en los pueblos de la zona, las piedras de la clínica de Robledillo por ejemplo las hicieron unos canteros de Cervera de Buitrago.
El padre de Julio cogió el correo tras aprobar unos exámenes. En un principio el correo a Robledillo lo llevaba en burro una persona de las Navas y lo entregaba en su casa para que después su padre lo repartiese por las casas de todo el pueblo. Más tarde su propio padre era quien tenía que ir a Lozoyuela a buscarlo.
Había en Lozoyuela un barbero que les sacaba las muelas. Julio, que ha padecido de la boca, ya con ocho años tuvo que ir y recuerda que le daba zotal en las muelas porque no podía aguantar el dolor.
Se llamaba Aquilino y cuentan que te sacaba las muelas estando de pie mientras que su mujer te sujetaba en su pecho.
El cura también era compartido entre Robledillo y Berzosa de Lozoya aunque vivía en Robledillo.
Recuerdan unos cuantos curas, Don Enrique, D. Agustín, D. Jesús, D. Arturo…
Julio recuerda un cura que quería quitar los Mayos y las Mayas. Los jóvenes no le hicieron ni caso, siguieron con la tradición.
Hubo un tiempo en que los curas prohibieron que se trabajase los domingos. Si trabajaban, al menos los domingos terceros tenían que parar e ir a misa y si no iban les echaban una multa.
Mucha gente trabajó en la construcción de la presa, casi todos los hombres que había en los pueblos en aquel momento y después muchos salieron colocados en El Canal. A partir de eso la gente empezó a tener dinerillo y pudieron comprar lavadoras o frigoríficos.
Cuando se hizo la repoblación de pinos eso dio mucho trabajo a hombres y mujeres.
Recuerda Teófila que teniendo ella unos trece o catorce años iban andando en grupo de Robledillo a Berzosa, allí se les unían sobre todo chicas y después subían montaña arriba para escardar los alcorques de los pinos.
Hacían sus cuadros y el capataz, un tal Epifanio de Bustarviejo que vivía con su hermana en Robledillo, los contaba y según los que hubieran hecho así les pagaban. El trabajo consistía fundamentalmente en escardar alrededor de los pinos con una azadilla aunque a veces también tenían que coger los nidos de orugas. Trabajaban muchas horas más el camino pero cuenta con una sonrisa que en el trayecto, en unas zonas de manantiales de Berzosa encontraban fresas salvajes que eran un manjar.
Teófila se fue a Madrid con 15 años, durante los cinco primeros años estuvo en una portería con sus padres y después estuvo otros cinco años en una casa sirviendo, aún a día de hoy mantiene relación con la familia a la que sirvió. Ella acompañaba a la señorita al teatro, al cine, de compras… La señorita no tenía amigas, ella era su amiga.
Los curas del pueblo colocaban a mucha gente en trabajos de Madrid, en fábricas, en porterías, en el Metro, en El Canal…
Julio se fue y trabajó de conductor de autobús de la EMT, Cipri en averías y roturas de El Canal, ambos comentan que en el pueblo trabajaban día y noche, mientras que en Madrid el trabajo era más moderado, sólo ocho horas. Aun así el pueblo se echaba de menos e iban cuando podían y seguían ayudando a la familia, especialmente a los padres en los trabajos del campo.
En Robledillo había un alguacil que iba tocando la gaita y voceando, recorría las calles principales para lanzar las misivas correspondientes. Decía por ejemplo “¡Por orden del Señor Alcalde se hace saber que tal día hay junta en el Ayuntamiento!”
Había un juez del pueblo que llamaba al ayuntamiento a quienes tuvieran un conflicto y así resolvían muchos problemas.
Era común que las mujeres se asistieran entre ellas en los partos, la madre de Teófila, Martina, recogió, porque así es como llamaban al gesto de acompañar a una mujer en su parto y coger al bebé recién nacido, a los ocho hijos de su vecina. Si llamaba su marido, el primo Pío a la puerta, ya sabían que venía la cigüeña.
A la suegra de Aquilina, Nicolasa, también la buscaron para acompañar en los partos de algunas mujeres del pueblo. Al llegar a la casa de la parturienta solía preparar agua caliente y toda la ropa (toallas, sabanitas, trozos de sábanas rotas que se usaban para limpiar a la madre y a la criatura). Le contó que en una ocasión nacieron dos hermanos mellizos que eran tan pequeños que les tuvieron que vestir con sabanitas porque las ropas no les valían.
Lactancia
Criaban a los hijos con el pecho por lo menos hasta los dos años. Las niñas y los niños agarraban a la madre del vestido y la llevaban al banco diciendo “yo quiero teta, yo quiero teta” y no la dejaban en paz hasta que se la daban.
La primera escuela a la que fue Julio estaba en el edificio frente al Ayuntamiento (dónde actualmente está el almacén de la miel). Se accedía desde el Ayuntamiento, estaba en una segunda planta, en la planta de debajo guardaban vacas.
Guillermo, el marido de Aquilina, le contaba que le dejaban a veces castigado en la escuela y se escapaba por la ventana a comer y luego volvía antes que la maestra, de tal manera que pensaba que no se había movido de allí, hasta que una vecina, la tía Vitoria, se chivó a la maestra. A partir de aquel momento se lo llevaba castigado a su propia casa. Dejarles sin ir a comer no era el único castigo, a veces también les hacían poner los brazos en cruz con libros encima de cada mano.
Casi cada curso iba una maestra nueva. Todas las maestras que hubo dormían en casa de la Tía Felisa hasta que hicieron las nuevas escuelas a principios de los años 50, entonces hicieron también la casa de la maestra.
Tanto a las antiguas escuelas como a las nuevas iban a clase niños y niñas de seis a catorce años juntos, pero los niños estaban a un lado y las niñas a otro. Cuentan que llegaron a ser una treintena de alumnas y alumnos.
A la escuela iban por la mañana, volvían a casa a comer y después volvían por la tarde. El recreo era tiempo de jugar pero en el momento que no estaban en la escuela se encargaban de diferentes tareas, a medio día iban a llevarle la comida a alguien al campo y por la tarde al ganado.
Las maestras enseñaban pocas cosas dicen, los ríos, las sierras, algo de quebrados, a leer, a escribir…Benjamín recuerda memorizar lecciones cantando aun sin saber su significado.
Teófila recuerda llevar al edificio nuevo una lata con ascuas y un trozo de leña para echar a la chimenea. Algunos de los que fueron a la escuela después de los años 60 recuerdan que los familiares de los escolares iban a por piñas al pinar para encender la chimenea que caldeaba el espacio.
A partir de los años 70 la escuela dejó de funcionar y los niños y las niñas que quedaban en el pueblo empezaron a ir a la escuela de La Cabrera.
Pero nos cuentan que no sólo la escuela era un espacio de aprendizaje, los curas daban clase por las noches a los mozos porque por el día estaban trabajando, Cipri recuerda ir con unos dieciséis años a sumar y restar a la casa del cura, además Julio también leía y escribía cantidades con su padre en casa.
Durante los recreos y otros ratos disponibles jugaban a la comba, al castrón, al gua o al chito.
Al castrón se jugaba haciendo el dibujo de una serie de casillas en forma de cruz en el suelo y empujando con el pie por las casillas un castrón (piedra, teja). La dificultad del juego era desplazarse a la pata coja sin pisar las rayas.
Al gua jugaban con agallas y al chito, con las cartetas de las cajas de cerillas y un chito, un palo bien cortado para que se tuvieran las cartetas sobre él. El juego del chito consistía en tirar una lancha y llevarse las cartetas que quedaban más cerca. Las cartetas las sacaban de las cajas de cerillas pequeñas, recortaban los laterales de las cajas e incluso había quien hacía colecciones, porque tenían dibujos con jugadores de fútbol o cabezas de perros.
Entretenimientos: Actividades de ocio y diversión
Una forma en la que se divertían los mozos era haciendo travesuras y bromas. Cipriano y Julio aún se acuerdan de muchas de ellas.
Recuerdan que junto con otros mozos de Robledillo prendieron fuego a un montón de leña que los mozos de Cervera tenían preparado para la luminaria de San Silvestre. Se llevaron vencejos de Robledillo (los vencejos los usaban además de para atar los haces para chumascar los pelos del cerdo en la matanza) y los pusieron en la puerta de un casillo que había cerca del montón de leña para que no sospechasen de ellos.
También era frecuente que robasen comida, melones que se criaban en las huertas o alguna gallina. En una ocasión cuando iban con las ovejas tiraron una garrota sobre un gallo, le dieron y lo mataron, así que se lo guisaron un poco más allá del cementerio. Luego se oía al Tío Linos llamar al gallo “pito pito pito” y decía ¡Me falta el gallo zarando, no sé dónde está!”
En un puente que hay en la parte de abajo de la dehesa esperaban a Enrique de Lozoyuela que pasaba por allí con un camión en el que llevaba fruta para vender. Se escondían en alguna mata y cuando pasaba, aprovechando que el camión perdía fuerza al subir la cuesta, se montaban en él y empezaban a tirar fruta que luego se comían. En La Recadera también se subían cuando iba despacito en la cuesta arriba para coger cosas como cajas de galletas.
Julio recuerda que donde guardaban la paja tenía un nido, allí siempre tenía fruta para él y su panda, cuando no cerezas, uvas, cuando no higos…
Tras la misa cuenta Teófila que las chicas y las mozas iban a los portones de la actual taberna, a aquello lo llamaban la “Poca Plaza” y allí charlaban.
Entre los mozos de Robledillo y los de Berzosa siempre hubo pique. Recuerda Julio que el Macario de Robledillo cogía una guitarra y ahí estaban las mozas de Berzosa, eso a los mozos de Berzosa no les gustaba. Igualmente los mozos de Robledillo siempre han tenido recelo de las mozas de su pueblo y cuando un mozo de otro pueblo iba a ver a una moza al segundo o tercer día le tiraban al pilón.
Bodas / Matrimonios
Las bodas se celebraban en las casas a excepción del rito religioso que se hacía en la iglesia. Por la mañana se tomaba chocolate con bollos que habían preparado previamente las mujeres de la familia en el horno de la casa, pues en todas las casas había hornos.
Después comían juntos, novios, familia y demás invitados un guisado de patatas.
No recuerdan bailes ni cantos asociados a esta celebración..
Si había desavenencias entre el matrimonio difícilmente se separaban. Antes, dice Aquilina, si la mujer discutía con el marido no tenía donde ir, quizás podía volver a la casa de los padres, pero allí podía estar un día o dos. Luego tenía que marcharte a buscar al marido, los propios padres eran quienes decían “ tú a buscar a tu marido…te has casado con tu marido y tienes que estar con tu marido. Aquí puedes venir cuando quieras, tienes la puerta abierta, pero tú tienes que estar con tu marido…Los padres eran tajantes y así es que la vida era de otra manera.”
Las abuelas a menudo se quedaban con los niños porque las madres se tenían que ir a ayudar a los maridos al campo.
Las personas mayores vivían con hijos o hijas, ellos o ellas se hacían cargo de atenderles y darles de comer y mantenerles.
A algunas personas mayores sin familia se las llevaban otras familias en algunos casos puede que con la intención de quedarse con sus propiedades tras su muerte.
Cuando fallecía alguien eran las mujeres más mayores de la casa, las madres y abuelas, por ser más experimentadas quienes amortajaban el cadáver. A los cadáveres se les ponía una cinta agarrando la mandíbula hasta que se quedaban fríos para que no echaran líquidos por la boca y se colocaban pies y manos cruzadas, estas últimas sobre el pecho.
Los velatorios que duraban unas veinticuatro horas eran en las propias casas, en el habitáculo dónde hubiera sitio, salón, habitación o portal. Durante los velatorios los muertos estaban en las camas pero sin sábanas. En la caja se metían ya a última hora cuando se iban a enterrar y entonces era cuando los familiares les echaban lo que quisieran, ropa (ropa buena y antigua que tuviese y que le gustara a la persona) y alhajas como sortijas o pendientes. La misma persona antes de fallecer podía haber pedido que le echasen una u otra cosa.
En algunas ocasiones recuerda Aquilina que sacar el féretro era complicado y había que hacer virguerías, incluso sacarlo por la ventana. Del velatorio al cementerio los hombres llevaban al hombro el ataúd y una vez en el cementerio el cura oficiaba el entierro. Los ocho días posteriores al entierro era costumbre ir a la casa del difunto y rezarle un rosario. Había un hombre y una mujer a los que se les daba bien rezar el rosario y era quienes lideraban la oración.
En Robledillo había un señor que hacía las cajas. Los ataúdes eran de madera y a veces, si la familia del difunto así lo quería, las forraba con tela negra por fuera. Si no las forraba con la tela negra les ponía unos cordones negros haciendo rayas. Este señor vivió en el pueblo e hizo ataúdes hasta los años 60, después se fue a Madrid y pasaron a comprarlos en una tienda de Montejo.
Era habitual almorzar, lo que ahora llamaríamos desayunar, gachas, puches, sopas de ajo o patatas secas, especialmente en invierno.
Para preparar las gachas echaban un poco de grasa de torreznos en la sartén, cuando se derretía ponían un poco de harina de trigo y pimentón dulce, cuando la harina y el pimentón se habían tostado levemente se añadía un poco de agua. La receta de los puches es como la receta de las gachas pero sin pimentón y con azúcar.
Para elaborar sopas de ajo freían los ajos en la grasa del torrezno y echaban pimentón, tostaban un poco de pan y luego echaban agua. Cipri recuerda que cuando su madre echaba el pimentón retiraba la sartén de la lumbre para que éste no se requemase. El pan que usaba para las sopas era del que hacían en casa. A veces también echaban un huevo que podía estar batido o no. Cipri las sigue tomando para cenar o desayunar y dice que le entran mejor que el café.
Las patatas secas, también llamadas machacas o machaconas se hacen con la grasa de freír torreznos.
Julio recuerda que su madre también hacía migas.
En Robledillo casi en todas las casas había alguna cabra para leche, pero cuando no había o no tenían leche las cabras, utilizaban leche condensada que estaba en botes y era el apaño para los niños pequeñitos o para los enfermos (se reservaba su uso principalmente para ellos, el resto de personas no la tomaban).
Los cardillos los comían las personas pero también los gorrinos. Iban a buscarlos porque son plantas silvestres, nacían bien donde había labor, donde araban las tierras, se criaban en sitios áridos donde la tierra estaba ahuecada.
Para prepararlos lo primero que hacían era ponerlos en remojo en un cubo, esto facilitaba la tarea posterior que era pelarlos quitándoles todos los pinchos y todo el verde para dejar sólo el nervio. Después se cocían y se podían mezclar con garbanzos, judías, patatas o lo que se quisiera, porque pegaban con varias cosas muy bien. “Y ahora ya no hacemos caso, nadie va por cardillos” dice Aquilina.
Era habitual que el médico recomendase lavarse con jabón de lagarto para diferentes afecciones como herpes.
Se usaban mucho los gránulos de anís en infusión por ejemplo para dolores de tripa.
Los catarros se curaban echando un chorrito de coñac en la leche o el café que calentaban en la puchera. Aquilina pasó el sarampión cuando estaba sirviendo en Madrid y además de aspirinas le daban leche caliente con un chorrito de coñac.
Cipri recuerda una ocasión en la que yendo con los gorrinos se quedó dormido debajo de un espino. Al llegar a casa le dolía mucho la cabeza y se lo dijo a su madre, ésta sospechó que le había dado demasiado sol en la cabeza y le explicó lo sucedido a una vecina, la Pili del Señor José, quien procedió a “sacarle el sol” con un vaso de agua fría sujeto con una toalla en la cabeza, aún se acuerda de cómo hervía el agua. Como antes todos los trabajos se hacían al sol cuentan que era común tener una insolación y este remedio estaba bastante extendido.
Durante la guerra civil en Robledillo se acogió a vecinos de Paredes de Buitrago donde el frente estaba causando muchos destrozos. A Aquilina le han contado que estas gentes acogidas tenían que arar tierras que les cedían y sembrar nabos para poder comer.
Julio recuerda que iban a llevar comida a los familiares que estaban en el frente de Paredes, para minimizar los peligros del trayecto tenían que dar un gran rodeo por el Riato para llegar hasta allí
En Robledillo había muchos milicianos a los que la gente del pueblo tenía que prestar sus caballos, sus camas (mientras ellos tenían que irse al pajar a dormir). En una ocasión al marido de Aquilina, que por entonces tendría unos tres años, le llamaron los milicianos para invitarle a comer pues estaban preparando el guiso junto a su casa.
La iglesia fue ocupada por los milicianos, dicen que la tenían para recreo y dar víveres a vecinas y vecinos. Les contaron que durante la guerra las cosas de la iglesia estuvieron guardadas en alguna casa y Cipri recuerda oír decir a su madre que tuvieron que sacar de su casa una virgen que tenían escondida en un cajón por miedo a que la encontrasen los milicianos y les fusilaran.
El padre de Julio luchó en la guerra, estuvo en Ceuta, le atravesó una bala en el pecho mientras que el padre de Cipri, cuando estalló la guerra, fue a quemar gamellas al Riato y allí le dijo a Pío que no volvía al pueblo por miedo a que le aniquilasen, marchó a Alemania donde estuvo trabajando. A la madre de Cipri que se quedó en el pueblo la coaccionaban para tratar de averiguar el paradero del padre, ella siempre decía que no sabía nada.
En tiempos de posguerra todos los labradores tenían que pagar un cupo al estado. Iban para cobrarlo a las atrojes donde estaba el grano y allí calculaban lo que tenían que llevarse. Por esa razón en los pajares, donde guardaban la paja del ganado, tenían unos bidones grandes que llenaban de grano y luego los tapaban con una lona y paja para tener que pagar menos cupo.
Cipri recuerda que los molineros del Riato ocultaban parte de su grano en una troje de una casa suya dónde cogían 100 fanegas, también que en el molino del pueblo, cuando estaban moliendo los molineros de El Berrueco, les pedían a los chicos que les avisaran si veían venir a los guardias civiles en el coche de línea para en ese caso parar el molino.
La guardia civil además de ir en el coche de línea también iba andando o a caballo, se le tenía mucho respeto. Si se presentaban en el pueblo les tenían que dar de comer, solían darles donde la Mariví y creen que corría a cargo del ayuntamiento. Los guardias tenían que firmar constatando que habían hecho el recorrido y habían estado en Robledillo.
La caza estaba prohibida y había que hacerla a escondidas, con lazos y cepos. Si te pillaban los guardias te llamaban al orden y te amenazaban con llevarte la próxima vez al cuartelillo.
Dice que cuando empezó la presa empezaron a ir más tenderos porque sabían que había mas dinero.
Televisión
El 5 de enero de 1964 llevaron la primera televisión al pueblo por intercesión del que era el cura en aquel momento, Don Enrique. Cuentan que el cura habló con un presentador de televisión que conocía y que a cambio de conceder una entrevista recibió la televisión para Robledillo.
La televisión estuvo primero en la casa del cura, actual consultorio médico y posteriormente en el ayuntamiento. En la casa del cura estaba en un salón cuya puerta estaba abierta y entraba quien quería. Recuerdan que un muchacho se quedaba dormido recurrentemente allí llegando a pasar toda la noche más de una vez. También que echaban los toros, Palomo Linares, el
Cordobés o Manolete eran los toreros más afamados del momento y los hombres dejaban de trabajar en el campo para ir a verlos.
Bicicletas
Había un cura, Don Inocente, que tenía una bicicleta y la prestaba a los mozos. Julio recuerda haberlo pasado regular con la bicicleta porque no tenía frenos, a veces conseguía frenar metiendo el pie a la horquilla, pero otras veces se tenía que tirar a los trigos.
Coche de línea
El coche de línea era un autobús que hacía diariamente el recorrido Montejo-Madrid y viceversa, paraba en todos los pueblos por los que pasaba y además de servir de medio de locomoción a las personas servía para el envío de paquetes.
La Recadera
La Recadera, un camión que recorría desde Montejo a Torrelaguna llevando género o recados fue también muy importante para estos pueblos durante unos años.
Coches
En el año 1972 Aquilina se sacó el carnet de conducir, su marido no quería sacárselo y ella tenía que ir andando a todas partes, estaba harta y aunque necesitó el consentimiento de su marido para hacerlo estaba decidida. ¡Era la única mujer y de pantalón! exclama al relatarlo. En esa época iba por los pueblos un chico de Cantalejo (Segovia), recogía a los aprendices e iban a Cantalejo a hacer las prácticas y los exámenes. Una vez tuvo el carnet recuerda llevar en su coche a mucha gente, a mujeres de Cervera a Mangirón, a un hombre a sellar el paro a Torrelaguna y hacer recados como comprar medicinas a la gente en otros pueblos…
El Moral
Existe en el camino al cementerio un moral centenario que ya conocieron sus abuelos y que ha resistido a múltiples vicisitudes, desde una explosión provocada por unos milicianos ociosos que ocupaban una casa cercana durante la guerra civil al asfaltado de la calle, pasando por podas varias que quizás no fueron hechas de la manera más adecuada.
El Nogal
Hubo también en el terreno que ahora ocupa el parque un nogal centenario del que cuentan que tenía un tronco tan ancho que hacían falta tres personas para
poder rodearlo. Igual que el moral, sufrió el ataque de los milicianos que consiguieron echarlo abajo a base de explosivos. Tras la guerra civil se plantó en el lugar en el que estaba uno nuevo.
Las mujeres trabajaban el doble que los hombres, juerga no se pegaban, si acaso iban al baile y a dar un paseo. Ellas iban a escardar, a segar, a la era, ayudaban con el ganado y con tareas diversas del campo y además hacían todo lo relativo a la casa y los cuidados, porque “los hombres de la puerta para adentro no hacían nada” cuenta Julio.
Dicen que a las mujeres se las tenía como si no existieran salvo para lo que se requería de ellas.
Conflictos
Antes cuando había un problema grave en el pueblo se juntaban el cura, el médico y el alcalde para tratar de resolverlo (por ejemplo cuando algunos hombres se pegaban o se iban a pegar).
Aquilina Gómez del Moral (7-1-1937)
Nació en El Berrueco, vivió allí hasta los 13 años. De los 13 a los 22 años vivió y trabajó en Madrid. De los 22 a los 27 años vivió y trabajó en Alemania. Después regresaría a la Sierra Norte afincándose en Robledillo de la Jara dónde ha vivido desde 1964 ininterrumpidamente.
Teófila Suarez Martín (28-2-1943)
Nació en Robledillo de la Jara donde vivió hasta los 14 años. A los 14 años se mudó a Madrid y allí vivió unos años para finalmente trasladar su residencia a Sacedón (Guadalajara).
Cipriano García Acevedo (1-4-1940)
Nació en Robledillo de la Jara donde vivió hasta los 29 años. Desde los 29 años ha vivido en Madrid pasando fines de semana y periodos vacacionales en el pueblo.
Rosa Redondo Suárez (24-5-1943)
Nació en Robledillo de la Jara, a los 17 años y por un periodo de tres años estuvo trabajando y viviendo en Madrid, después regresó al pueblo para volver a marcharse con 26 años e instalar definitivamente su residencia en Madrid. Desde entonces ha pasado los fines de semana y periodos vacacionales mayoritariamente en el pueblo.
Julio Olmos Pouzols (3-7-1936)
Nació y vivió en Robledillo de la Jara hasta los 27 años. A los 27 años se mudó a Madrid y más tarde se afincó en San Sebastián de los Reyes manteniendo siempre un contacto regular con el pueblo.
Benjamín Moreno Martín (31-3-1939)
Nació en Robledillo de la Jara y allí vivió hasta los 23 años. En el año 1962 se afincó en Madrid donde reside actualmente aunque la huerta que cultiva en Robledillo le empuja a pasar numerosas jornadas en el pueblo.