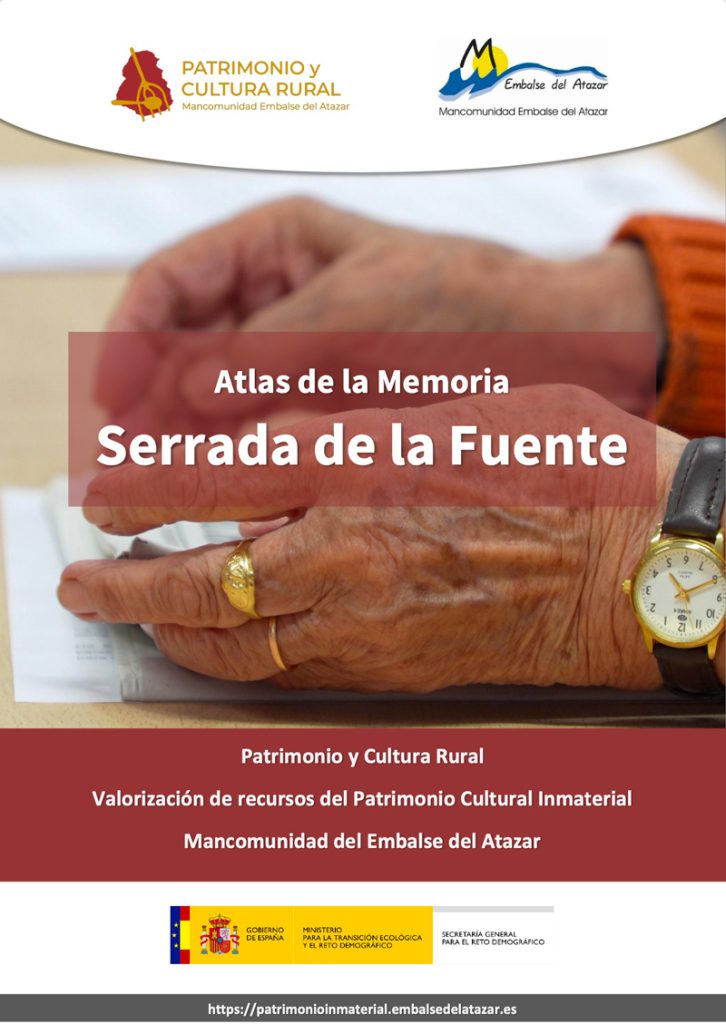
Descárgate el documento completo del “Atlas de la Memoria de Serrada de la Fuente”, en formato pdf.
Su toponimia hace alusión a la construcción de sus primeras casas en una garganta, rodeada de montes. Ese fue su nombre hasta 1916, tras la Reforma de la Nomenclatura Municipal en el que se le añadió de la Fuente, haciendo alusión a la fuente de buenas aguas de la que hacían uso sus vecinos y que ya viene recogida por Madoz en su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de España (1849).
Hay también una anécdota que cuentan en el pueblo, referida a la fuente de la plaza. Parece ser que, concluida la Guerra Civil y nombrados nuevos alcaldes, acudió el regidor a una reunión de presentación en la capital. Cuando pasaban lista y llegados al alcalde de Serrada, éste contestó, irónico y reivindicativo: “¡Presente, pero sin fuente!”
De ahí vendría la fuente de la plaza, obra a cargo de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, institución dependiente del Ministerio de Gobernación franquista, que atendió a algunas infraestructuras de la comarca.
Serrada, que nace de la repoblación medieval, como el resto de pueblos vecinos, fue un anejo de Berzosa, hasta el siglo XIX, momento en el que pasó a tener ayuntamiento propio.
Según las referencias de Madoz, en la obra anteriormente mencionada, a mediados de este siglo tenía 34 casas de muy inferior calidad. La de Ayuntamiento servía a la par de cárcel y escuela de instrucción primaria común á ambos sexos. Contaba además con la Iglesia parroquial de San Andrés. Poseía una dehesa pequeña con algunos robles y monte bajo, y diferentes prados naturales con medianos pastos: el terreno árido, seco y de inferior calidad. Producía poco trigo, centeno y pastos; manteniendo ganado lanar negro y vacuno y alguna caza menor.
Con esta austeridad, convivieron sus pobladores hasta hace relativamente poco tiempo. Llegaron tarde los suministros más esenciales como el agua corriente, la luz o el asfaltado de las calles y la migración en la década de los años 60 fue inevitable. La economía de subsistencia, basada en la ganadería y la agricultura, se alterna con trabajos ocasionales en las repoblaciones de pinos y las construcciones de infraestructuras hidráulicas de pueblos vecinos. Esta economía de subsistencia, provoca que sus habitantes todavía conserven conocimientos sobre oficios ancestrales como las horneras para hacer carbón, las barreras para hacer adobes, masa y morteros o la confección de garrotas, escobas y cestos.
En 1975 se integró en el municipio de Puentes Viejas, junto a Paredes, Cinco Villas y Mangirón donde se ubica el Ayuntamiento que sirve a las cuatro localidades.
La Vaquilla se hacía el domingo y el martes de carnaval. Las mozas habían vestido previamente a la vaquilla en la Casa Concejo (ayuntamiento), sobre el armazón ponían primero una sábana que lo ocultaba y después pañuelos bonitos que cada cual llevaba de su casa.
El domingo se sacaba y se corría la vaquilla, era algún mozo quien se la ponía. El martes dos mozos se disfrazaban, uno de viejo y otro de vieja (quien iba de vieja se ponía tetas, faldas…) y se corría y mataba a la vaquilla. Ese día los mozos llevaban manzarrón y trataban de untarlo en la cara de las mozas y ellas se escondían para tratar de evitarlo.
A la vaquilla la mataban cuando ya estaba todo el mundo en el pueblo, un hombre que era cazador, el tío Ignacio recuerda Eugenia, pegaba dos tiros al aire con su escopeta. Tras la muerte los viejos se tiraban al suelo simulando pena, llanto y gritando cosas como: “¡Que me ha matado la vaca!”. Luego llenaban una yara de vino y bebían la sangre de la vaca.
Los mozos iban con un burro a Lozoyuela a por una arroba de vino (16 l), la traían en un pellejo/pez (piel de un bicho). En el almacén de vino les prestaban el pellejo y cuando se vaciaba se lo devolvían.
Después de matar a la vaca y beber su sangre los mozos iban por las casas a pedir, les daban tocino. Con el tocino hacían torreznos que se comían en el ayuntamiento mientras seguían bebiendo vino
Con la grasa que sobraba de freír los torreznos al día siguiente hacían patatas fritas. Beber el vino y comer los torreznillos y las patatas fritas era algo de lo que sólo disfrutaban los mozos.
Eusebio recuerda que para esta fiesta los mozos de Serrada se juntaban con los de Berzosa en el pueblo de Berzosa y tomaban algo. También cuenta que ha hecho de viejo cuatro veces, con Santiago y con Ángel entre otros y que ésta era su fiesta favorita. “Se dejaba todo por esa fiesta” dice.
El Mayo
El 30 de abril los mozos, incluidos los mozos viejos, iban a cortar el mayo. Eusebio recuerda haber ido a los pinos a cortarlo con el permiso del forestal que a su vez solicitaba autorización a sus superiores. De entre todos los pinos elegían el más derecho y el más bonito y lo talaban con hachas, una vez talado cortaban las ramas dejándole solamente la cogollita de arriba, para que se viera que estaba verde.
Transportaban el mayo hasta el pueblo con una carreta tirada por vacas. Eusebio recuerda una ocasión en la que no sabían muy bien como cargar el tronco en el carro y él, que había trabajado en la construcción de un tinado, consiguió hacerlo.
Una vez en el pueblo ponían el mayo en la plaza que estaba cuesta abajo y era toda de tierra. Lo metían en un hoyo que medía 1,50 m de profundidad y lo iban levantando, mientras unos hacían palanca otros tiraban con sogas del lado contrario. Dicen que ponerlo vertical era difícil y que se podían tirar allí toda la noche. Después de un tiempo en la plaza lo quitaban.
Dicen que lo hacían porque era una costumbre de toda la vida que venía de atrás, de los mayores.
La música de bailes y rondas la hacían los propios mozos y hombres del pueblo, cantando, tocando una guitarra y unos hierros. La guitarra y los hierros eran de todos los jóvenes y los guardaban en el ayuntamiento.
Eusebio recuerda que una vez llevaron la guitarra a restaurar a La Hiruela porque perdía voz. Dice que allí había un tío que se dedicaba a eso y que además de ese arreglo le pidieron que se la templara bien.
Cualquiera tocaba la guitarra, pero algunos eran mejores, por ejemplo Regino, Antonio, Carmelo y Teodoro.
Dicen que en alguna ocasión alquilaron el organillo de Berzosa para algún baile.
Durante los bailes, como había menos chicas que chicos dicen que a algunos chicos a veces les tocaba bailar con una escoba.
Para el 24 de diciembre hacían un monumento al Niño, además de la figura del niño Jesús ponían otras figuras de escayola: una vaca, un buey, una mula y una oveja todas ellas entre musgo.
A las doce de la noche se hacía la misa del gallo y allí uno por uno todos los asistentes besaban la figura del niño en la pierna, después de cada beso el cura la limpiaba con un pañuelo.
En Nochebuena las mozas pedían el aguinaldo, les daban chorizo y otras cosas y el día de la Pascua se juntaban en alguna casa particular y se lo comían. Los mozos también pedían el aguinaldo el día de San Silvestre (31 de diciembre) para el día 1 de enero comerlo en una casa.
En la Noche de Reyes los niños y las niñas ponían las zapatillas al lado de la chimenea, colgadas de las llares, cadenas de hierro de las que habitualmente se colgaba el caldero de cobre en el que se cocían las verduras para los cerdos. De regalo les echaban alguna moneda, alguna fruta o castañas…Cuentan que se levantaban antes que los padres para ver que había en las zapatillas y si era dinero compraban en el bar algún caramelo o golosina.
El día 6 de enero, mozos y mozas se juntaban para hacer un arroz con los restos de sus respectivos aguinaldos y comerlo juntos en alguna casa. Dice Eusebio que los mozos siempre aportaban menos que las mozas.
Semana Santa
El Domingo de Ramos un vecino (cada año alguno diferente) se encargaba de llevar ramos de romero a la puerta de la iglesia donde el cura los bendecía, después cada vecino cogía uno y lo llevaba a una tierra para tener buena suerte con la cosecha. Cuentan que muchas veces cuando iban segando se lo encontraban.
El martes y miércoles las mujeres se encargaban del montaje del monumento para que el jueves estuviera listo. Lo ponían frente al altar, suspendían dos colchas desde lo alto y con
ellas hacían una especie de abanico. Debajo ponían un altar con flores naturales que encontraban en el campo y velas en cazuelitas.
Eugenia recuerda un año en el que fueron primero a pedir dinero para las velas por las casas, después a por flores de campanita a peña Águila y por último se acercaron a Robledillo a comprar las velas “donde los del primo Frutos”.
Las campanitas son flores amarillas que crecen a partir de un bulbo y se crían a partir de enero, cuando hay nieve.
Este tipo de monumento se dejó de hacer hace aproximadamente 50 años. Ahora se hace uno más modesto que se monta más rápidamente. Antes, cuando en otros pueblos también era costumbre hacer monumentos con más ornamentos, solían ir por los pueblos visitándolos.
Los días previos al Jueves Santo también tapaban los santos de la iglesia con mantos negros y morados.
El Jueves Santo y Viernes Santo comían más flojo. Por ejemplo en casa de Eugenia por la mañana tomaban sopas de ajo y a medio día una patata deshecha del cocido.
El Jueves Santo al salir de los oficios tiraban una moneda al aire para decidir por dónde empezaban los turnos para velar a Cristo, podía ser por la parte de abajo del pueblo o por la parte de arriba. Desde la muerte de Cristo (el Jueves Santo) hasta la misa del sábado las mujeres estaban velando todo el tiempo a excepción de las noches. Se relevaban para que siempre hubiera alguna en la iglesia, cuentan que cada mujer estaba aproximadamente una hora y al terminar avisaba a la siguiente vecina a la que le correspondiera el turno. Cuando iban a buscar a la mujer si hacía falta ésta dejaba de comer para ir a velar, “eso era sagrado”. Los hombres solteros, como Sotero y Paco también hacían su turno de velar. Durante ese rato en la iglesia rezaban o leían alguno de los libros que les había llevado el cura.
El Viernes Santo por la noche salían en procesión conmemorando el entierro de Cristo. Recorrían las calles con el candelario echando humo y una cesta con velas encendidas que a veces apagaba el viento o algún mozo bromista. Un señor llevaba la cruz y el cura iba bajo palio.
El Sábado Santo hacían una Misa del Gallo y el Domingo de Pascua hacían una misa en la que después de cantar el Gloria descubrían los santos tapados días antes.
El día de la Ascensión, que se celebra cuarenta días después del domingo de resurrección y que conmemora la ascensión de Jesucristo a los cielos, se celebraba misa y por la noche baile.
El día del Corpus hacían dos altares, uno en el guindo de Vitorino que solía estar florecido y y otro que podía estar en la puerta del ayuntamiento o en la puerta del garaje de Mª Paz. Los altares tenían una sábana debajo, dos colchas, una mesita, una virgen y dos floreros. También recuerdan que a primera hora del día los hombres barrían las calles.
Echaban cantihueso en la iglesia, en las calles y alrededor de los altares y en la puerta de la iglesia ponían unos arcos hechos con ramas de chopo.
Hacían misa y posteriormente una procesión que recorría los altares, el cura encabezaba la procesión llevando la custodia y una bufanda especial de esa festividad.
Por la noche hacían baile.
El día 1 de noviembre se celebraba una misa y el día 2 iban al cementerio, allí el cura rezaba un responso para todos los difuntos y echaba agua bendita.
San José
El 19 de marzo, San José, hacían misa y era un día festivo en el que no trabajaban. Solían ir a la feria de ganado que se celebraba en Buitrago de Lozoya.
San Pedro
El 29 de junio, San Pedro, hacían misa y era un día festivo en el que no trabajaban en el campo. Este día, un vecino de cada casa tenía que ir a limpiar el cementerio.
Santiago Apóstol
Segaban por la mañana hasta que llegaba la hora de ir a misa. Por la tarde los hombres se juntaban a echar una brisca. Y por las noches había baile.
En esas fechas estaban deseando tener alguna fiesta para descansar.
Asunción de la Virgen María
La gente paraba de trabajar, iba a misa y luego solía ir a pie a Berzosa porque celebraban sus fiestas patronales y hacían baile con pianillo.
Santa Bárbara
El 4 de diciembre por la mañana hacían misa y procesión y por la tarde ronda y baile.
Dejó de celebrarse hace aproximadamente treinta años. Era una fiesta más “seca” que la de San Andrés celebrada sólo unos días antes pero “era una fiesta muy amable, no íbamos a trabajar nadie aunque pillara entre semana” dice Eusebio.
La víspera, el 29 de noviembre los mozos rondaban e iban pidiendo por las casas, daban poco porque no había nada y “el dinero para el cielo”.
El 30 de noviembre por la mañana hacían una misa y procesión en honor al santo.
La procesión daba la vuelta al pueblo y de regreso, en la puerta de la iglesia, hacían la subasta. Subastaban las flores (artificiales) que iban en las andas, la corona y las varas. Quien pujaba más por cada una de las varas las sujetaba a la hora de meter de nuevo el santo a la iglesia tras la subasta. El santo que se sacaba de procesión es de escayola y sigue actualmente en la iglesia.
Después de la procesión cada cual se iba a comer a su casa y por la tarde-noche se hacía baile. Venía gente andando de Berzosa y Paredes al baile, incluso si estaba nevado.
El día 1 de diciembre era “San Andresillo” y volvían a hacer misa, procesión y subasta y en la tarde una ronda en la que recogían la voluntad de cada casa “que era poquita”: un trago de vino dulce en el porrón o algo de la matanza (chorizo, tocino…) si ya la habían hecho.
Con los años la fiesta mayor de Serrada pasó de ser la de San Andrés en noviembre al primer fin de semana de septiembre y finalmente la cambiaron al mes de junio.
Eusebio recuerda ir a la fiesta de Los Viejos de Paredes al menos tres veces y alguna con nieve. Cuenta que estaba en el momento en el que los más mayores del pueblo asignaban los motes a los mozos y aún se acuerda de algunos de esos motes, por ejemplo el de Pepe de la Carmen “Encargado de bragas sucias”.
El día 15 de agosto mozas y mozos solían ir a las fiestas de Berzosa.
Cuando empezaron a tener bicicletas (años 50) iban con ellas a las fiestas de Prádena y Montejo.
“Al principio cuando empiezas a simentar no lo haces de manera homogénea pero poco a poco le vas cogiendo el tiento” dice Eusebio.
En el mes de octubre sembraban primero algarrobas, veza, alberjanas y cebada, después el centeno y por último el trigo. Se utilizaban las tierras más fuertes para el trigo mientras que las algarrobas se plantaban en la tierra más floja, más mísera.
En los meses de marzo y abril se volvía (araba) la tierra en barbecho y se le daba hasta tres vueltas para que luego no tuviera hierba.
Cuando llegaba el tiempo de primavera echaban en las tierras de cultivo de los cereales un abono, eran unos granitos chiquititos. Tenían que ir por todas las tierras echándolo, esparciéndolo como cuando simentaban.
Entre abril y mayo se escardaban los trigos, se quitaban las hierbas malas con azadilla para no clavarse los pinchos de las uñasgatas y porque si no había llovido la tierra estaba muy dura. Escardar era labor de todo aquel que pudiera (hombres, mujeres y niñas y niños a partir de unos cinco años).
La algarroba, la veza y las alberjanas eran para alimentar al ganado y se segaban para San Antonio (13 de junio). La veza se segaba verde y se guardaba para el ganado, igual que la hierba de los prados. Una vez segada se llevaba en el carro y se guardaba en los pajares, había que subirla arriba al encaramado porque abajo se estropeaba por la humedad.
Las algarrobas se arrancaban por la mañana temprano porque si no se desgranaban y pinchaban mucho. Cuando las recogían hacían gavillas y les echaban un canto encima para que no se las llevara el aire. Si les daba tiempo antes de empezar a segar el cereal las trillaban. Si no, las trillaban al mismo tiempo que lo demás pero en primer lugar.
Para recoger las algarrobas una persona con un horquillo las echaba en un carro mientras otra que estaba subida en el carro las pisaba para que no abultasen mucho.
El grano de la algarroba se le daba de comer a las vacas mientras que la paja al ganado horro (ovejas jóvenes que no parían o carneros) que durante algunos periodos se apartaba junto con los corderos en los tinaos porque necesitaban menos comida que las ovejas que estaban paridas.
Después de segar las leguminosas (veza, algarroba y alberjanas) segaban la cebada, el centeno y finalmente el trigo. Para segar los cereales usaban hoces gallegas siempre acompañadas de zoquetas u hoces de dientes. Dicen que las hoces gallegas eran más utilizadas por los hombres mientras que las de dientes más por las mujeres.
Segaban todos los días de sol a sol pero los domingos paraban para ir a misa de una.
Cuentan que había gente que sembraba mucho y para la siega buscaban segadores de otros pueblos como Cervera de Buitrago o La Puebla. Los segadores iban a cambio de un jornal y comida y dormían en el campo al raso.
A últimos de julio estaba prácticamente todo segado, al terminar acarreaban la mies a la era con carros tirados normalmente por una yunta de vacas. Dónde no había fuerza de trabajo, por ejemplo en las casas donde eran sólo un matrimonio, los familiares ayudaban. Dicen que si los haces eran muy grandes las mujeres las pasaban canutas para levantarlos y ponerlos en la carreta, por eso pedían que no se hicieran muy grandes.
Eugenia recuerda que una vez cuando estaba subida al carro cargando haces se cayó entre las estacas hasta el suelo. En los carros había estacas con la punta aguzada para clavar los haces y que no se cayeran al transportarlos.
Una vez la mies estaba en la era colocaban los haces de los distintos cereales por separado, cada uno en una encina. Las encinas eran montículos circulares hechos de haces en los que ponían la paja hacia afuera y el grano hacia adentro.
Cuando iban a trillar desparramaban alrededor de doscientos haces y a eso lo llamaban parva. Las trillas solían estar tiradas por vacas, que era el animal más lento, aunque alguna familia como la de Juani tenía yeguas y esas navegaban mucho.
La trilla se enganchaba a los animales mediante un palo al que llamaban timón. Una persona iba sobre la trilla de pie o sentada en un banco y dirigía a los animales mediante unos ramales. A las vacas se les ponía unas volvederas de cáñamo con una zamosta (lazo) en la oreja para que al tirar de los ramales obedeciera. Quien iba en la trilla llevaba una pala para recoger los excrementos y que no se cayesen a la parva porque si no arrollaban la paja (se hacía una bola de paja y grano). Recuerdan que a los que iban de Madrid les gustaba montar en la trilla.
Iban a amanecer a la tierra y trillaban de sol a sol. Paraban a comer y a merendar. A la hora de la comida volvían a casa, las mujeres un poco antes para prepararla y los hombres más tarde. Después de comer los hombres se echaban un poco de siesta mientras las mujeres preparaban las tortillas para merendar. A las cuatro de la tarde aproximadamente ya estaban de vuelta a la tierra.
Las mujeres cuando volvían de la era por la tarde iban a echar de comer a los cerdos y a veces estando en la era se hacían una escapadita a lavar la ropa. “Las mujeres no tenían descanso” dice Eusebio.
Cuando el grano estaba medio limpio iban a dormir a la era para que no se lo quitasen o evitar que se lo comiera algún animal, dicen que por ejemplo los borricos se quedaban sueltos cuando terminaban de trillar, a algunos los trababan y a otros no. A las vacas que trillaban, al terminar la jornada, las llevaban a la Dehesa a que comiesen y se tumbasen, al día siguiente cuando llegaban a la era las dejaban comer un poco de la parva.
Había muchas eras de lanchas y con las lanchas se estropeaban las piedras y las cuchillas de las trillas, por eso en el mes de junio iba un empedrador de Cantalejo (Segovia) que después de humedecer las trillas colocaba piedras en los huecos que se habían quedado sin ellas.
Una vez trillado separaban el grano de la paja, primero ayudados por una horca y después por una pala de madera. Finalmente ponían una horca hincada y apoyaban en ella la criba y la meneaban.
Cuando el grano estaba limpio se metía en sacos de cáñamo y se llevaba a las trojes que estaban en los encamarados de las casas. Al terminar el trabajo en las eras a finales de agosto, las barrían y las dejaban limpias para el siguiente año.
Tenían algunas prendas de vestir especiales tanto para la siega como para la trilla. Hombres y mujeres se cubrían la cabeza con sombreros de paja y la nuca con pañuelos. Los hombres para pincharse menos se ponían pantalones y calcetines caquis de lona. “La camisa a veces te hacía daño en el cuello de lo tiesa que estaba porque no se podía lavar a diario” dice Eusebio.
Recuerdan que durante estas labores a veces los tábanos picaban a las vacas y a las mujeres en las piernas.
Antaño cultivaban patatas, judías (verdes y coloradas que llamaban garbanceras), judiones, tomates, calabazas para los cerdos, repollos y berzas.
Algunos huertos estaban alrededor del pueblo y se regaban con la reguera que se nutría del agua de un estanque que hay debajo del lavadero. Ese estanque que ahora es de hormigón primero fue una poza de tierra y se llenaba con el agua de una reguera de la sierra. El alcalde del ayuntamiento era quien mandaba avisar cuando tocaba limpiar la reguera y organizaba los turnos de riego,” lo echaban por adra” dicen, empezaban por la parte de abajo o por la parte de arriba del pueblo e iba pasando al vecino de al lado. Por la mañana regaba uno y por la tarde otro.
Las patatas las ponían pasado San José y luego ya ponías las calabazas, judías, judiones y por último, entre San Antonio y San Pedro, las berzas. Para sembrar las patatas usaban patatas del año anterior, el resto de semillas que utilizaban también eran semillas que ellos mismos habían secado al sol (pipas de calabaza, granas de berza…). Todas las semillas las plantaban directamente menos las de berza que las ponían en semilleros en los que mezclaban tierra con cirria (cagurrias de las ovejas).
Cuando las plantas tenían bichos, antes de tener acceso a productos químicos, los quitaban a mano y los metían en un bote para después matarlos.
El padre de Eugenia cultivaba judiones en un huerto cuyo pozo se secó cuando los de Berzosa cogieron el agua de peña Lagarto.
Cada familia tenía una cerda para criar. Los guatitos que paría los criaban y cuando “valían” se quedaban con dos (los mejores) y el resto los llevaban a vender a otros pueblos, por ejemplo a la feria de Bustarviejo.
Por el día juntaban a todos los cerdos del pueblo en el corral de concejo para hacer la porcá. Durante todo el año quienes tenían cerdos se turnaban y cada día una persona iba con ellos al campo, en verano los llevaban donde había agua y en invierno donde hacía solano. Dicen que las gorrinas cuando tenían los guatitos en casa eran “más malas que su puta madre” y querían volver con las crías. Cuando volvían del campo cada cerdo se iba a su corte, aunque los dueños estaban pendientes para recogerlos. En las cortes les echaban de comer calabaza, berzas, hojas…”Comían casi como nosotros” dicen.
Eusebio recuerda que su tío Ignacio castraba a los guatillos cuando tenían aproximadamente un mes. Se ponía el guatillo entre las piernas, una persona le agarraba las patas y otra las orejas y él le cortaba los testículos y se los sacaba, después sobre la herida les echaba aceite de girasol. También recuerda una ocasión en la que una de las gorrinas de su familia estaba tratando de parir sin éxito y llamaron a Juan Bruno de Montejo para que les ayudase, éste trató de sacarle los guatitos con la mano pero como era muy grande no podía así que recurrió a la madre de Eusebio que metió su mano más pequeña y sacó a los doce cerditos muertos.
En la mayoría de las casas tenían vacas para trabajar en el campo y para criar. Para cuidarlas tenían un sistema parecido a “la porcá” al que llamaban “la vacá”. Juntaban a todas las vacas del pueblo e iban a cuidarlas por turnos, por cada dos vacas que tenían les tocaba ir un día.
La organización de estos turnos se hacía entre los propios vecinos en la casa concejo, donde ahora está el ayuntamiento.Este sistema funcionaba todo el año y el cuidado de las vacas lo podían asumir hombres, mujeres, mozos y mozas.
Cuentan que cada mañana las juntaban todas al salir del pueblo en un lugar u otro según qué tierras estuvieran sembradas (un año sembraban de Serrada hacia Paredes de Buitrago y otro de Serrada hacia Berzosa de Lozoya). En invierno las llevaban a una dehesa y en verano por el campo. A quien le tocara el turno tenía que estar con ellas todo el día, al volver al pueblo las esperaban los dueños y cada cual cogía las suyas y las llevaba a la cuadra que muchas veces estaba en la propia casa y tenía el acceso por el mismo portal. Eusebio recuerda que cuando salían las vacas por el portal siempre se cagaban y él le decía a su madre: “Es que les gusta cagarse en lo más barrido”.
Cuando venían del campo les echaban de comer, también después de cenar. Eusebio cuenta que a veces, cuando había una vaca por parir, dormía en la cuadra por si necesitaba ayuda. Una vez cuando una vaca estaba de parto le puso al ternero que estaba atascado una cuerda en las patas para tirar pero el ternero se encajó en los riñones y tuvo que pedir ayuda a otras personas.
Cuando llegaba la primavera iban a labrar y a arar las tierras con dos vacas. Eusebio se acuerda de que cuando iba a labrar, del pueblo a las tierras llevaba las vacas sueltas y una vez en las tierras les ponía el yugo fácilmente porque ya estaban acostumbradas.
Los terneros antes se vendían cuando rondaban los 150 kg. Los vendían vivos a distintos compradores que iban al pueblo. Tenían una romana del ayuntamiento que utilizaban para pesarlos, normalmente al lado de un álamo negro que había junto a la iglesia.
A las ovejas que había en Serrada las llamaban churrillas, eran más duras y esclavas que otras razas y no valían para leche, sólo para carne.
Cuentan que en La Puebla había muchas ovejas negras y también eran de una raza dura que soportaba mucho tiempo en la sierra de ahí el dicho: “Eres más esclavo que las ovejas de La Puebla”.
En todo el pueblo tenían unas diez piaras que no eran muy grandes, en casa de Eugenia por ejemplo tenían unas cien cabezas mientras que en casa de Juana y de Eusebio unas setenta.
Eugenia fue pastora de ovejas aproximadamente desde los diez hasta los cincuenta años. Cuenta que cuando era niña no iba sola, se juntaba con otras chicas y chicos que también iban de pastores y además casi a diario se encontraban con las pastoras de Paredes de Buitrago en el medianil, en la zona del arroyo entre la jurisdicción de un pueblo y otro, cerca de El Hueco (Serrada) y la fuente del Toldoño (Paredes). Además los rebaños solían ir acompañados de perros.
Para reconocer a las ovejas de sus rebaños les ponían recién esquiladas una marca con pez en la paleta utilizando una especie de tenazas. Por ejemplo, la marca de las ovejas de Eugenia era una M. También se les hacía una muesca en las orejas que llamaban mosca.
Para entretenerse mientras pastoreaba Eugenia llevaba el huso y lana para hilar o agujas y lana para tejer, ha hecho calcetines, faldas, refajos y jerséis. También llevaba una revista, El buen amigo, pero como “no sabía juntar las letras no le sacaba provecho” y a partir de los años 60 empezó a llevarse un transistor, además en primavera recogía plantas silvestres, manzanilla, orégano, poleo, té (que se criaba en la terrenos colorados). Juani cuenta que ella además de los instrumentos para tejer también llevaba cosas de costura: para hacer trapos de cocina, sujetadores…
Eugenia cuenta que en su cesta, además de los objetos para entretenerse, llevaba un bote de metal (de los de leche condensada) con chinas y cuando la zorra iba a la puerta del tinado ella hacía sonar el bote para que la zorra se asustase y se marchase. A la abuela de Eugenia cuando estaba con las ovejas en el prado Espino hilando se le presentó un lobo y lo tuvo que asustar con la rueca.
Cuenta Eusebio que cuando iba de pastor siendo crío se unía a otros pastores de su edad y si hacía frío encendían un tomillo para darse un calentón. Si en esas se encontraban a la tía Corucha ésta les decía: “Tanta lumbre, pastor lumbrero no criará buen borrego”. Dice Eusebio que las ovejas de su familia desaparecieron cuando él se fue a la mili en los años
60. Explica que en ese momento las cosas empezaron a cambiar, comenzó a haber trabajos en la zona como los de la presa del Atazar o los pinos y ya podían ganar dinero y vivir un poquito mejor.
Desde abril y hasta ser esquiladas llevaban a las ovejas a las fincas que estaban en barbecho y cercaban las fincas con redes de rascal sujetas con unos palos. Por la mañana temprano las cambiaban de finca para que abonasen otra zona. En San Antonio (13 de junio) las esquilaban y ya no las volvían a llevar a “la red” porque dicen que al no tener lana y por tanto estar más ligeras y frescas estaban más activas, menos amodorradas y era más fácil que se salieran de la red.
Dos de las familias que tenían ovejas las esquilaban ellos mismos pero a las demás piaras venían a esquilarlas unos esquiladores de fuera, por ejemplo de La Puebla. Recuerdan que venía una cuadrilla de unos ocho con un capataz que los organizaba.
Para ser esquiladas las ovejas tenían que estar bien secas. Las familias propietarias de las ovejas trabajaban mano a mano con los esquiladores. Mientras estos esquilaban algunos miembros de las familias legaban las ovejas (juntaban sus patas) antes de que las esquilasen y recogían los vellones en sacos. Dicen que los esquiladores iban a destajo, que un esquilador veterano podía esquilar unas cincuenta ovejas en un día con las tijeras, cobraban por piezas esquiladas.
Tenían que tener cuidado para no cortarlas, si las cortaban les echaban sobre las heridas moreno (polvos del carbón de la fragua) para evitar que la mosca cagase en las heridas. Dicen que siempre perdían alguna oveja tras el esquileo porque con las tijeras les pinchaban en mal sitio.
Recuerdan que cuando iban los aprendices a esquilar una oveja negra el capataz les obligaban a decir antes “¡Negra esquilo!” y cuando iban a esquilar un carnero “¡Carnero esquilo!” Ante cualquiera de estos dos gritos todos los esquiladores paraban y le daban un trago al porrón. Si no lo decían el capataz los castigaba levemente.
A los esquiladores, en las casas donde esquilaban, les preparaban para el desayuno una fuente con un montón de huevos, dicen que se les ponía de comer lo mejor que hubiera y si tenían que pernoctar lo hacían en el pajar con la mugre.
Eusebio cuenta que tenían la costumbre de ponerse para el esquileo la mejor camisa que tuvieran porque se percataron de que con la mugre que cogía de las ovejas tras lavarla se quedaba limpísima.
Uno o dos vellones de la lana esquilada, los mejores, solían quedárselos para las casas y el resto los vendían, dicen que iba mucha gente a comprar la lana.
Recuerdan que las tijeras de esquilar se llevaban a afilar primero a Casla, un pueblo de Segovia y luego pasó a afilarlas un vecino del pueblo, Regino, con una piedra de afilar.
A las ovejas viejas se las iban comiendo ellos mientras que a los corderos y a algunos carneros los vendían a carniceros de Torrelaguna o de Mangirón (el tío Calcetas).
Cuentan que a los carneros los capaban el Señor Andrés de Berzosa o el Señor Martín de Paredes para que no cubriera a las ovejas nada más que el semental. Elegían para sementales los machos con mejor estampa, los que tenían buenos cuernos enroscaditos y buen tipo.
El Viernes de Dolores se les cortaba el rabo a los corderos, era tradición cortárselo ese día porque se decía que así no se volvían luego modorros. Luego los rabos se cocinaban y se comían.
Había pocas ovejas negras. Cuando tenían una oveja completamente negra la llamaban Y. A esa oveja no le cortaban el rabo porque se decía que tenía “gracia del señor” y daba suerte a la piara, tampoco le hacían muesca en la oreja.
En Serrada había pocas cabras, sólo dos casas tenían y las juntaban en un sólo atajo que en total tenía unas veinte cabezas.
Eugenia recuerda que durante un tiempo llevó con el rebaño de ovejas a tres cabras, cuenta que si se liaba a llover las cabras rompían y las ovejas las seguían. También recuerda haberlas ordeñado cuando estaban paridas.
Dicen que en Prádena del Rincón juntaban las cabras de todos y se turnaban para cuidarlas.
Se cortaban ramas de fresno en septiembre antes de que se cayera la hoja y se reservaban para dar de comer al ganado en el invierno.
Las gallinas estaban sueltas por las calles.
Cuando una gallina estaba clueca le echaban unos cuantos huevos y de ahí sacaba pollos. Algunos salían hembras y otros machos. Los que salían machos se mataban para comer.
“Como las criabas tú estaban hechas al terreno, eran duras y aguantaban mucho. Ahora que se traen criadas si se ponen malas no sobreviven” dice Eugenia.
La matanza se hacía a partir de San Andrés, 30 de noviembre, cuando venía bien en cada casa. Para hacerla se juntaban las familias y dedicaban tres días; el día que mataban los cerdos, el día que los deshacían y el día que hacían las mujeres los chorizos. “Era una fiesta…Esa fiesta sí que nos la han quitado” dice Eusebio.
El primer día de matanza se trincaba (mataba) el cerdo. Entonces una mujer recogía la sangre para hacer morcillas, y le daba vueltas con un huso de madera para que no se cuajara. La mujer que removía la sangre no podía tener la regla porque si no decían que se cortaba.
Después, en la calle, se socarraba al cerdo y se raspaba la piel, primero con un trozo de teja mientras otra persona iba echando agua con una jarra y luego con un cuchillo para que “quedase blanquito”, sin pelos. Tras socarrarlo y limpiarlo lo colgaban boca abajo, lo abrían y cortaban un trozo de lengua y otro de “adentro” para entregarlo al veterinario. “Había el que se iba en bicicleta a llevarlo al veterinario de Buitrago que te decía en el acto”. También le sacaban las tripas.
Tras todas estas tareas comían todos juntos unas patatas con arroz y bacalao, hígado del cerdo recién sacrificado y a veces algunos torreznillos sacados de la tripa aunque todavía estuviera blandito. En general el resto del cerdo no se tocaba.
Después del arroz las mujeres se iban al Chorrete a lavar las tripas, a veces tenían que romper el hielo para hacerlo, Ana María recuerda que siendo niña, cuando estaba lavando las tripas en el arroyo, se le quedaban caramelos (hielo) en los dedos. Cuentan que a veces los hombres les llevaban algo de agua caliente para las manos y que al regresar a casa para entrar en calor les esperaba una buena lumbre, un vino dulce y en ocasiones tostadas o torrijas.
Las morcillas se hacían ese día, se rellenaban las tripas del intestino grueso ya lavadas con una mezcla que llevaba sangre del cerdo, arroz cocido, sal, canela y cebolla que se había dejado picada el día anterior en la misma gamella donde después removerían todos los ingredientes. Una vez rellenas las tripas y cerradas se cocían en una caldera grande.
El segundo día cuando ya se había oreado el cerdo los hombres lo deshacían (troceaban) normalmente en los portales de las casas. Cuando el cerdo estaba a medio deshacer cortaban los somarros y los llevaban a las mujeres que estaban en la cocina para que los asaran. Después de deshacer el cerdo era costumbre tomar una copita de aguardiente con galletas.
Algunas de las piezas de carne como los jamones las ponían los hombres en sal mientras que otras se reservaban para hacer los chorizos o poner en adobo. Normalmente el adobo era una tarea de las mujeres que ponían lomos, costillas y panceta dentro de una gamella con agua y un aderezo hecho a base de pimentón, ajo, sal, orégano, canela y pimienta. Tras unos días impregnándose del adobo ponían a orear las piezas y cuando ya estaban oreadas las freían y metían en la olla.
Aquel día solían cenar cocido. En ese cocido echaban las orejas de los cerdos de la matanza del año anterior. “¿Cómo no explotaríamos?” dice Eusebio pues recuerda que los días de la matanza eran días de mucho comer y beber.
El tercer día lo dedicaban a hacer chorizos. Tanto picar la carne como rellenar los chorizos se hizo a mano hasta la aparición de una máquina. “¡Da más despacio que se revienta el instentino!” recuerda Eusebio que le decían cuando daba a la manivela para ir rellenando los chorizos.
Cuando terminaba la matanza solían repartir a la familia picadillo y somarro.
Reguera
El día de San Isidro todos los vecinos (hombres) iban a limpiar la reguera. Empezaban desde el pueblo y terminaban arriba, en la ladera de la montaña, en lo que llaman la Pradera del Porrón o el Huerto de la Tortilla.
Se acuriosaba (limpiaba) con azada, quitaban jarros que habían arrastrado hasta allí las tormentas, zarzas, etc. Se dejó de limpiar antes del año 2.000 aunque en los últimos años se ha vuelto a recuperar.
Recuerdan que por la mañana, antes de empezar el trabajo, comían un bocadillo bajo el chaparro del huerto del cementerio. Cuando iban por la mitad el alguacil les daba de beber un trago de vino y hasta que no terminaban a las tres o las cuatro de la tarde no merendaban.
Las mujeres preparaban para la merienda tortillas, chorizo y jamón de la matanza y el ayuntamiento ponía dos arrobas de vino. Bebían el vino con unas yaras que tenían de cuernos de vaca y dicen que algunos se emborrachaban y había discusiones porque salían a relucir los enfados y desacuerdos.
Era costumbre que el cura estuviera aunque él no trabajaba, también que los hijos e hijas de los hombres que habían ido a trabajar en la cendera fueran a comer con los padres. Cuenta Eusebio que su abuelo Pedro que era muy beato siempre comía al lado del cura y al terminar llamaba dando palmas a las niñas y niños para que besaran primero la mano del cura, luego la suya y finalmente la de otros hombres mayores.
Cuando regresaban daban el último trago de vino en la Peña Lagartera y ahí dicen es dónde se daban las discusiones más fuertes.
Dehesa Boyal
Los vecinos (un hombre de cada casa) iban el día de la Pascua, la Pascua del Hornazo, a valtear (levantar) la pared de la dehesa y colocar espinos sobre ella para que las vacas no se salieran. Porque en verano después de pasar el día pastando o trabajando las vacas dormían en la dehesa.
Para cortar los espinos llevaban un rozador, un palo que en uno de sus extremos tenía un gancho afilado. Algunos hombres cortaban espinos mientras otros los hacían brazados y se los echaban a las costillas y los bajaban a la pared. En la pared, los hombres más mayores los colocaban.
Eran espinos negros con los pinchos muy largos y para tratar de evitar pincharse llevaban chaquetas gordas de caqui. Dicen que si se clavaban espinas tenían que sacarlas con alfileres.
Todos los hombres se encontraban en el zarzo del Lomo El Berzal, allí tomaban un bocatita y un par de tragos de vino con el botillo. Después se dividían en dos grupos, uno de ellos se iba hacia el medianil de Berzosa para rodear los pinos y el otro hacia el lado contrario, el prao La Mora. Finalmente los dos grupos se encontraban en el zarzo de Peña Parda y allí comían la merienda: tortilla, chorizo, jamón, bacalao rebozado…A esta merienda también acudían el cura y los hijos e hijas de los hombres.
Al llegar al pueblo tanto de la cendera de la reguera como de la dehesa, los hombres jugaban a la calva en una cerca ocupada actualmente por la vivienda de Eusebio.
Antes cogían leña de chaparro (encina), roble, fresno y jara. La que más valoraban era la de encina, después la de roble y por último la de fresno porque hacía mucha ceniza. La jara que era gorda también aguantaba, si no tenían otra cosa la echaban en la lumbre pero principalmente la usaban para encender los hornos y cocer el pan.
Dedicaban cuatro o cinco días en el tiempo malo, diciembre y enero, a cortar leña con hachas y podones. Cada uno cortaba en sus fincas, el que tenía muchas fincas con leña podía cortar y el que no y se tenía que arreglar como buenamente podía.
Si había algo de leña en las tierras del ayuntamiento hacían suertes, tantas como casas del pueblo hubiera. Después cada suerte se numeraba y se hacía un sorteo para asignar cada suerte a un vecino, esta práctica aún se mantiene.
Las jaras subían a arrancarlas al cerro. Cuando las arrancaban hacían dos brazaditos y los cargaban en la burra, dicen que no debían hacerlos excesivamente grandes porque si no, no valían para levantarlos y cargarlos. Sobre los brazados ponían unas gavillas (más pequeñas que los brazados). Las jaras podían ser para la propia casa o para venderlas en Buitrago. Recuerdan que cuando iban a venderlas se ponían en la plaza del pueblo hasta que alguien las comprara.
Dicen que la leña de antes no era como ahora porque no dejaban a los troncos hacerse tan gordos, porque hacían falta, también que las suertes las cortaba cada cual “a mata rasa” no como ahora que el guarda forestal marca lo que se puede cortar y el sesenta por ciento de la leña se queda allí.
Tampoco la lumbre de antaño era como ahora, eran lumbres bajas y usaban palos más largos, que se partían y atizaban. Cuentan que antes donde eran mucha familia el padre se sentaba junto a la lumbre y los demás detrás, de tal modo que a veces no les llegaba el calor.
Para dar calor a la casa también solían poner ascuas en un cubo de zinc en la puerta de la cocina.
Templaban las camas antes de ir a dormir con ladrillos de arcilla que habían calentado previamente en la lumbre, dicen que tenían que tener mucho cuidado al poner los ladrillos porque si estaban excesivamente calientes se retostaban las sábanas. Si tenían gatos recuerdan que se tumbaban a los pies de la cama y les daban calor. Posteriormente aparecieron las bolsas de agua caliente y sustituyeron a los ladrillos.
Garrotas
Las garrotas se hacían de fresno y álamo negro (olmo).
Cuenta Eusebio que cuando nevaba se juntaban cuatro o cinco hombres en una casa para hacerlas, llevaban un montón de varas y uno de los extremos de las varas lo ponían al fuego, dice que la mitad las tenían que tirar porque se rompían. Una vez domadas se ataban para que mantuvieran la forma curva y cuando se secaban se cortaban a la altura que se quería. Recuerdan que Sotero las domaba con una botella.
Cestas y otros artilugios de mimbre
Las cestas las hacían con mimbre de la salguera. Había mimbres buenos, esos eran muy largos y amarillos y había otros malos, eran muy cortos y se chascaban mucho al domarlos.
Se cortaban cuando estaban con las hojas grandotas aunque no se fueran a utilizar hasta meses después. Cuando los querían utilizar, si había pasado mucho tiempo desde que los habían cortado los tenían que echar en agua para que se ablandaran y poderlos domar para hacer la cesta.
Antes había salgueras en la rencilla de la tía Nemesia, en el prao Linarejo, en Las Juergas, en el prao Antolín pero ahora dice Eugenia que ya no hay mimbre, que las salgueras están caídas y secas.
Elaboraban cestas de muy diferentes tipos para usos variados:
Eusebio recuerda que las cestas podían ser de una o dos arrobas y que llegaban a durar hasta treinta años. También que su padre hacía cestas por encargo y para intercambiar en Prádena, Montejo y Canencia por tantas patatas como cupieran en ellas. Además de cestas el padre de Eusebio también hacía con mimbre una especie de bozales para los chotos, para que estos no lamieran porque decían que si lamían se les ablandaba la caca.
En Serrada recuerdan a bastantes hombres que hacían cestas, Segundo, Mariano, Isidoro, Julian, Carmelo, Ambrosio…
Escobas
Se podían hacer con dos plantas diferentes que se recolectaban verdes, la sonajera y el granillo. Cuando las plantas se secaban las ataban por un extremo pero la mayoría no tenían palo así que para barrer tenían que agacharse.
Dicen que las escobas de sonjera se usaban para todo, para la casa, para barrer la era…
Antes de hacerse la fuente, las mujeres iban a por agua a la Chorretera o Chorrete con un cántaro que se ponían en la cadera o en el hombro.
Había dos puntos dónde cogían el agua, uno en la parte de arriba del pueblo y otro en la parte de abajo.
Mientras había agua en el arroyo las mujeres iban allí a lavar. Las del barrio de arriba solían apostarse a la altura del Chorrete, las del barrio medianero en la ren de la Ollá y las del barrio de abajo en la zona cercana al corral de concejo. En cualquiera de estos puntos ponían unas piedras para que el agua se recogiera y se hiciera una especie de charca.
Entre primavera y otoño, cuando no había agua en el arroyo iban a lavar a la reguera, a la altura de la ren de la Cebada.
Llevaban un cesto con la ropa, un rodillero de madera y jabón. Mojaban la ropa, le daban jabón y la restregaban contra unas piedras si estaban en el arroyo o contra la tabla de madera si estaban en la reguera. Una vez restregada había piezas que directamente se aclaraban pero otras se dejaban sin aclarar sobre el verde para blanquear.
Lavaban cuando les hacía falta, a veces tenían que ir de noche cuando volvían del ganado y en invierno tenían que romper los hielos para acceder al agua y lavar.
El jabón lo hacían ellas mismas con agua, grasas malas (resto de grasas de las matanzas) y sosa que compraban en Buitrago o Montejo. Mezclaban los ingredientes en un barreño y les daban vueltas con un palo hasta que se cuajaba la mezcla. A veces si la grasa estaba muy apelmazada la calentaban previamente
Una vez cuajada la mezcla se volcaba en una caja de madera y cuando se secaba se cortaba en pedazos. El tiempo de secado dependía del clima, cuanta más humedad más tardaba.
No recuerdan hacer ladrillos de adobe pero sí barro (mezcla de agua, tierra y paja que se usaba como actualmente se usa el cemento) normalmente para hacer o restaurar paredes de piedra.
Removían agua, tierra y paja con un azadón o con una pala. La tierra que empleaban para esta mezcla la traían en los serones de un burro de un sitio al que llamaban la Barrera
“Hay muchas paredes hechas de eso… porque entonces no había cemento ni nada y aguantan. Muchas de esas paredes llevarán años y años, yo que sé lo que se llevarán…cien años. Se descarnan las paredes cada vez más porque cuando llueve se lleva el poco barro. Si en esa pared no hubiese entrado agua, esa pared no se cae.” dice Eusebio
Eusebio recuerda que en la casa de sus suegros tenían que retocar frecuentemente los tabiques de barro por la humedad. Su suegra los tapaba con cal, sobre todo por abajo que es dónde más de escascarillaban.
Cuando esquilaban las ovejas se quedaban los mejores vellones (uno o dos) para hilarlos y el resto los vendían.
Para hilar preferían la lana de las ovejas churras, pues la lana de las merinas está muy rizada. A las ovejas de Serrada las consideraban churrillas y su lana era buena para hilar.
Antes de hilar la lana la escarmenaban (quitaban las pajas y otras suciedades). Luego la ponían en la rueca e iban sacándola para hilarla con el huso. Eugenia dice que aprendió a hilar de verlo hacer a otras mujeres y recuerda que cuando iba de pastora (empezó cuando tenía diez años) se llevaba una cesta con la merienda, el huso de hilar y algo de lana y como rueca usaba el garrote.
Los husos los compraban a algún tendero ambulante o los hacía alguien del pueblo como el Sotero. Cuenta Eugenia que su huso lo compró su tía Justa a uno de Alpedrete y que Sotero le hizo su rueca y su palillero (para que las agujas de tejer los calcetines no se le engancharan).
Después de hilar juntaban dos hilos y los torcían con el huso de torcer para después poderlo aspar y lavar. Lo lavaban y teñían hecho madeja con mucho cuidado para que los hilos no se enredaran. Los tintes que usaban los compraban, eran polvos que estaban en un sobre, los echaban en un caldero con agua que ponían a la lumbre y ahí metían la madeja de lana a teñir.
Con la lana que ellas mismas hilaban, torcían, lavaban y a veces teñían, después tejían todo tipo de prendas, jerséis, refajos, medias, calcetines…Tanto para tejer como para hilar dice Eugenia que era mejor el tiempo húmedo.
Hilandero
Por la noche cuando ya se habían terminado las faenas (cerrar el ganado, la cena…) las mujeres se juntaban en el hilandero, en la cocina de alguna casa a la luz de un candil unas
hilaban y otras tejían prendas variadas, además charlaban de sus cosas e incluso dicen que había noches que no hacían nada más que cantar y bailar.
Se juntaban por barrios, las mujeres del barrio de abajo iban a una casa de abajo y las del barrio de arriba a una casa de arriba. Dicen que a los niños y a los maridos les mandaban a la cama y que cuando terminaban se acompañaban unas a otras hasta sus casas. Eusebio cuenta que a su casa iba la Epi, la Julita, la Julia, la Herrera, la Rosa, La Petra…
El hilandero no se hacía durante todo el año, sólo desde que llegaban las noches largas a comienzos del otoño hasta el 1 de marzo que se acaba la vela y tenían que madrugar para atender faenas del campo como escardar, poner patatas, segar el verde para las vacas…
Lavaban los cacharros en un balde de zinc con agua que cogían primero en el arroyo y después en la fuente.
Pan
Las mujeres se encargaban normalmente de amasar y cocer el pan. Usaban harina de trigo que antes de mezclar con el resto de ingredientes pasaban por un cedazo, separando la harina más fina del salvado que después darían a los bichos (cerdos, caballerías…).
La masa del pan llevaba además de la harina de trigo, agua templada y un poco de masa que pedían a alguna vecina que hubiera cocido los días anteriores. Amasaban de pie derecho en la cocina sobre una gamella hasta que quedase la masa sóla, suelta, sin agua. Después la dejaban reposar algo de tiempo.
Cada casa tenía su propio horno hecho de adobe cuya puerta estaba en la cocina. Antes de meter la masa ya habían encendido el horno utilizando para ello jaras verdes que recogían la misma mañana antes de amasar y cocer. Explican que se usaban leña de jara porque el ascua que hace es más floja que la del chaparro o el roble.
La masa se metía en el horno con una pala de madera y se ponía a cocer sobre las mismas ascuas. Cuando ya veían que subía la masa, antes de que se quemase, la sacaban. Muchas veces ponían los panes a enfriar sobre la misma artesa.
Cocían unas cuantas hogazas de pan cada vez. Dependiendo del tamaño del horno y la gente que hubiera en la casa cocían pan con más o menos frecuencia, lo habitual es que se cociera cada semana o cada dos semanas.
Alguna gente aprovechaba que encendían el horno para asar patatas y cuando mataban al cerdo además de pan hacían tortas de chicharrones.
Si en algún momento se quedaban sin pan, pedían prestado a alguna vecina y después se lo devolvían.
El pan se dejó de hacer en las casas cuando se dejó de sembrar, en esos años empezó a ir un hombre de Lozoyuela con un carro a vender pan y despachaba las hogazas donde la Jesusa.
Desde Serrada acudían a diferentes molinos:
Robledillo de la Jara – El Riato (Robledillo): Sólo molía harinas para consumo humano (trigo y centeno).
Robledillo de la Jara – Pueblo: Sólo molía harinas para consumo animal (algarroba, cebada, etc).
Paredes de Buitrago: Sólo molía harinas para consumo animal (algarroba, cebada, etc). Este molino empezó a funcionar después del molino del pueblo de Robledillo, cuando lo pusieron en funcionamiento iban más a este que al del pueblo de Robledillo por una cuestión de comodidad pues estaba más cerca.
Montejo-La Nava: Sólo molía harinas para consumo animal (algarroba, cebada, etc).
El grano para moler y después molido lo transportaban en serones sobre los burros o mulas. En un principio cargaban mucho los sacos pero después de varios accidentes por la excesiva carga el molinero les recomendó poner menos peso y pasaron de echar tres fanegas en los sacos a echar una y media.
Al molino acudían periódicamente cuando se les acababa el grano molido, bien para pan, bien para bichos.
Recuerdan varios tenderos ambulantes:
El de los Garavises iba en un burro vendiendo por todos los pueblos, llevaba prendas militares que valoraban especialmente por su resistencia, como trajes de caqui, de aviación, camisas, pantalones que se cerraban por debajo…
El de los retales.
La Recadera, furgoneta que pasaba periódicamente en la que compraban Revoltosa, vino y cerveza.
Los de La Hiruela iban a veces a vender manzanas y peros.
En el bar de Serrada a veces tenían a la venta algún producto seco como arroz.
En Berzosa había una tienda de comestibles del Sr Frutos a la que solían ir. Allí iban a por el suministro en tiempos de posguerra. Recuerdan que fiaba.
En Montejo había una tienda de un señor al que llamaban “el Pelavivos” que tenía ropa, muebles, ataúdes, comida…
Más antiguamente era el tío Nemesio de Berzosa quien iba a diario con una burra a llevar las cartas a Serrada. Después el coche de línea llevaba el correo a cada pueblo donde había una persona encargada de repartirlo casa por casa.
Las cartas que se querían enviar se echaban a un buzón.
El médico de Robledillo de la Jara atendía además de a los vecinos y vecinas del propio Robledillo a los de otros pueblos como Serrada de la Fuente, Cervera de Buitrago, Berzosa de Lozoya, La Puebla y El Atazar.
Cobraba, por un lado de la administración pública y por otro de los vecinos que pagaban una iguala mensualmente. La iguala la recaudaba una señora, Jesusa, que a cambio de realizar esa labor no pagaba su impuesto.
Cuentan que si alguien enfermaba gravemente iban a buscar al médico, para que se desplazase tenían que facilitarle una caballería o un vehículo, recuerdan que en los últimos tiempos a menudo era Alejandro de Robledillo el que lo llevaba con su Citroën.
El último médico que hubo se llamaba Don José, explican que cuando a la madre de Juani le dio una embolia fueron a llamarlo en bicicleta pero tardó demasiado en acudir y cuando llegó al pueblo había fallecido y las vecinas y vecinos le tiraban piedras y lo insultaban.
Esta fórmula de asistencia médica funcionaría hasta finales de los años 60.
El cura Don Armando, daba misa en Serrada y Paredes. Dice Eusebio que era un dictador, les daba buenos capones y si veía a alguien trabajando en domingo lo denunciaba.
Tocaba las campanas para llamar a misa, ayudaba al cura a organizar la sacristía, la ropa de la iglesia y del cura y portaba la cruz cuando iban al cementerio o en la procesión del Corpus Christi. Antiguamente el sacristán era Juanillo.
El herrero que recuerdan se llamaba Julián, era de Serrada pero vivía en Paredes.
En invierno cuando cortaban la Dehesa, con los palos hacían carbón. Eusebio recuerda las horneras, colocaban palos largos en forma piramidal dejando una puerta.
Esa especie de cabaña la recubrían por fuera con una capa de tierra húmeda de varios centímetros (una tierra similar a la que se usaba en los adobes) que se cogía allí mismo.
Por la puerta metían leña de roble y después de prenderla cerraban la puerta. Era muy importante para obtener carbón que la leña no ardiera, no se levantara la llama.
Hacían muchas horneras y tenían que vigilarlas para que la leña no se convirtiese en ascua y cenizas por eso los hombres del pueblo se turnaban para pasar la noche allí.
Igual que el padre de Eusebio tuvo que ir una noche otros también tenían que ir, era un trabajo que hacían entre todos los vecinos. Tenían que ir cuando les tocaba.
El carbón que obtenían lo vendían a los herreros de los pueblos de alrededor. Y aunque el carbón de brezo era el más valorado para las fraguas por ser el más duro, este arbusto no es muy común en la zona, sólo lo hay en algunos pueblos como La Hiruela, La Puebla, El Cardoso, Prádena del Rincón o Montejo, por eso los herreros utilizaban también el carbón de roble aunque fuera de peor calidad.
Donde algunos hombres de Serrada, como el padre de Eusebio, hicieron las horneras aún puede verse la tierra ennegrecida y el lugar se conoce a día de hoy como Las Horneras.
Cuenta Eusebio que hubo mucha gente trabajando en los pinos, incluidos presos, porque por días de trabajo les descontaban días de condena.
Él trabajó en Peña la Cabra plantando pinos, dice que empezaban la jornada a las nueve de la mañana y para eso tenían que salir con dos horas de antelación de Serrada pues iban andando, subían reguera arriba, pasaban por la fuente del Roblillo, el collado de Las Corzas y después cogían una pequeña senda hasta llegar allí. También iban gentes desde Berzosa a trabajar en los pinos, iban por entrellano y llevaban un farol para alumbrar hasta el amanecer, cuando ya clareaba lo apagaban y lo dejaban escondido en un punto del camino para después recogerlo a la bajada. Dicen que los trayectos eran tan largos que empezaban la jornada cansados.
“Cuando venías para abajo se te partían las piernas, así están las piernas, están rotas, están desgastadas” dice Eusebio.
En la presa de El Atazar hubo también presos trabajando, Eusebio recuerda que él trabajó con un preso asturiano dice que estaban un tiempo (unos meses) y luego se los llevaban y traían a otros. Los presos dormían en uno de los tres barracones que había en lo que luego fue El Poblado del Atazar.
Eusebio explica que las jornadas eran larguísimas, por ejemplo él a veces entraba un sábado a las 14:00 h y trabajaba ininterrumpidamente hasta el domingo a las 20.00 h sin poderse dormir. Dice que su trabajo consistía en tocar botones en una galería de alimentación, pero que si hubiera tenido que picar no habría aguantado.
Mientras trabajaban la empresa les daba café “con aquel café no te dormías ni queriendo” (y añade que tampoco podían tener erecciones), también les daban desayuno, comida y cena. “Me acuerdo que nos llevaban alguna noche unas judías pintas que no había quien les metiera mano”. Aunque los que eran de los pueblos solían llevar su propia comida.
Durante un tiempo también les repartían coñac “pero cuando los hombres empezaron a coger las turcas que cogían, la coñac se fue”. Dice que ha visto muchas peleas allí, recuerda especialmente una en la que se enfrentaron un encargado gallego y un trabajador extremeño, el encargado gallego (de la empresa Subterránea, que es la que hacía las galerías) era muy malo y no dejaba a los trabajadores resollar, el trabajador extremeño en venganza dijo: “a ese hijo puta le meo” y así lo hizo, desembocando la situación en una pelea entre ambos. Después el encargado dio parte de lo ocurrido y unos peritos acudieron a investigarlo, Eusebio tuvo que hacer como que no había visto nada porque el extremeño lo tenía amenazado.
Tres mujeres que estaban solas, una viuda y sus dos hijas, salían adelante cosiendo para un hombre viudo y cuidando de unos niños pequeños (Eusebio y sus hermanos), entreteniéndoles y jugando mientras sus padres trabajaban en el campo.
Juani se fue a servir a Madrid con dieciocho años, era también la primera vez que iba a la ciudad y tenía ya apalabrada la casa donde iba a trabajar gracias a un señor que trabajaba en Puentes Viejas.
Cuenta que libraba los jueves y los domingos por la tarde, de 17.00 a 22.00 h. Esas tardes se juntaba con una pandilla de chicas que también servían y algunas eran de pueblos cercanos a Serrada como Paredes. Iban a Plaza Castilla y paseaban por Bravo Murillo hasta Cuatro Caminos, también iban al Victoria (un baile en Diego de León) y a La Carolina (otro baile en Estrecho).
En el mes de Agosto los señores se iban a Laredo, dónde tenían una casa muy grande y Juani se iba con ellos a seguir trabajando allí.
Dice Eusebio que a las chicas de los pueblos las querían para trabajar porque eran muy nobles, a lo que Eugenia añade a sabiendas porque tuvo tres hermanas que estuvieron sirviendo en Madrid que: “las sacaban la pringue, las hacían trabajar mucho”.
Muchas de las chicas que se iban a Madrid cuando volvían a los pueblos “se daban importancia y ya no sabían lo que era el rastro de recoger la parva. A algunas se les subía a la cabeza, venían más curiositas con sus trajes de la ciudad…” opina Eusebio.
Alcalde
El alcalde junto con el cura y la guardia civil era considerado una autoridad y mandaba en el pueblo.
Alguacil
El alguacil del ayuntamiento iba por las casas avisando a los vecinos cuando había concejo o hacenderas. También cobraba un impuesto a los tenderos ambulantes. Eusebio ha sido alguacil.
En los partos se asistían entre las vecinas. Recuerdan a varias mujeres que asistían partos, la Maruja y la tía Pilar, esta última ayudó a nacer a un chico que ronda ahora los cincuenta años.
Tras el parto se preparaba un caldo de gallina para la parturienta y las mujeres recién paridas no salían de casa hasta el día de ir a misa al bautismo de la criatura.
Bautismo
Se bautizaba a las criaturas a los pocos días de haber nacido. Para el bautismo se les ponía un gorrito y un faldón especial. A la misa iba todo el pueblo, también porque era en domingo.
La escuela y la casa de la maestra estaban donde actualmente está La Posada (restaurante y alojamiento turístico). Los niños pequeños, menores de seis años, también iban a la escuela para que la maestra y su ayudanta los guardase porque los padres tenían que ir a trabajar al campo.
Juani cuenta que en la escuela leían, escribían, sumaban, restaban y hacían labores como festón, gallinita ciega o pespunte. Recuerda que para el día de la madre hacían un tapete aplicando las labores aprendidas. A ella la sacaron de la escuela antes de los catorce años porque sus hermanas se fueron a trabajar fuera del pueblo y tuvo que quedarse a cargo del rebaño de ovejas de la familia, de aproximadamente unas sesenta cabezas.
“Yo no he pisado nunca la escuela, porque en cuanto tuve edad iba con cuatro ovejas” dice Eusebio. Sin embargo, tanto a él como a otros chicos en su misma circunstancia (unos quince en total), un cura llamado Don Faustino les propuso que fueran a su casa a aprender un par de horas cada noche pues “le dolía mucho que no supieran defenderse”. De forma gratuita les enseñaba a leer, escribir y las cuatro reglas para que se pudieran defender un poquito y que no les engañasen. “Si no, no sabríamos ni firmar” concluye Eusebio.
Siendo niñas y niños quienes eran hermanas/os mayores eran los que tenían la vida más dura pues les tocaba hacer más trabajos y en muchas ocasiones no podían ir a la escuela.
Al escondite era a lo que más jugaban. Utilizaban un bote en el que metían unas chinas para que sonase y decían algo así como “botazo”.
Jugaban al avión, dibujaban cuadros sobre el suelo, tenían que ir tirando una piedra por los cuadros y moviéndose entre ellos a pata coja. También a corros y a la cuerda.
Tras la matanza, con la vejiga del cerdo y una paja hacían zambombas para navidades.
Mili
Cuando Eusebio al comienzo de su servicio militar iba desde la Avenida de Reina Cristina (Madrid) a Colmenar Viejo en un camión con otros militares un capitán les dijo:
“Los huevos se dejan ahí colgados y cuando se vayan los recogen”, él no terminaba de entender el mensaje hasta que un compañero le aclaró que quería decir que allí genio nada, que allí lo que mandaba eran los galones, no los cojones.
Estando en la mili le mandaron un telegrama desde Lozoyuela para avisarle de que su madre estaba gravemente enferma y le dieron ocho días de permiso para poder ir a visitarla.
Tenía un amigo de Mangirón, Anselmo, que cortaba el pelo a los coroneles y capitanes y en alguna ocasión lo acompañó a sus tareas como peluquero. Anselmo tenía familia en Madrid y acogió a Eusebio en varias ocasiones.
No podían salir ni entrar al cuartel vestidos de calle, así que como no tenían donde cambiarse iban de militares y en algunos sitios, como un centro de recreo de la Calle Bravo Murillo, no les dejaban pasar. Pedro cuenta que cerca del cuartel dónde él hizo la mili (en la zona de San Blas) había dos bares en los que dejaban a los militares cambiarse allí para vestirse de paisanos y les guardaban la ropa militar hasta que regresaban.
Eusebio recuerda que cuando estaba en el servicio militar en Salamanca las chicas los ponían en fila y les decían, este es guapo, este no…
Antes los noviazgos eran mayoritariamente entre mozas y mozos del propio pueblo o, como mucho, de pueblos cercanos como Paredes o Berzosa pues no había medios para desplazarse fácilmente.
Recuerdan un caso excepcional, el del tío Facundo que fue a comprar manzanas a La Hiruela y tuvo un flechazo con una mujer de allí, la Cirila. Más tarde se emparejarían y casarían.
Durante un tiempo hubo un cura que a las mujeres que estaban embarazadas no las quería casar si no era antes del amanecer.
Cuentan que al son de las guitarras los invitados y las invitadas de la boda bailaban a la novia en el ayuntamiento.
La noche de bodas hacían bromas a los novios en las que siempre estaba implicada la cama matrimonial: la petaca, que consistía en doblar las sábanas de tal forma que no se pudieran meter en la cama, echarles sal en medio de las sábanas, mojarles las sábanas…
Algunos hombres al regresar de las cenderas de la reguera y la dehesa jugaban a la calva en la ren del Álamo. “Jugaban los hombres más mayores y tenían mucho vicio, allí se tiraban hasta las tantas”. No todos los hombres podían jugar, sólo los que tenían hijos o hijas que pudieran atender el ganado.
Los hombres también jugaban a la brisca en el bar.
Cuidados
Cuidaban a las personas mayores las hijas, a los hijos varones se les eximía de esta tarea.
Era costumbre llamarlas de usted.
Recuerdan que algunas personas mayores cobraban “la vejez”, una especie de pensión.
“Comíamos cosa buena, comíamos poco pero bueno, todo de lo que criábamos nosotros.”
“Tenías que comer del grano que cogías y de cuatro ovejas que tenías y en casa éramos siete u ocho, porque entonces las familias eran más largas.”
Cuando mataban a las ovejas en verano, como no había nevera las echaban en sal (no iba ningún bicho) y después comían una cecina buenísima.
Iban a otros pueblos con los burros a por ciertas frutas o verduras, a La Hiruela iban a buscar manzanas y peros y los traían en unas cajas que ponían a los lados del animal, a Villavieja, Aoslos y Prádena del Rincón iban a por patatas.
Durante la Semana Santa cocinaban algunas recetas especiales, como las torrijas (que también hacían en otras ocasiones como las matanzas), el potaje con bacalao, espinacas y garbanzos y los rabos de cordero que se cortaban el Viernes de Dolores, se esquilaban con unas tijeras, se chamuscaban en la lumbre, se partían y se guisaban con patatas, arroz, ajo, laurel y pimienta picada…
Eusebio ha visto a su madre hacer conservas de tomate. En un barreño ponía tomate picado y unos polvos, luego con un embudo metía la mezcla en botellas de cristal (recicladas del vino), le daba vueltas al contenido con algún objeto para que sacase las burbujas de aire y por último le echaba aceite y lo tapaba con un corcho. A pesar del esmerado procedimiento cuentan que algunas botellas las tenían que tirar porque se amocían.
Recolectaban plantas silvestres, algunas como el orégano o el tomillo salsero las usaban en los guisos de conejo o patatas, otras como las corujas o azaderas las comían frescas, directamente o en ensaladas.
También había frutos, silvestres o no, que comían frescos como: moras, higos, uvas de parra, endrinas, majoletas, ciruelas con las que a veces se pegaban un atracón y luego se descomponían, escaramujos, a los que una vez sacaban la pipa se los comían con pan o bellotas.
Las bellotas explica Eugenia que hay que cogerlas cuando ya se están poniendo negras pero antes de que hiele. Dice que Los Santos suele ser una buena fecha para su recolección. También cuenta que cuando era pastora, otras pastoras de Paredes a las que casi veía a diario le pedían que les llevara bellotas pues en su pueblo no había. Las bellotas solían cocerlas con agua y unos anises en el fuego.
Eugenia cuando ha estado con el ganado también ha recogido setas: de cardo, de cañerla (más grandes y más bastorras que las de cardo) y unas que salen muchas juntas, haciendo caminos y son amarillitas.
En el campo hay gran cantidad de hierbas pero ellos a muchas no les daban importancia. Recolectaban principalmente manzanilla, orégano, té, poleo y tomillo salsero que luego preparaban cocidas y mayormente las tomaban en infusiones con un poco de azúcar.
La manzanilla la recolectaban para San Juan y la usaban para el dolor de tripa y lavar los ojos. El orégano lo recogían en agosto, sobre todo en el prado Espino y lo tomaban cuando estaban acatarrados. El té lo recolectaban en agosto y también lo tomaban cuando tenían catarro. El poleo salía en zonas húmedas y lo tomaban para los malestares de tripa.
Supersticiones
Cuando había tormenta se encomendaban a Santa Bárbara y por eso tenían varios dichos relacionados como “No te acuerdas de Santa Bárbara hasta que no atruena” o “Santa Bárbara bendita en el cielo estás escrita con papel y agua bendita” (aún lo dicen cuando hay tormenta). Del monumento de Semana Santa se llevaban los restos de las velas que aún se podían utilizar a las casas para encenderlos durante las tormentas.
Cantares
Eusebio recuerda muchos cantares, algunos relacionados con otros pueblos como:
A La Puebla voy a por peras
A La Hiruela a por manzanas
y a Montejo cuando bajo
a por una montejana.
El Atazar tierra de cabras
Robledillo de cabritos
y Patones de melones
vaya que tres pueblecitos.
Virgen Santa Catalina
tú que estás a la traspuesta
tira una bola de nieve
que no vengan los gorretas.
(Cantar que decían los de El Atazar, no les gustaba que fueran los de Robledillo porque decían que les quitaban las novias).
Las mocitas de Alpedrete
llevan la liga de alambre
y un poquito más arriba
el conejo muerto de hambre.
También recuerda otros cantares que cantaban los mozos cuando iban a rondar:
No te cases con pastores
que llevan la manta arrastras
cásate con labradores
que el aire se la levanta.
Envidia tengo a la pulga
que es un bicho pequeñín
y duerme con las mocitas
y yo no puedo dormir.
Todas las mujeres tienen
en el ombligo una o
y un poquito más abajo
campo de la aviación.
Ya sé que estás en la cama
ya sé que dormida no
ya sé que tendrás la mano
donde el pensamiento no.
Canta compañero canta,
canta bien y canta fuerte
que la cama de esta dama
está en alto y no lo siente.
Cuando pasé por tu puerta
tu madre me llamó feo
otra vez que me lo llame
saco la chorra y la meo.
Cuando paso por tu puerta
paro la burra y escucho
te está diciendo tu madre
que eres fea y jodes mucho.
De que te sirve llevar
navaja y trabuco nuevo
si te has dejado quitar
la novia de un forastero.
Al subir las escaleras
te vi las ligas azules
un poquito más arriba
sábado, domingo y lunes.
Cuando el señor cura va
desde su casa a la iglesia
una paloma le sigue
hasta el altar donde deja.
(Se lo cantaban al cura).
Tres cosas tiene Serrada
que no las tiene Madrid
Peña Parda, La Botija
y el cancho de Maragil
Madrid con ser Madrid
siendo una ciudad tan grande
sale el sol por la mañana
y se pone por la tarde.
Que polvo tiene un camino
que polvo la carretera
que polvo tiene un molino
que polvo la molinera.
La culebra en el camino
la pisan los pasajeros
levanta la cola y dice
no hay amor como el primero.
Refranes
Cuando Cristo muere y nace, mal tiempo hace.
Eran niñas y niños cuando llevaban los suministros en la época del racionamiento, Eugenia recuerda ir a por ellos a Berzosa, dice que daban a cada vecino previo pago ciertas cantidades de arroz, azúcar, aceite y algún trocito de bacalao.
Antiguamente iban los americanos a llevar leche en polvo en tinajas de madera, queso amarillo y tabaco de la marca Bisonte. A Martín, el hermano de Eusebio le llamaban el americano porque se crió con esta leche en polvo.
Dicen que la construcción de la presa del Atazar mató mucha hambre en los pueblos.
Había trabajando en ella unos diez mil hombres de la misma Sierra y llegados de todas partes de la península: Portugal, Galicia, Asturias, Extremadura…
Eusebio cuenta que cuando bajaban por la calle del ayuntamiento antes de que estuviera asfaltada, trataban de ir por los laterales porque si no el calzado se les llenaba de barro pues al pasar las vacas dejaban todo el barro blando y removido.
Primero entre todos los vecinos echaron cemento que el ayuntamiento había comprado en la zona de la plaza y alrededores. Antes de pavimentar la plaza estaba cuesta abajo, luego hicieron un muro y la pusieron llana. Más tarde una empresa terminó de pavimentar las calles.
Primeramente trajeron el agua a la fuente de la plaza. Muchos años más tarde, en el año 1980 empezaron a meter el agua en las casas. La empresa que hizo la obra dejaba preparada dos arquetas en las puertas de las casas, una para la entrada y otra para la salida y luego cada cual la metía en las propias casas cuando podía.
Antes de la llegada de la luz eléctrica usaban faroles y candiles de aceite o petróleo. El farol era una caja con cristales que usaban por las noches para ir a ver el ganado mientras que los candiles eran de chapa y se usaban principalmente dentro de las casas.
Había un señor en Mangirón, Ricardillo, que hacía faroles y candiles de todo tipo.
Teléfono
Había un teléfono público que estaba en lo que ahora es el CAR. Lo atendía la Jesusa a la vez que un pequeño bar que tenía en el mismo edificio. El edificio era una pequeña casa en la que sólo se podía quedar a dormir una persona. Más tarde sustituyeron este teléfono por una cabina telefónica que estuvo en la plaza.
Decían que no se podía comulgar si no se iba en ayunas a misa.
Empezó a haber bicicletas cuando eran chavales y las usaban chicos, mozos y hombres. Cuenta Eusebio que con ellas se iban a los pueblos de al lado como Paredes, Berzosa o Robledillo cuando les gustaba una chiquita de allí o eran las fiestas.
Antes los autobuses que iban desde Madrid a los pueblos de la Sierra Norte salían de la Calle Alenza.
Higiene
Los hombres meaban en cualquier lado mientras que las mujeres tenían que ir a la cuadra del ganado a hacer sus necesidades sobre la misma basura del ganado… Luego toda la basura la sacaban junta a los basureros.
Para quitarse las pulgas calentaban agua hasta que cociera y la ponían en un balde de zinc. En el balde con aguan muy caliente metían las ropas con pulgas y éstas morían y salían a flote aunque siempre sobrevivía alguna, así que tenían que repetir la operación con frecuencia.
Cuando tenían piojos se los quitaban poniéndose vinagre en la cabeza.
Eugenia y sus hermanas tuvieron sarampión y su madre las hacía estar en casa. La prima Paula le decía a la madre que las dejase salir que igualmente lo iban a coger todos.
Hubo tifus en el pueblo, era muy malo, dicen que lo trajo la Gerónima de Lozoyuela. Mucha gente del pueblo enfermó.
La madre de Eusebio cayó enferma, tenía un tumor en el hígado y el cura se interesó e intercedió para que la atendieran en el Hospital de La Beneficencia de Diego de León de manera gratuita.
Eusebio fue por primera vez a Madrid cuando tuvo meningitis a los catorce años, lo llevó el Segundo en su DKV. Estuvo ingresado en el Hospital Carlos III, cuando se recuperó volvió al pueblo con indicaciones por parte del médico de reposo, pero era la época de trilla y se formó una tormenta, así que se puso a recoger la parva con el rastro. Después tuvo que regresar al hospital e ingresaron también con meningitis a su hermano. Estuvieron los dos en la misma habitación pero ningún otro familiar les pudo acompañar por la lejanía. Su familia tuvo que pagar por su estancia en el hospital porque el seguro de la agraria que tenían no la cubría.
Antes las mujeres no llevaban pantalones, iban con faldas y medias hasta las rodillas. Han pasado mucho frío, los muslos se les ponían ásperos del frío.
El manteo era una especie de manta que iba atada con una cuerda a la cintura y se la ponían para protegerse del frío y la lluvia cuando iban al campo
Colgaban las pieles de cordero en las cuadras para que se secaran, una vez secas las partían por la mitad y se las ponían enrolladas en los pies para protegerse de la lluvia antes de que aparecieran las botas de goma en los años 60.
Los hombres usaban calzoncillos largos, hasta los pies.
Cuando la ropa se rompía se reparaba y cuando ya no se podía reparar más la usaban para hacer compresas.
La casa dónde se crió Eusebio tenía una ventanita que daba a la sala y dos habitaciones sin luz ninguna. Al lado de la casa estaba el pajar y la cuadra de las vacas.Las ventanas estaban tapadas con madera y la puerta no tenía llave, ponían un cacho de palo detrás por la noche y por el día una cadenita con un candadito.
Los suelos de las casas eran de lanchas (losas de pizarra).
Casa del Cura
En ella vivía antiguamente el cura. Después pasó a estar deshabitada aunque durante un tiempo llevaron en los veranos a chiquillos de familias con dificultades económicas.
El Chorrete
Antes las mujeres iban al Chorrete a coger agua, ahora corre poca agua.
Tejeras de Serrada y Berzosa
En todos los pueblos había una tejera antaño, en Serrada estaba en el Prado de los Vallejos pero ellos no la han conocido activa, la han visto siempre derruida.
Eusebio cuenta que en una ocasión fue en el carro con su padre a por tejas a Berzosa, dónde si funcionaba la tejera.
Fuentes
Cuando iban al campo bebían agua de fuentes y manantiales a morro o con un vasito que llevaban (de cristal chiquitito o más tarde de plástico plegable). Eusebio recuerda que cuando estaba por las noches con el ganado y le daba sed se amorraba en la ladera y bebía agua.
Han conocido más de veinte fuentes y manantiales en todo el término y ahora dicen que mayoritariamente están secos.
Fuentes/Manantiales de la zona de arriba:
Fuentes/Manantiales de la zona de abajo:
Enfrente de la fuente del Toldoño de Paredes está la de Serrada, conocida como la Fuente del Roblillo.
Árboles singulares
Hay un acebo centenario en la Dehesa Boyal (cerca de Las Carbonillas) ya lo conocían sus padres y sus abuelos. Cuentan que cuando eran niños y niñas y les decían a las madres y los padres que les dolía la tripa estos respondían que iban a ir a por una vara de acebo y se la iban a pasar por la barriga.
Al lado de la iglesia había un álamo negro (olmo) muy grande que daba mucha sombra. Bajo sus ramas y cobijados por su sombra dejaban atados a los borricos cuando venían al
pueblo para comer en la época de la trilla o se reunían al salir de misa. En verano, el que era valiente, se subía a lo alto a coger hojas para echárselas a los gorrinos.
Cuevas
Hay una piedra que se llama Peña Parda y al lado hay una cueva. Hay una cueva muy profunda que no saben bien dónde llega pero dicen que al Riato.
Lindando con el terreno de La Puebla hay otra cueva, se llama la Cueva de los Ceños. La última vez que Eusebio estuvo allí no acertó a encontrarla de tanto “monte” (zarzas y otros arbustos) que había. Los mayores les contaron que cuando estaban trabajando en El Riato haciendo hoyos para los pinos se puso a llover y fueron a refugiarse a esta cueva y asomaron dos carneros con dos lazos.
Arroyo Serrada
Dicen que antes corría el arroyo todo el año, de él cogían las mujeres agua en cántaros para tener en las casas, en él lavaban la ropa y a sus aguas llevaban al ganado a beber y si había nevado hacían un caminito con la pala para poder llegar y rompían el hielo de los pocitos con una maza para que accedieran al agua.
El arroyo estaba atravesado por un único puente, El Puente la Solana, que era el sitio por dónde solían cruzarlo. Dicen que tras algunas tormentas el agua llegaba a pasar por encima.
Pinos
Los pinos se plantaron en los cuarteles, unas tierras comunes de Berzosa, Serrada y Robledillo que no pertenecían a los ayuntamientos sino a vecinos y vecinas que estaban asociados.
En primera instancia, aunque pusieron pinos, los terrenos seguían siendo propiedad particular, más tarde vendieron los terrenos a Patrimonio.
Las gentes de Serrada se han relacionado de forma más intensa y fraternal con las de Berzosa. También por la proximidad con Paredes y Robledillo, en el caso de Robledillo influyó que durante mucho tiempo el médico que les atendía vivía allí. Con las pastoras de Paredes han coincidido mucho en el campo y se entretenían juntas charlando un poco.
Hambre
El abuelo de Eusebio, Pedro, que era de Montejo, contaba que cuando salía de la escuela cogía un morralito y se iba a pedir por las puertas un cacho de pan.
Juani recuerda que siendo niña pasaba hambre, a veces iba de pastora y no le echaban merienda y un día estando en casa a escondidas mojó pan en azúcar, su abuela la pilló y le dio una paliza. Después ella se escapó de casa y se metió en un corral, todo el pueblo la buscaba y cuando la encontraron la gente se echó encima de la abuela que desde aquel día no le volvió a pegar.
Apoyo mutuo
La familia de Eugenia ayudaba a llevar el pan (la mies) a la era a unos primos suyos de Berzosa (su padre Alejandro era de Berzosa). Los primos por su parte ayudaban a la familia de Eugenia a segar cuando les tocaban las fincas más grandes.
Eugenia tenía como vecinos a un hombre viudo y sus tres hijos, era frecuente que se ayudasen mutuamente. Eugenia aún recuerda una vez que cerrando a las vacas, sin querer hizo daño a una de ellas y esta la empujo con los cuernos lesionándole el brazo, el vecino la oyó quejarse y la socorrió.
Sexualidad
“Antes no les veías las rodillas a las mujeres, hasta que empezó la minifalda.” dice Eusebio.
Eugenia García González (26-3-1940)
Nació en Serrada de la Fuente dónde ha vivido de manera continuada.
Eusebio García González (14-8-1943)
Nació en Serrada de la Fuente y allí ha pasado toda su vida exceptuando el periodo en el que realizó el servicio militar.
Juana Sanz Sanz (18-2-1949)
Nacida en Serrada de la Fuente dónde vivió hasta los 18 años. Después marchó a trabajar a Madrid dónde vivió hasta 2020 año en el que trasladó su residencia al pueblo.
Ana María García García (17-4-1948)
Nacida en Berzosa de Lozoya, su familia se trasladó a Serrada de la Fuente cuando ella tenía en torno a 3 años. Desde entonces ha vivido ininterrumpidamente allí.
Jesusa Martín Sanz (16-12-1942)
Nació y ha vivido en Serrada de la Fuente.
Teresa Ramírez Herranz (15-7-1956)
Nacida en Cinco Villas, allí vivió hasta los 21 años y luego se mudó a Serrada de la Fuente que se convertiría desde entonces en su lugar de residencia habitual.
Pedro José Sainz López (27-9-1949)
Nacido en el barrio madrileño de Vallecas. Conoció Serrada de la Fuente en 1974, año en el que empezó a pasar periodos vacacionales en el pueblo, afincándose definitivamente en él en 2020.